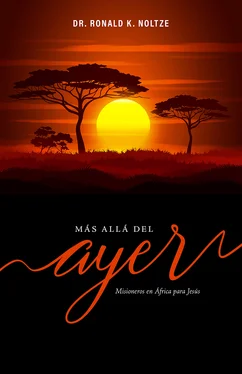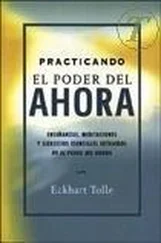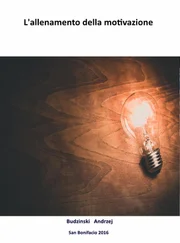En mi entresueño, registré de pronto que el ruido de las turbinas había cambiado su frecuencia. “¿Será acaso la hora del aterrizaje en África?”, me pregunté. En ese mismo instante se oyó también la voz de una azafata por el parlante de a bordo, anunciando:
–Señoras y señores, hemos abandonado la altura de vuelo y comenzamos el descenso al aeropuerto de Monrovia.
¡Monrovia! Ese era el nombre esperado. ¡Estábamos llegando! Monrovia es la capital de Liberia, asentada en la costa occidental del continente. Me encontraba muy cerca de la tierra donde, como hijo de misioneros alemanes, había nacido. Entonces, recuerdos de mi infancia, que por mucho tiempo habían sido desplazados, comenzaron a surgir ante mí. Porque en aquel país, más de cuarenta años atrás, había vivido una niñez llena de felicidad. Ese lugar era un paraíso de selva tropical y un pueblo amalgamado con esa naturaleza. Una nación políticamente orientada y dispuesta como nueva patria para centenares de los liberados de la esclavitud en los Estados Unidos.
En aquel tiempo en el cual me prestaba a reencontrarme con mi tierra natal, estaba trabajando como médico-misionero en Argentina y el viaje me llevaba a Alemania, donde iba a encontrarme con mi familia. Una agencia de viajes en Buenos Aires me había ofrecido un vuelo con la aerolínea KLM.
–Desafortunadamente no es un vuelo directo, señor. El avión hace una escala en Liberia –me dijo el hombre en el mostrador.
En realidad, esa parada no era parte de mi plan. El vuelo se alargaría por varias horas. Reflexioné por un momento. Y mientras lo hacía, sentí subir ante mis ojos un aluvión de recuerdos, los cuales pintaban la estación misionera de mi niñez. Fue algo completamente inesperado. ¿Debía aprovechar la oportunidad y correr el riesgo de la aventura? ¿Sería acaso esta la única oportunidad de mi vida para buscar las huellas de mi infancia en la frondosa selva africana?
Tomé coraje para decidir rápidamente, miré al empleado y le dije:
–Reservé el vuelo para mí, pero por favor con una variante: quiero interrumpir el viaje en Monrovia por cuatro días y recién entonces continuar hacia Alemania.
El empleado quedó sin habla. “¿Qué querría hacer este hombre con esos días en África?”, se habrá preguntado, en una época donde los destinos exóticos estaban lejos de considerarse opciones turísticas.
El hombre miró y estudió sus papeles y luego me dijo:
–La interrupción es posible, incluso sin recargo adicional.
Preferí no darle ninguna aclaración de lo que iba hacer con esos cuatro días: dudaba sobre si sería capaz de creer mi explicación.
No sabía mucho acerca de la situación en Liberia. La Segunda Guerra Mundial había dificultado los contactos, ya que el país se había aliado con los Estados Unidos, y todos los misioneros europeos emigraron o fueron encarcelados. Tenía, sin embargo, una referencia para comenzar a buscar mis raíces: recordaba muy bien que vivíamos en una estación misionera llamada Konola. Con el transcurso de los años, esta se había transformado en una gran escuela con internado: Konola Academy. En alguna parte, a unos 80 kilómetros de la capital, en dirección al interior del país, debía estar ubicada esta institución.
Claro, aquella información no era demasiado. Desde luego, no tenía su dirección a mano, ya que no estaba preparado para este viaje. Pero, de alguna manera, tenía que encontrar esta escuela, organizar mi visita y encontrar un razonable alojamiento.
A partir de los relatos que mis padres me contaban, sabía que los habitantes nativos de las aldeas solían llamar al misionero, mi padre, “ Massa Noltze”. Pensé que este detalle, por más débil y por más lejano que estuviera en el tiempo, podría ayudarme para contactar al director de la escuela de Konola .
El tiempo era escaso. Decidí enviar desde Buenos Aires un telegrama en inglés. Por aquel momento, a fines de la década de 1970, los telegramas eran la manera habitual para enviar mensajes internacionales urgentes:
“Al señor director – Konola Academy – Liberia”.
“Hijo del misionero Massa Noltze viene de visita”.
“Llegada 18 de mayo – 1:00 a.m.”
“Aeropuerto Monrovia – KLM”.
“Por favor, tome contacto”.
Ahora no quedaba más que orar por la ayuda de Dios, y así lo hice fervientemente. Estaba dispuesto correr el riesgo de la incertidumbre: tenía la esperanza de que alguien, en alguna parte en Liberia, estuviese en condiciones de interpretar debidamente este extraño telegrama y dispuesto a hacerlo llegar a su destinatario real. La inesperada posibilidad de interrumpir mi vuelo en Liberia era un desafío a mi pasado.
El aterrizaje de la gran Boeing 747 fue notablemente suave: apenas una sacudida y la máquina fue rodando por la pista hasta detenerse del todo. Un tanto preocupada, una azafata vino hasta mi asiento y me habló en voz baja:
–¿Es usted el Señor Noltze? Piensa dejar aquí el avión, ¿verdad? Monrovia es una ciudad muy peligrosa, señor, ¡y mucho más a estas horas de la madrugada! ¿Cuenta usted con atención aquí? ¿Necesita nuestra ayuda?
En ese momento comencé a darme cabalmente cuenta de en qué aventura me había metido. Sentí cómo el calor subía hasta mi cuello y mi garganta. Con sorpresa, escuché mi voz decir en tono sereno y con plena convicción:
–Sí, sí... interrumpo aquí el vuelo. No se preocupe... ¡yo nací aquí!
La mujer, sorprendida, se retiró cortésmente. Y entonces llegó el momento... ¡Era, evidentemente, mi momento! De hecho, el único pasajero que dejaba el avión era yo. Sentí cómo todos los ojos se posaban en mí, el personaje exótico. El equipo de tierra arrimó una escalera móvil a la puerta de salida del avión. Con un paso subí hasta la plataforma de esa escalera, me tomé de la barandilla. Estaba húmeda. Y, entonces, me sentí de pronto rodeado de la noche africana... Un cielo estrellado se extendía sobre mí. El aire era cálido... Más que cálido: caliente y denso, impregnado del aroma mohoso-húmedo tan propio de la selva tropical.
Al llegar al edificio del aeropuerto, leí un cartel. Decía “Pasaportes”. El funcionario echó una mirada de sorpresa al documento, luego a mi cara, a mis ojos y otra vez posó su asombro sobre el pasaporte.
–Míster Noltze? –me preguntó en inglés.
–Sí, señor –respondí.
–¿Nació aquí, en Liberia?
–Sí, señor.
–¡Bienvenido! –exclamó mientras estampaba en mi pasaporte el sello rojo que me permitía ingresar al país.
¡Listo! El primer obstáculo estaba superado.
Un empleado uniformado me entregó mi maleta. Me percaté entonces de que me encontraba en una gigantesca sala de admisión, intensamente iluminada. Por donde miraba, había soldados uniformados, quienes se mantenían estáticos, pero atentos, ante cada movimiento de este único pasajero que llegaba al país.
Recién ahora estaba en condiciones de concentrarme en la nueva fase de mi aventura: el posible encuentro con un completo desconocido, en quien, desde hacía días, tenía puesta la esperanza de que me buscara.
Llevaba en mi mano derecha, a modo de identificación, una Review & Herald , la mundialmente conocida revista de la Iglesia Adventista en inglés. Mi pulso iba rápido. Lo sentía latir en el cuello. Estaba tenso. “¿Estaría alguien esperándome?”, me preguntaba. Concentrado, recorría con mis ojos cada rincón de la sala en busca de algo llamativo. Caminaba lentamente y solo.
De pronto, me detuve... ¡Allí había algo extraño!... Noté que, en esas tempranas horas de la madrugada, había una única persona no militar. Se encontraba en el otro extremo del salón, esperando debajo de un cartel verde que indicaba la salida. Vi que era un hombre de raza blanca. Aparentemente despreocupado, estaba apoyado contra un pilar con sus brazos cruzados sobre el pecho.
Читать дальше