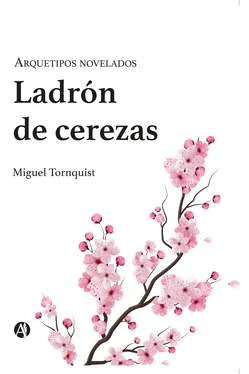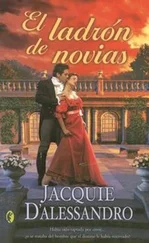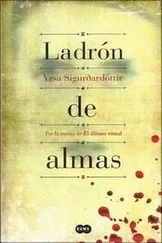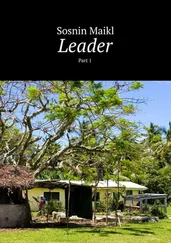—Buenas noches —respondió irónicamente Rufino, que ante la presencia de una mujer no se amedrentaba ni experimentaba signo alguno de ansiedad, taquicardia o sudor en las manos. Por algún acto involuntario su cuerpo no balbuceaba, sino que se precipitaba con la convicción de un halcón aleteando al borde del precipicio de una cadena montañosa en busca de su presa. Aunque en este caso, hasta las dos Coreas hubieran podido coincidir en que el depredador podría convertirse en presa en un abrir y cerrar de un par de ojos color esmeralda.
—Disculpe la demora, Rufino, me vi obligada a atender asuntos urgentes.
—No hay problema, Septiembre, siempre y cuando demos por concluido este encuentro en el horario previsto. También tengo asuntos urgentes que atender —dijo Rufino ganándose el respeto a machetazo limpio.
—De ninguna manera —prosiguió Septiembre—. Le ruego que entienda que me han surgido algunos imprevistos que no me permitieron iniciar a tiempo nuestra reunión. Por lo tanto, le pido que la extendamos por el tiempo que sea necesario. Por otro lado, ¿qué puede ser más importante que reunirse con la futura presidenta de la nación?
—Ir a la escuela a buscar a mis hijos, por ejemplo —replicó Rufino asestándole una bofetada al ego de Septiembre y poniendo en tela de juicio su posibilidad concreta de convertirse en presidenta.
Un revuelo inusitado de endorfinas se amotinó en el vientre de Septiembre a quien el amor a primera vista le sonaba a infantilismo, pero la atracción a primera vista le sonaba a Rufino.
—¿Acaso no los puede buscar su esposa? —Clavó una estaca Septiembre hundiéndola en la curiosidad elocuente de una doble intención nada habitual en ella.
Rufino olió sangre y soltó a los tiburones que comenzaron a nadar en círculos por un mar de imperturbables alteraciones.
—Hace muchos años me divorcié de mi esposa —respondió Rufino—. Así como un preso condenado a perpetua que tacha con una cruz los días que le faltan para dejar de respirar un aire encerrado, yo aguardo a que los miércoles se desplomen del almanaque para abrazar a mis hijos.
—¿Y por qué motivo no los abraza más seguido?
—Porque la justicia no me lo permite.
—No me diga que es usted uno de esos padres ausentes que se hacen los distraídos a la hora de la manutención sus hijos.
—Todo lo contrario. El ciento por ciento de la manutención de mis hijos se encuentra a mi cargo. Desde la cuota escolar hasta la casa donde viven con su madre, hasta la obra social, hasta la sopa, hasta los campamentos, hasta las medibachas de lana, las figuritas de Messi y los brackets en los dientes. Y no me quejo. Debo reconocer que nada me infla más el pecho que poder sostener a mis hijos decentemente, aunque me queden los bolsillos desinflados.
—¿Y su exmujer?
—Anda con los bolsillos inflados y el pecho adelgazado.
—¿Acaso la manutención de sus hijos no debería recaer sobre ambos progenitores de igual manera?
Rufino confirmó con la cabeza.
—Seguro, pero muchas veces la justicia, al menos en lo concerniente a derecho de familia, se afloja el velo que recubre sus ojos y mira para otro lado para facilitarle la fuga a la mujer —prosiguió Rufino.
—Me parece muy injusto.
—Para peor, tras una denuncia falsa por violencia de género, el juez dispuso una medida cautelar de restricción de acercamiento a menos de cien metros de distancia de mis hijos.
—¡Cómo un juez puede separar a un padre de sus hijos!
—Nos los puede separar, pero los puede alejar.
—¿Las medidas cautelares no dependen de la acreditación de la verosimilitud del hecho? —preguntó envenenada Septiembre.
—Lamentablemente no funciona así. La justicia siempre mira al hombre de reojo. Es suficiente un principio de prueba y un par de testigos que salgan a validar cualquier disparate.
—Me imagino que habrá apelado.
—Lo hice, pero salió denegada la apelación. Y cada vez que procuraba reclamar mi derecho me extendían por otros treinta días la restricción perimetral. Al final desistí a que la justicia le hiciera honor al sustantivo y emprendí una lenta retirada hasta la finalización del proceso.
—El hilo se corta por lo más delgado —reflexionó Septiembre.
—El hombre es la parte delgada del hilo —confirmó Rufino.
—Muchas veces lo que parece ser la parte delgada del hilo es en realidad la parte gruesa; es como el dedo meñique que parece frágil, pero si lo amputan el puño pierde toda su fuerza. Sería bueno que algunos jueces lo pudieran ver, aunque siendo absolutamente sinceros también debemos aceptar que muchos padres se desentienden de sus hijos.
Rufino tumbó sus pensamientos al lado de los de ella y entrelazaron las ideas.
—Es así nomás —coincidió Rufino—. Al fin de cuentas, difícilmente las madres saquen los pies del platillo de la balanza, pero muchos padres sí lo hacen. Semejante descalabro genera que la balanza de la justicia quede siempre desnivelada hacia el lado de la mujer y no hacia el lado del hombre que deja los pies en el platillo, pero no ejerce el suficiente contrapeso como para equilibrar la balanza.
—La balanza no debería estar desnivelada hacia ningún lado.
—O en todo caso desnivelada hacia el lado del centro.
—La justicia debería ser individual no colectiva.
—La justicia debería únicamente ser.
—No hubiera querido estar en sus zapatos cuando se confirmó la sentencia —se apiadó Septiembre—. No me quiero imaginar lo que habrá sentido.
—Lo mismo que sentiría un hombre inocente al ser condenado a la horca. Pero al final uno acaba por comprender que no tiene caso luchar contra los molinos de viento y decide emprender una cruzada mirando el lado positivo de un viento que no tiene lado. Un día me ajusté las ideas y me di cuenta de que a cien metros de distancia mis hijos no me podían ver, pero al menos me podían escuchar. Entonces, me hice de un tambor de gran tamaño con mazo de madera y todos los días a las cinco de la tarde, al regresar mis hijos del colegio, me refugiaba bajo un pórtico a cien metros de distancia, y le entraba a dar maza al bombo, y le daba, y le daba. Pero no eran golpes imprecisos; se trataba de una consonancia uniforme de tres notas musicales combinadas entre sí. El primer golpe seco y armónico representaba al pronombre personal “te”, seguidos por dos golpes disonantes e inestables que representaban a la primera persona del singular del verbo amar. Y así lo repetía en tres oportunidades para cada uno de mis hijos: “te amo”, “te amo”, “te amo”.
Un breve charquito de agua chapoteó por los ojos de Septiembre.
—¿Y ellos le respondían? —preguntó conmovida.
—Eran muy chiquitos para comprender, pero al menos sabían que su papá estaba presente. Esa coartada funcionó de mil maravillas hasta que mi inculpabilidad se hizo evidente y la justicia desestimó la falsa denuncia, aunque solo me concedieron los miércoles como día de visita. Podrá entender ahora mi apuro en finalizar esta reunión.
—Claro que sí. Y en este momento me invade un vértigo de retraimiento por haber situado a una simple candidata a presidenta por encima de sus hijos.
—El solo hecho de haberse interesado en un asunto tan personal la muestra como a una candidata humana, condición indispensable para convertirse en presidenta de la nación. Pero mejor sería que dejemos en paz a la justicia y nos aboquemos a lo que nos trajo hasta aquí. Porque no creo que me haya convocado para interiorizarse acerca de mi vida personal.
Un impulso de consentimiento sobrevoló los pensamientos de Septiembre, pero los reprimió. Un cataclismo de conmoción emergió ante la presencia de un hombre que consagraba la paternidad antes que a su mismísima presencia. La relación padres e hijos era su punto débil, era la espumita en el café que se rinde ante el simple paso de una cucharita.
Читать дальше