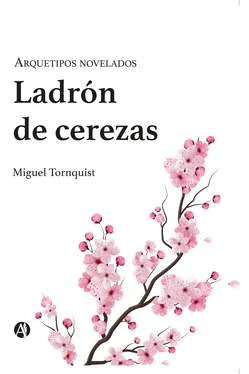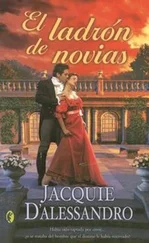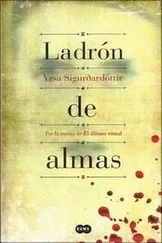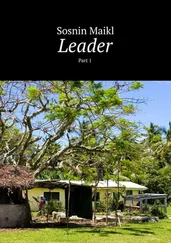Durante años se dedicó de lleno a la política, pero no quiso renunciar jamás a la inclinación de convertirse en madre. En su círculo más íntimo se permitían conjeturar que no había nacido para cambiar pañales, sino para cambiar los destinos del país (como si una cosa eclipsara a la otra) y la incitaban a priorizar sus asuntos laborales. “De dónde vas a sacar tiempo para dedicarles a tus hijos”, le repetían, a lo que ella respondía con un silencio apagado que es la manera más grave de responder. Y por un momento lograron confundirla. Sin embargo, un día cualquiera en París, y por accidente —como generalmente ocurren las cosas geniales de la vida— Mia comenzó a habitar su panza. Era de cuento. Nada más ni nada menos que París, la ciudad de donde vienen las cigüeñas. De repente, ese inhibido vuelo de pájaro pasó de intrascendente a sustancial, a lo único que la conmovía y que le importaba en este mundo. Todos la abortaban como madre menos Mia, que con una sonrisa desdentada le acomodó las prioridades y le arrebató la estúpida idea de que una mamá no podía convertirse en presidenta.
De buenas a primeras se dispuso a reemplazar soporíferas sesiones legislativas por susurros de saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar; saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro, y la vuelvo a guardar. Y diálogos memorables absolutamente recubiertos de lógicas de collage: porque la cebra no es blanca con rayas negras, ni negra con rayas blancas; es color rayas y punto. Y las abejitas son de miel, las vaquitas de leche, las ovejitas de lana y las cabritas de queso. Y no hay tu tía.
La llamó Mia, con el posesivo en femenino, porque nadie más que ella merecía atribuirse semejante milagro.
En su primera ecografía, notó que su corazón comenzaba a bombear témperas de colores, lunitas y estrellitas que salpicaban de una pincelada una vida en blanco y negro. A partir de ese momento, una irrenunciable vocación a la maternidad se despertó en Septiembre que, de buenas a primeras, se convirtió en la mamá de todas las Mias que habitan este mundo.
En esos tiernos pensamientos andaba cuando Rufino, sin motivo aparente, hundió un cuchillo afilado en el armonioso clima que se había generado y comenzó a tajearlo de tal manera que temperas negras, marrones y grises opacaron al garabato multicolor.
—¿Por qué no te sale la erre? —le preguntó sin atisbo de maldad alguno. De alguna manera se autoboicoteaba ante la presencia de una mujer que pudiera despojarlo de su armadura y deshacer a hilachas al hombre mujeriego que no se enorgullecía de ser. Era evidente que se encontraba ante la presencia de una mujer que lo zarandeaba por dentro y le removía toda la estantería repleta de libros sin sustento, de textos sin contenido, de autoras dispuestas en el canto de ejemplares que no significaban nada para él. Por primera vez en su vida tuvo la necesidad de acomodar a Septiembre en una biblioteca despojada, un solo libro inundado de comas y desprovisto de puntos finales.
Los colores en el rostro de Septiembre empalidecieron y su figura se distorsionó al estilo de objetos reflejados en espejos deformantes. Se había sentido enormemente conmovida ante el relato paternal de Rufino, pero semejante exabrupto personal no hizo más que encolerizarla. Pronunciaba la erre de una manera escurridiza, como un patín deslizante imposibilitado de sujetarse sobre una superficie de hielo por estar desprovisto del taco de goma necesario para frenar. De muy pequeña había sufrido los embates de sus compañeros de aula debido a esa imposibilidad natural de pronunciar la erre. Una dislalia que ningún fonoaudiólogo pudo corregir (verbo que ella jamás utilizaría, ya que se había empeñado en componer un alfabeto que no la contuviera); tren en lugar de ferrocarril, can en lugar de perro, colorado en lugar de rojo, eran acepciones naturales en su abecedario de veintiséis letras. Aprovechando semejante cinismo de un hombre que la desestimaba, se empeñó en incluir una nueva acepción a su deslizante vocabulario: Laucha en lugar de Rufino. Indudablemente era el apodo que mejor le calzaba. Jamás un hombre se había mofado en su propia cara de su incapacidad de pronunciar ciertos sonidos. Debía contraatacar si no quería perder la poca autoridad que evidentemente tenía frente a él.
—¿Y vos por qué sos tan pelotudo? —bramó Septiembre tuteándolo por primera vez, con la furia de un demonio de Tasmania al que se le birla la carne y se la reemplaza por una hoja de lechuga.
—No me estoy burlando de tu rotacismo —mencionó Rufino pasando la candidez por el tamiz por donde los reposteros espolvorean los buñuelos. Era evidente que escupía las entrañas al hablar. No existía perversidad en aquel hombre, sino un genuino interés por ayudarla. Era de una ingenuidad deliciosa, como la del cachorro que gruñe frente a la propia imagen que le devuelve el espejo.
—Parece que sí —dijo ofuscada Septiembre.
—Hay ejercicios para corregirlo. La erre es una consonante alveolar, cuyo sonido se consigue haciendo vibrar la punta de la lengua contra el paladar. —En ese momento Rufino estiró enormemente la boca y pronunció la vibrante suave “rrrr” y la vibrante múltiple fuerte “rrrrrrrrrrrrrrrrrrr”.
Incrédula del espectáculo al que estaba asistiendo sin haber sido invitada, se incorporó de un salto y lo invitó a retirarse de su despacho.
—Aún nos quedan unos pocos minutos antes de finalizar nuestra entrevista —dijo Rufino sin comprender semejante desplante.
—Cuando una oye barbaridades así realmente no vale la pena seguir hablando —lo amonestó Septiembre por lo que sentía como una ofensa personal.
Rufino era un hombre repleto de buenas intenciones y convencido de haber actuado correctamente. Resignado se incorporó cansinamente de la silla alzando vagamente sus hombros y emprendió una lenta retirada.
Pero antes de marcharse, advirtió movimientos extraños a sus espaldas. La competencia de haber sobrevivido a dos hermanos varones durante tantos años convirtieron a Septiembre en una rea descomunal que no se amedrentaba fácilmente ante semejante atrevimiento de un desconocido. Haciendo gala de una inigualable destreza proveniente de sus años de gimnasta artística, inclinó su cuerpo ciento ochenta grados, afirmó su pierna izquierda en el suelo, remontó apenas unos centímetros del piso su pie derecho, y a la velocidad de un rayo giró su cuerpo y le estrelló una terrible patada en el culo a Rufino que por lógico efecto de la física cuántica salió despedido hacia adelante confirmando las irrefutables leyes de Newton.
Ante semejante descaro, Rufino posó su dedo índice en la sien y lo hizo girar reiteradamente de izquierda a derecha siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj.
En eso andaban cuando intempestivamente Salvaje Arregui asomó su figura por el despacho de Septiembre.
—No tenía dudas de que ustedes dos iban a llevarse de maravillas —ironizó Salvaje sin comprender lo que realmente estaba sucediendo. Intercediendo entre las reclamaciones de Septiembre y la incredulidad de Rufino, logró poner paños fríos al asunto y mantuvo la puerta entornada para un próximo encuentro.
Al otro día los tres coincidieron en el despacho de Septiembre que se apersonó con un vestido gris tan corto como un electroshock catatónico que produjo en Rufino una demencia momentánea, una especie de convulsión esquizofrénica que sacudió hasta los bronces de la mismísima Real Academia Española que no pudo encontrar entre las veintisiete letras del alfabeto una sola combinación que le hiciera justicia a semejantes piernas.
En cambio, Rufino vestía la misma ropa que el día anterior.
—Parece que mudar de ropa no es un tema prioritario en tu agenda —observó Septiembre como quien quiere la cosa.
Читать дальше