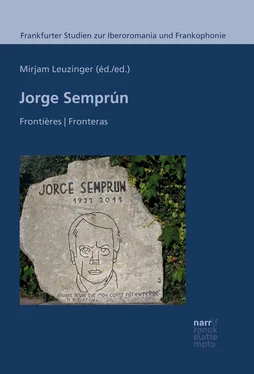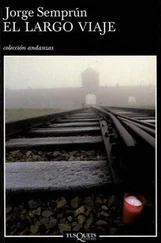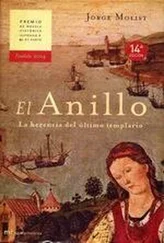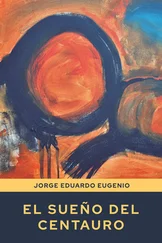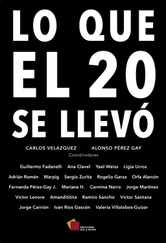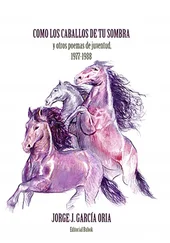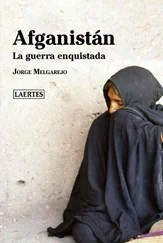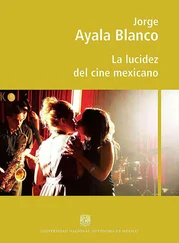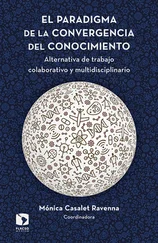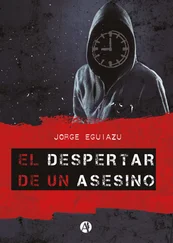Se puede decir que el día de la arribada a Bayona, el 23 de septiembre de 1936, de una forma tan poco heroica, Jorge Semprún, que no había cumplido los 13 años, franqueó –provisionalmente todavía– las puertas del exilio, cosa que por lo demás sucedió a muchos españoles que emprendieron idéntico viaje involuntario a consecuencia de aquella despiadada guerra que a tantos españoles llevó al abandono irreversible de España.1
El cruce de la frontera, por más que fuera menos perceptible al hacerlo por vía marítima, no pudo ser más decepcionante y amargo para él. No solo quedaba atrás todo lo que había sido su mundo y su vida hasta esos momentos, arrebatado de golpe, sino que enfrente, a la entrada en lo desconocido, en un país de lengua y gentes extrañas, se encontró con las miradas de desprecio, de rechazo y hostilidad lanzadas a quienes –como la familia Semprún– por primera vez se veían tachados de «rojos», españoles vencidos por el ejército «nacional». La primera experiencia de una frontera no pudo ser más adversa.
La toma de conciencia de lo que pudo significar esa herida injusta e injustificada, el trauma del primer cruce de frontera, sería un estímulo para que Semprún se propusiera combatir y hacer desaparecer, para sí y para los más, las razones por las que se erigían barreras divisorias, fronteras que encerraban pueblos enteros a merced de sus autoerigidos guardianes. Sería necesario buscar una nueva semántica de la frontera.
Por lo pronto, lo que para la familia Semprún fue un comienzo circunstancial, se convertiría poco después en una costumbre, en un ritual, igualmente involuntario. El Ministro de Estado del gobierno republicano, Julio Álvarez del Vayo, nombró a José María Semprún representante diplomático de la República, concretamente jefe de misión en la embajada de La Haya. En compañía de su familia, el joven Semprún comenzó uno de esos peregrinajes a los que la vida le acostumbraría años después. De Francia a Suiza, de aquí a París y finalmente a los Países Bajos. Cuando la derrota republicana estaba a punto de consumarse, en febrero de 1939, la familia Semprún se instaló provisionalmente en París, esta vez ya desunida, con sus miembros repartidos por diferentes residencias. Como recordaría Jorge años después, parafraseando a Karl Marx, para todos ellos, ahora sí, comenzaba indefectiblemente « die schlaflose Nacht des Exils», «la noche sin sueño del exilio »,2 sin un final previsible en el horizonte. Después de haber atravesado diversas fronteras y franqueado nuevos territorios, no podría evitar sentirse siempre fuera, expulsado, arrancado de su casa y de su mundo, involuntariamente radicado en el otro lado. Una cierta sensación de desarraigo que nunca le abandonaría se apoderó de Jorge Semprún desde estos años.
La frontera de la clandestinidad
Un joven como Semprún, convertido a marchas forzadas en adulto, no tardaría en rebelarse contra una realidad que le situaba del lado de los humillados y ofendidos. Había que revertir esa situación inaceptable con rapidez. Para empezar, Semprún se afrancesó, es decir, hizo suya la cultura francesa como modo de borrar toda huella que le delatara como extranjero marcado por el sello de la derrota y el exilio. El expatriado político español adquirió la patria de la lengua y la cultura francesas. Inmediatamente después, a punto de cumplir 20 años, se integraría de lleno en la lucha internacional contra el fascismo, primero en la guerrilla francesa contra los nazis, lo que le reportaría detención, tortura y deportación, y después en la lucha contra la dictadura franquista.
Semprún siempre quiso llevar a cabo este combate desde el interior de España. Para ello había que penetrar en la fortaleza fascista española e intentar destruirla desde dentro. Había que saltar la frontera, burlarla, por los medios que fuera. Desde el comienzo de la aventura clandestina en España hay en Jorge Semprún una voluntad explícita de cambiar el destino impuesto, de modificar el sentido de aquel cruce de frontera primigenio en 1936.
De ahí que el primer retorno a España sirviera, entre otros objetivos, para poner las cosas en su sitio natural. Le habían «separado de la infancia, de los olores y de los nombres de la infancia» (Des: 170), pero ahora, al cruzar clandestinamente la frontera y volver a España, aquel «recuerdo infantil… quedaba conjurado» (AD: 100). A partir de este momento, tras diecisiete años de exilio, las cosas volverían a tener sentido, el sentido original, España sería «lo de dentro, el interior de mi vida» y lo demás «no sería más que el exterior» (Des: 171). De forma ilegal pero decidida, Semprún recuperaba el derecho a entrar y habitar en su país de origen. Al tiempo, hacía ver que ninguna frontera, que ninguna barrera política o militar, autoritaria en cualquier caso, podría interponerse en su vida, o al menos, haría cuanto estuviera en su mano para que no se interpusiera.
Semprún entró por primera vez clandestinamente en España en el mes de mayo de 1953, por la frontera de Cataluña, en tren, concretamente por el paso de Port Bou. No había cumplido los treinta años. No puede dar muchos detalles personales ni ambientales de ese primer momento. Era preciso extremar las precauciones, escribe en el informe al partido, «en el paso de la frontera no se puede uno fijar en nada; hay que concentrar toda la atención para ser, con la mayor naturalidad posible, un turista francés entre tantos» (s. a.: 61). No obstante, Semprún, desde este primer retorno a España, relativizó los riesgos de viajes como los suyos, siempre, naturalmente, que se supiera tomar las debidas medidas de seguridad. La suavización de los controles fronterizos y el comienzo del turismo francés hacia España permitían a los clandestinos pasar desapercibidos entre el resto de viajeros. En poco se parecía esta situación a la de los años cuarenta, cuando los correos, los emisarios clandestinos o los fugitivos se veían obligados a cruzar a pie la frontera en uno u otro sentido a través de las montañas pirenaicas.
Durante diez años estuvo Semprún atravesando la frontera con documentación falsa, perfectamente falsificada por el artista o genial falsificador Domingo Malagón (MVC: 62–63; E/V: 264; ES: 62). Lo haría siempre por el paso que unía o separaba España de Francia a través del País Vasco, por la carretera de Irún a Hendaya, con el río Bidasoa como frontera natural. Como recuerda años después Semprún, «lo cruzaría decenas de veces, y bajo toda clase de falsas identidades, a partir de 1953. Pero era yo, bajo todos esos disfraces: yo mismo, el mismo rojo que nunca he dejado de ser. El que era ya a los dieciséis años» (ALV: 211). Con el tiempo se diría que él mismo se hizo un artista en el burlar la vigilancia de la policía franquista. Las formalidades aduaneras se convirtieron poco menos que en una rutina. La llegada a Bayona en tren desde París, la preparación de los falsos documentos, el viaje en automóvil conducido por algún camarada francés en el papel de turista, los minutos de tensión contenida ante el control policial, la orden de paso y la alegría por el paso exitoso y por la vuelta al país, una vez más sin contratiempo.
Este territorio fronterizo entre los dos países de los que Semprún sentía formar parte, sin renuncia a ninguno de los dos, por más que la barrera política los separara y obligara con frecuencia a vivir de espaldas, se convertiría con los años, por mor de aquellos viajes y aquellas emociones contenidas en torno a la frontera, en territorio inseparable en la vida y en la, digamos, transvida de Semprún. Cuando las circunstancias políticas cambiaran y la frontera adquiriera el carácter de espacio abierto único, propicio para el tráfico y el intercambio libres, Semprún lo elegiría como lugar señalado de reposo temporal o definitivo.
Читать дальше