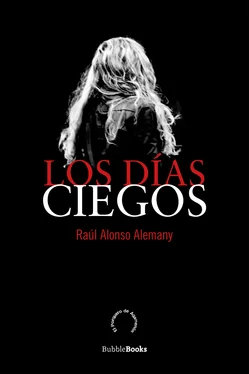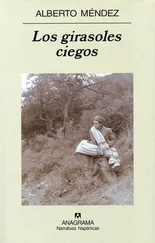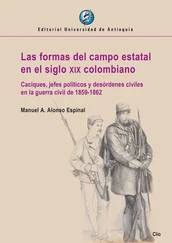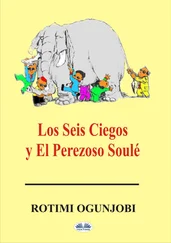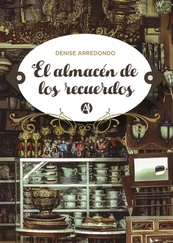—A mi pobre primo le falló el corazón en el peor momento —respondió Elena—. Se sabe porque lo estuvo contando durante años otra donnazza italiana. Una mujer que vivió hasta hace relativamente poco. Se llamaba Sofia Arnaboldi y regentaba uno de los negocios más prósperos de la localidad… No sé si me entiendes…
—Ya.
—Pues sí, querido. El pobre Francesco, gran relojero, examante mediocre y héroe de la resistencia, no muy alto, de nariz aguileña y gran aficionado al chocolate negro, poco tiempo después de haberse pasado años matando a nazis como si no hubiera un mañana (porque no lo había), murió, gordo, calvo y cojo, en los brazos de Sofia Arnaboldi en uno de los más burdeles más cutres del centro de Italia.
11
Uno se puede sentir orgulloso de las cosas más absurdas. Por ejemplo, de la victoria de un deportista de su país en una competición de esquí alpino. Solo hace falta una buena disposición y las circunstancias adecuadas. Tal vez estar delante del televisor en una tarde plomiza de invierno sin mucho más que hacer y con el mando a distancia lejos de tu alcance.
En tales momentos, un incomprensible orgullo puede apoderarse de uno al comprobar que un esquiador nacionalizado bate por dos décimas de segundo a un deportista neozelandés, por más que el compatriota en cuestión sea un imbécil al que no saludarías ni en el ascensor y el neozelandés sea un tipo ejemplar.
El patriotismo es una cosa extraña que se parece radicalmente la soledad.
Uno se siente orgulloso de cosas sin saber por qué. A menudo, es cuestión de fe o de tradición. Se heredan frases, ideas, patrias, a las que agarrarse como al clavo ardiendo.
En ese sentido, mi referencia siempre fue un tío de mi madre que se llamaba Manel, tenía el pelo amarillento y al que todo el mundo llamaba solo «tío», incluso la gente ajena a la familia, empezando por su mujer. Era un hombre malhumorado que solía presumir de su buen humor. Si le decías que le había salido un grano en la cara, que tenía una mala mano en las cartas o que te gustaba más la Coca-Cola que la Pepsi (no como a él), se irritaba muchísimo: se enfadaba, gritaba y maldecía a los cuatro vientos. Sin embargo, si le decías que el mundo no tenía sentido, que el ser humano es una bala perdida y que somos un vagar por un espacio que no tiene salida ni final, pues entonces asentía calmadamente y aceptaba la vida tal como venía.
Era un referente porque a mi mirada de niño le parecía una actitud increíblemente absurda por medio de la cual tal vez algún día comprendería el mundo. Él se sentía orgulloso de su piel fina como la de un bebé, de su pericia a la hora de jugar a las cartas o de su buen gusto en relación con las bebidas gaseosas con sabor a cola. Y por eso no admitía discusión alguna al respecto. Estaba todo en orden y era perfecto.
Esa era su fe.
Sin embargo, no tenía problema a la hora de admitir que la vida no tenía sentido. Es más: era un entusiasta defensor de tal idea. Estaba dispuesto a perder toda la dignidad, cualquier atisbo de orgullo y de sentido final si se trataba de algo compartido, de un hundimiento colectivo.
Si la especie humana se iba toda junta al garete, no había problema, porque el tío Manel tenía fe en la parte miserable de la existencia.
Al pasar el control de seguridad y cuando unos funcionarios rusos me miraron de arriba abajo sin encontrar nada sospechoso en mí, sentí ese orgullo idiota que había heredado de mi tío por las cosas minúsculas y los pequeños triunfos cotidianos.
Llevaba diez horas en aquel aeropuerto después de que mi gran historia de amor se hubiera ido al traste en un callejón nevado de Moscú. La tristeza, la soledad, las ganas de dormir…
No obstante, cuando el arco de seguridad no pitó, cuando no detectaron ninguna bomba en mi maleta ni líquido alguno en una botella demasiado grande, sentí un pequeño subidón de felicidad por formar parte legal de la parte legal del mundo. Como si un esquiador que viviera en la otra punta del planeta lo hubiera logrado, como si por fin hubiera quedado probado que la Pepsi-Cola es para los hombres buenos.
Tras colgar el teléfono, se había hecho el silencio y había dado otras vueltas por los pasillos del aeropuerto. Siempre ese horror al vacío tras una conversación con Maria Elena.
Supuse que ya no me encontraría a los dos soldados vestidos con trajes de camuflaje que había convertido en parte de mi historia, pues vi a otros dos guardias sentados donde antes habían estado ellos. En sus rostros ya no se percibía la quietud de la vigilancia nocturna, sino un frescor opuesto. Para ellos ya era el día siguiente, aunque no hubiera rastro de la luz del sol detrás de la nube que cubre Moscú de noviembre a abril.
Comprobé la hora en el móvil: poco más de una hora para que saliera mi avión y no había recibido ningún mensaje de Masha en el que me dijera que me quedara allí con ella, que diera media vuelta y regresara a su lado. Además, se me estaba agotando la batería del teléfono: el quince por ciento del dibujito de una pila verde para que ella me dijera sí, quédate conmigo.
Arrastré mi maleta rota por los pasillos del aeropuerto por última vez, mirando de vez en cuando hacia la puerta por si aparecía Masha. Pero, al cabo de un rato, me resigné y me dirigí al control de seguridad, a esperar otros noventa minutos antes de que el avión despegara rumbo a Barcelona.
Al quitarme las botas para atravesar el arco de seguridad, recordé los mocasines del hombre muerto, su rostro inerte de borracho; sin embargo, cuando pasé al otro lado sin que guardias de asalto como armarios roperos me derribaran en nombre de la justicia internacional, me pareció que también a él lo dejaba atrás. A él, a sus zapatos marrones y a aquel aliento a vodka que me había recordado quién era yo en realidad.
Antes de colgar el teléfono, le había preguntado a Maria Elena qué tal le iba. Le había pedido que me contara algo de ella, de su vida en América, de si pensaba regresar. Habíamos hablado del pasado y de mí. Sin embargo, en cuanto lo hice, ella pareció tener prisa por acabar la conversación. Yo intenté alargarla, pero ella se disculpó porque tenía que salir o hacer no sé qué cosa a siete mil quinientos kilómetros de distancia y dejó su silencio a mi lado.
Por eso había llamado a Elena a las seis de la mañana. No solo porque fuera la única persona que conocía que estaría despierta a esa hora de la madrugada, de la noche para ella, sino también porque Maria Elena Padovani y su silencio eran todas las mujeres de mi vida. Porque puede que, como antes con la llamada perdida a mi padre o con el recuerdo de mi madre, con los guardias, con la chica de la melena de cuento o con el hombre sin sombrero de ala ancha, detrás de su silencio pudiera encontrar la respuesta a por qué llevaba tantas horas solo en el aeropuerto internacional de Sheremetievo.
Tras calzarme las botas y guardar mi portátil en su funda, volví a arrastrar la maleta por otra sucesión de pasillos buscando la puerta de embarque 35-A, que apareció ante mí después de diez minutos de caminar por un suelo encerado donde pude ver el reflejo de mi rostro.
Al llegar a la puerta de embarque, noté que allí se respiraba un ambiente diferente. La sensación de irrealidad y pausa que había compartido con los demás viajeros durante diez horas se había transformado en un ambiente bullicioso en el que los susurros y los rostros dormidos habían dado paso a gritos y expresiones despiertas.
Había niños corriendo, grupos de chicos jugando a las cartas y gente que se reía a carcajadas. Eran las primeras carcajadas que oía desde hacía días: los rusos no se carcajean así como así; al menos no en Rusia. Es como si en su país, con toda esa herencia de espiritualismo y frío, de historia y silencio, no tuvieran tiempo para tonterías. Esperan a estar en sus casas, tal vez, o a salir fuera de sus fronteras. Entonces sí que pueden dar rienda suelta a esa risa gutural de hombres obesos y de pelo paja que pasean en pantalones cortos de vivos colores por el centro de la ciudad, del brazo de mujeres de marfil con vestidos floreados que parecen, de tal guisa, también ellas, disparos en un museo.
Читать дальше