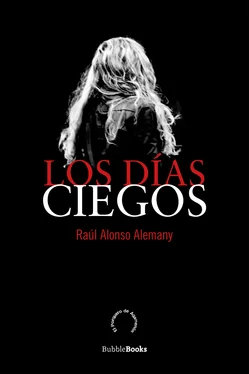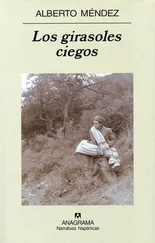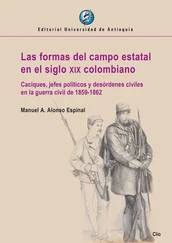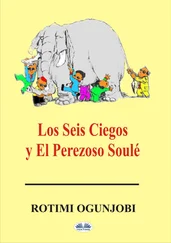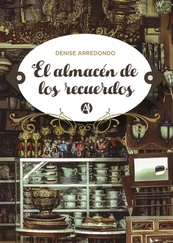El ruido de la maquinilla se apagó. Sobre el rostro del hombre cruzó un carrusel de emociones, pero ninguna de ellas fue la ira. Sorpresa, tal vez. Resignación, un poco. Indignación, más bien escasa. Pero a mí me daba igual: yo era un hombre enamorado, y a los hombres enamorados todo lo demás nos importa un comino.
—Le dije algo… No recuerdo qué —respondería el coreano—. Pero él no parecía entender mi idioma. Y no sentí más deseo que salir de allí. Tenía solo la mitad del rostro afeitado, pero qué importaba dadas las circunstancias.
—¿Y nadie más vio nada? Antes ha dicho que había otros hombres en el lavabo —insistiría el presentador.
Los tipos que habían dado saltitos al acabar su micción ni siquiera se lavaron los manos, tal vez para evitarme, tal vez porque la mayoría de la gente sigue sin hacerlo.
Con su rostro medio afeitado, el coreano corrió fuera del lavabo. Ahora el único enchufe era mío, qué importaba nada más. Esperé unos segundos a que el teléfono recobrara parte de su vida: negro, un circulito blanco rodando, introduzca un par de números y, adelante, ya puede escribir su mensaje de amor de artificiero.
Escribí el mensaje decisivo y le di a la tecla de enviar varias veces; pero estaba borrosa, también ella fantasmal y mal iluminada. Por un momento, me entró el pánico. Como si en el momento en el que ya había decidido cortar el cable azul, los alicates se deshicieran en mis manos; como si, justo cuando decidía preguntarle al guardián que siempre dice la verdad, me diera cuenta de que el juego no consistía en eso: de que estaba jugando al fútbol con las reglas del ajedrez, de que estaba confundiendo la apertura Réti con un córner lanzado al segundo palo.
Insistí varias veces, incluso borré el mensaje y volví a escribirlo de nuevo, pero no había nada que hacer. Miré con desesperación mi rostro en el espejo y pensé en mi madre. Ella había traído al mundo a un niño rubio con los ojos verdes, sano, bueno y hermoso. ¿Cómo se había convertido él en mí? ¿Qué había sucedido para que se transformara en el tipo del otro lado del espejo? Esa barba mal afeitada, esas ojeras, esas entradas, ese avanzar hasta los cuarenta años con tan poco decoro.
Respiré profundamente: tenía que haber una explicación para todo eso. Fueron unos momentos de una angustia estremecedora hasta que me di cuenta de que la señal del wifi no llegaba al lavabo. Desenchufé el teléfono, cogí la maleta por el asa y salí del baño precipitadamente.
Corrí al trote por los pasillos hasta llegar a la zona de embarque. Bajo la pantalla donde ponía «Barcelona», una chica y un chico sonrientes y vestidos con trajes azules y rojos me miraron con extrañeza: a mí, a un niño rubio con ojos verdes y una maleta rota.
—Barcelona —les dije.
—Sí, señor —respondió la chica con una sonrisa entrenada.
—Sí —repetí yo.
Ella miró a su compañero levantando ligeramente las cejas.
—Billete y pasaporte, señor —dijo la chica.
—Sí, claro —respondí, e intenté también esa sonrisa de manual.
Busqué el pasaporte y la tarjeta de embarque. Vacié mis bolsillos allí mismo: las llaves de casa, una servilleta arrugada, cuarenta y tres rublos y el cable de mi teléfono. Nada de pasaportes ni de tarjetas de embarque.
—¿Algún problema, señor? —intervino el tipo, también con aquella sonrisa de línea aérea.
—No… Yo quiero significar…, sí. Uno un minuto, por favor —dije con mi inglés de cola de embarque.
Nuevos pasajeros empezaban a llegar a la sala para tomar los próximos vuelos; sin embargo, ellos ya no habían pasado toda la noche en el aeropuerto. Mientras buscaba mi pasaporte, sentí que eran unos impostores, porque no había dormido y porque estaba convencido de que si uno toma un vuelo de Moscú a Barcelona, lo más digno es pasar toda la noche en vela y ver a hombres muertos, y recordar a sus padres, y hablar con mujeres que son obsesiones.
13
Me alegré de que me hubiera tocado el asiento de ventanilla, así podría apoyar la cabeza contra ella y suspirar de vez en cuando con la mirada perdida en las nubes. La melancolía es como la mujer del césar: no es solo un estado del alma, también su representación. A veces, más lo segundo que lo primero.
Me había atado el cinturón de seguridad en cuanto me había sentado. Es lo que se recomienda, el protocolo. A mi izquierda, había un asiento vacío, entre una mujer gorda con el pelo cardado e innegablemente rusa (hombros anchos, rubia, combinación de colores vivos en su vestuario) y yo. Estiré mi pie izquierdo lo máximo que pude y suspiré.
En la puerta de embarque había tenido que abrir otra vez la maleta. Debajo de la bolsa de la ropa sucia, había encontrado el pasaporte y la tarjeta de embarque. Agachado en el suelo, los levanté para que aquellos dos chicos que habían dudado de mi condición de pasajero legal se dieran cuenta de que estaban muy equivocados conmigo: todo bajo control. Yo era un tipo que cumplía la ley, que se abrochaba el cinturón cuando tocaba, que no se levantaba de su asiento hasta que el avión se detenía.
En cuanto volví a meterlo todo en la maleta (la ropa interior, el cepillo de dientes, los libros sin abrir), me incorporé de un saltito, puse un pie sobre la maleta e intenté cerrarla como buenamente pude. El chico de la sonrisa ensayada se acercó a mi lado y puso las manos sobre ella para ayudarme. Me pareció que él debía de ser el guardia que siempre decía la verdad; sin embargo, en cuanto logramos cerrarla, la chica empezó a aplaudir tímida y sordamente, con las manitas bien pegadas a su cara redonda. ¿Tal vez fuera ella la que nunca mentía? ¿Por qué, si no, iba a ser tan mona?
Ambos me desearon un buen viaje. Otra vez esas sonrisas ensayadas: qué bien quedarían en las fotos, los corazones agradecidos y gustosos se acumularían en las redes sociales. Me sentí contento por ellos: sobre todo por el que siempre decía la verdad, aunque en el fondo lo mismo daba.
Empecé a andar por el pasillo: cable rojo, cable azul.
Entonces me sobrevino un escalofrío. Me palpé los bolsillos y me invadió el pánico: billete, pasaporte, maleta, cable del teléfono, servilleta arrugada…
—Excúseme, señor —dijo una voz a mis espaldas.
Cinturón de piel marrón que me había comprado cuando tenía quince años, cuarenta y tres rublos, dos caramelos Hall, restos de olor a colonia, una moneda de veinte céntimos de euro…
—Señor, excúseme —insistió la voz.
Me di la vuelta y vi otra vez la sonrisa ensayada de la chica: perfecta, blanca, neutra. Sonrisa de tristeza o de alegría, de veinticuatro horas al día: pase por aquí, entre por allá, gracias por volar con nosotros.
—Su teléfono, señor —dijo ella, que debía de ser la que siempre decía la verdad—. Se lo había dejado en el suelo —añadió.
La miré y le di las gracias con la cabeza mientras recogía el móvil de sus manos. Allí dentro seguía el último mensaje de amor para Masha, el decisivo. Pero aún no lo iba a mandar: me pareció más heroico y dramático esperar a estar sentado en el avión.
Cerré los ojos y volví a suspirar con la cabeza pegada a la ventanilla. Ya no podía prolongar más el momento. La mujer del pelo cardado estaba hablando a gritos con alguien al otro lado del avión, con más de una persona en realidad. En su huida grupal hacia el sol de invierno en España, había decidido sacrificarse por todos los demás y viajar sola las cuatro horas de camino hasta Barcelona, alejada de sus compañeros de aventuras. Eso supuse. Aún no eran las ocho de la mañana, pero ellos gritaban por encima de nuestras cabezas, y yo sabía que había llegado la hora: el día en que le pedí a la mujer a la que quería que se quedara conmigo para siempre, fuera ya no nevaba y el cielo azul asomó por primera vez en los diez días que pasé en Rusia.
Читать дальше