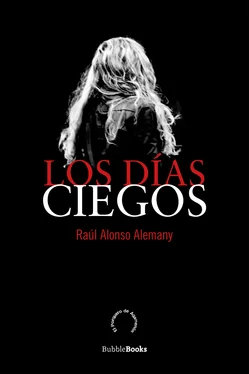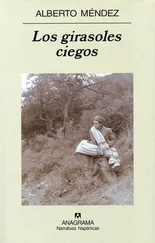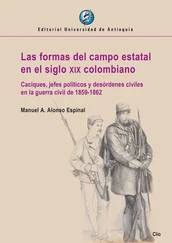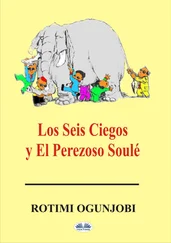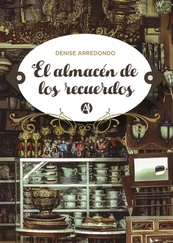Cerca de las siete de la mañana, volví a preguntarme si había hecho todo lo que estaba en mi mano para convencer a Masha de que se quedara conmigo para siempre. Estaba seguro de que esa era la puerta a la que tenía que llamar, pero tal vez lo había hecho mal: quizás había pulsado el timbre cuando lo correcto hubiera sido aporrear la puerta con los puños. Repasé los últimos días para intentar comprender qué había ido mal en mi plan, aunque debo reconocer que tampoco es que hubiera trazado una estrategia muy elaborada: cojo un avión, recorro Europa y le digo que la quiero.
Fin de la historia.
Tal vez me habían fallado la sencillez del plan o las mismas palabras. Quizá, si diera con la palabra justa, podría convencerla de que se equivocaba dejándome marchar. Puede que si le enviaba un mensaje antes de que el avión despegara se obrara un milagro final propio de una película de Hollywood: la chica corriendo por el aeropuerto, saltándose todos los controles, con guardias gordos persiguiéndola por los pasillos mientras se sujetaban con una mano la gorra, y con la otra, los pantalones por debajo de un vientre abultado en el que sobresalía un cinturón con una hebilla plateada. Y, al final, el reencuentro: quizá de lejos, pero el reencuentro: «El abuelo Davidka viajó hasta Rusia para decirle a la abuela que la quería. Y fuera nevaba».
Poco a poco, me fui convenciendo de que tenía que haber algo que pudiera decirle y cambiara la suerte de la partida en el último momento.
Llegué a pensar que la clave de mi felicidad era como uno de esos juegos de ingenio para todas las edades en los que hay que dar con la solución para sobrevivir: un hombre tiene que elegir entre dos puertas; una conduce a la muerte, la otra lleva a la libertad. Cada una de ellas está custodiada por un guardia. Uno siempre dice la verdad; el otro siempre miente. Y solo se puede formular una pregunta.
Y yo pensé que Masha volvería a quererme si daba con la palabra apropiada, si resolvía el acertijo y nos convertíamos en una escena de película.
Al cabo de un rato, me pareció ver pasar a la chica de la melena de cuento, pero no le presté atención; ya no tenía tiempo para eso. A esas alturas de la noche solo sentía curiosidad por mí, cosa que me ponía más y más nervioso: mucho más que ver a un hombre muerto o escarbar en mi pasado buscándole una explicación a mi soledad.
El ruido de fondo fue perdiendo forma a medida que me convencía de que tenía que haber una solución. Si me montaba en el avión sin haber dado con ella, no habría vuelta atrás.
Intenté concentrarme, a pesar del sueño y del cansancio de las últimas semanas. ¿Qué podía decirle a Masha? ¿Qué palabra era la justa? ¿A cuál de los dos guardias tenía que formularle la pregunta, al que mentía siempre o al que decía la verdad? En la pantalla del móvil, los minutos pasaban a la misma velocidad que se me acababa la batería. Tenía la sensación de que una bomba iba a explotar.
Así hasta que se me ocurrió algo bonito que decirle. Y eso fue bastante para que me sintiera más animado. Recuperé mi fe desmedida en las palabras; sería trivial para cualquier otra persona, pero no para mí, que la sentía bajo la piel, como otra canción que hablaba de todos nosotros. Cortaría el cable azul o el cable rojo y que fuera lo que Dios quisiera. Lo que iba a decirle no era exactamente una palabra (un solo cable), más bien era una frase (un conjunto de cables azules o rojos). No podía fallar.
—¿Tu planeador va pronto? —me preguntó una voz que me costó hacer regresar a mi mundo.
El tipo que no llevaba sombrero de ala ancha me observó con una sonrisilla en los labios. Estaba de pie ante mí, mirándome desde arriba. Sentado, yo había empezado a escribirle a Masha aquella frase que desactivaría la bomba y que quedó congelada en la pantalla de mi móvil.
—Sí, ir pronto —le respondí con ganas de quitármelo de encima.
—Mí también —dijo él—. Pero a mí parecer que el planeador de ti ir a otra ciudad, otro lugar.
Sonreí para poner fin a la conversación.
—La vida es en este modo —siguió él, que me hizo perder la concentración en mi mensaje de artificiero: ya no sabía qué cable cortar ni a quién preguntarle, si a quien siempre mentía o si al que siempre decía la verdad—. El hombre nunca sabe dónde es el final. Tú mirar el hombre muerto antes. ¿Esto no es verdad?
Pensé que tal vez fuera una señal que se me pusiera a hablar precisamente en ese momento. ¿Estaba mandándome señales el universo a través de un personaje de mi imaginación?
—Yo cambiar el planeador en el último minuto —añadió—. Ahora yo ir a otro lugar. El hombre nunca sabe dónde es el final —repitió.
—Sí —dije. Y no sé si fue la madrugada o si fue porque quería otra señal, algo que volviera a dejar clarísimo que todo Sheremetievo hablaba de mí, pero el caso es que le pregunté—: ¿Y la chica del largo pelo?
Una sombra cruzó su rostro. Había leído muchas veces esa frase en las novelas que había corregido y leído durante años. A Millás le había leído que frases como aquella ocupaban un lugar en el manual de estilo junto a expresiones como «Cruzó el zaguán», «Olía a naftalina», «Lo miró de hito en hito» o «Frunció el ceño». Pero nunca había visto una frase como esa en tres dimensiones.
Todavía con el móvil y las palabras milagrosas en mis manos, sentí que finalmente la literatura me había atrapado. Ahora sí que era el protagonista de todas las novelas, ahora sí que todos los géneros se confundían en una sola vida, aunque para ello hubiera tenido que cruzar Europa y pasar una noche en un aeropuerto.
La respuesta a por qué de mi soledad en Sheremetievo el día en que le dije a la mujer a la que quería que se quedara conmigo para siempre tenía que ver con cómo me había convertido yo mismo en frases de libros que había leído centenares de veces.
—El hombre nunca sabe dónde es el final —repitió por tercera vez el hombre que no llevaba sombrero de ala ancha—. La sola opción para conseguir el amor de una mujer es estar paciente —añadió, y se fue de nuevo, sin tocarse el sombrero que no llevaba.
Cerré los ojos unos segundos. Las lentillas me molestaban, pero siempre me las pongo cuando he de coger un avión. Me parece que en caso de accidente aéreo es mejor llevar lentes de contacto que gafas, por si hay que ver llegar de lejos las cosas.
Al abrir los ojos, el tipo sin sombrero había desaparecido, y no supe si me lo había imaginado todo. Grupos de pasajeros empezaron a formar colas con pasaportes y billetes en las manos. En fila india, en desorden, con cara de dormidos. En el aire, seguía aquel bullicio alegre y tenso que precede al momento de embarcar: como si no fuera insensato meterse en una cápsula forjada de un material desconocido, con toda esa chapa de pintura blanca y ese cubículo pequeño dispuesto a sobrevolar miles de kilómetros a miles de metros de altura.
Volví entonces a mirar el móvil (cable rojo, cable azul; guardián que dice la verdad, guardián que cuenta siempre mentiras) y ya no vi las infalibles palabras de amor que había escrito para Masha. Solo la pantalla en negro del teléfono; la batería se había agotado mientras el tipo que no llevaba sombrero de ala ancha me decía que nunca se sabe dónde está el final.
En lo alto, una pantalla anunció que quedaban menos de diez minutos para embarcar, el final de mi viaje de amor.
12
Volqué mi maleta en el suelo y desparramé su contenido en busca del cargador del móvil. Algunos pasajeros que compartían conmigo la sala de espera detuvieron sus carcajadas; otros suspendieron sus gestos; hubo quien canceló un bostezo nervioso o inconsciente.
Alguien que deshace la maleta antes de entrar en un avión es el mundo al revés. Todos me miraron.
Читать дальше