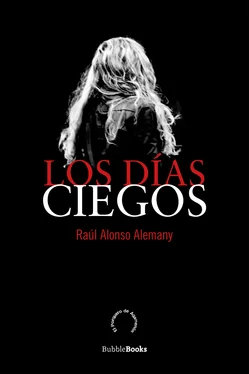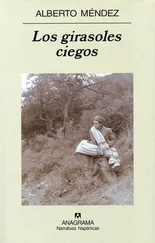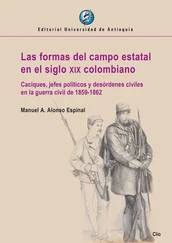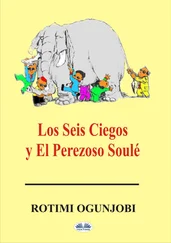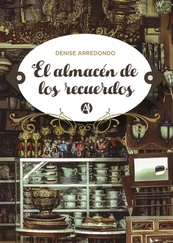—Se te desencaja la mandíbula y sigues ahí, masticando y masticando esa cosa dura con marcas de tus propios dientes. Puaj. Compra otro paquete, hombre. Hay miles de peces en mar; miles de chicles en los kioscos.
Levanté las cejas y me imaginé a Maria Elena haciendo el mismo gesto.
—Cierto día, Francesco llegó a casa de la viuda y se la encontró con otro tipo, que objetivamente, dicho sea de paso, tenía la nariz incluso más grande que él. Era un hombre que no es que destacara por su amena conversación ni que desprendiera un olor a jazmín allá por donde fuera. Era maestro de escuela o bibliotecario o farmacéutico… No sé, no me acuerdo, supongo que no importa. Imagínate al pobre Francesco cuando pilló al amor de su vida (¡por la que había intentado incluso reducir el tamaño de su nariz!) con otro hombre. Él, que le había comprado cada día un ramo de rosas.
Me pareció entonces que las palabras de Maria Elena hablaban de mí. Pensé en Masha y en las cartas que una vez encontré sobre su mesa. Pensé en atar cabos, en que me empezara a crecer la nariz como a Francesco y en el olor de mi perfume. Me sentí como el ciego que no quiere ver.
—… llegado a ese punto, claro —seguía diciendo Maria Elena—. «¿Y qué hay más grande que el amor?», se preguntó mi primo Francesco. Es una gran pregunta, ¿no crees? Porque, sabiendo la respuesta, uno se podría curar de la enfermedad de amor, se podrían dejar en nada los remedios de Arnau de Vilanova. A la mierda con ellos.
Se rio, se calló y esperó mi respuesta.
—Aunque si curáramos el mal de amor —respondí—, haríamos polvo las carreras de los cantantes melódicos. ¿Qué hubiera sido de Alejandro Sanz?
Elena no se rio en la otra punta del mundo y mi broma rebotó por el espacio, entre ondas y logaritmos, camino del cementerio intergaláctico de los chistes sin gracia.
—Y mi primo Francesco tenía la respuesta muy cerca —continuó Elena al cabo de diez segundos—. Te recuerdo que te estoy hablando de finales de los años treinta y principios de la década de los cuarenta.
—Tal vez podría haberse vengado yéndose con la hija de la viuda, ¿no? De hecho, al principio estaba interesado por ella.
—No seas vulgar, querido. Además, creo que la hija no estaba muy por la labor. David, piensa: ¿qué hay más grande que el amor? ¿Qué cosa puede acabar con él? ¿Qué puede apartarlo de súbito del primer plano? ¿Qué es capaz de borrarlo todo de la faz de la Tierra, incluso el amor no correspondido?
Busqué la respuesta a mi alrededor. La busqué en la tos de un hombre gordo que, con los ojos cerrados, se limpió la rebaba de la comisura de los labios. La busqué en mi mente en blanco y en ese gato encerrado en mi estómago. La busqué en la anciana japonesa que había bostezado y en la pareja francesa que se desperezaba en un banco de Sheremetievo.
—¿Qué hay más grande que el amor? —pregunté finalmente.
—Pues la vida, querido, la vida —respondió Elena.
—La vida.
—Te estoy hablando de los primeros años de la década de los cuarenta, de la Italia de Mussolini, de una Europa que empieza a quedar devastada por la guerra, el hambre, los muertos.
—¿La guerra?
—La supervivencia, David. Eso pensó Francesco. Si hay algo más grande que el amor, eso tenía que ser la vida, la supervivencia. —Hizo una pausa—. Sí, la guerra.
—Se enroló en el Ejército.
—No exactamente. Más bien se hizo al monte, ¿se dice así? —preguntó.
—Sí, se hizo al monte, se tiró al monte. Algo así.
—Pues eso.
—¿Se hizo partisano?
—Exacto. Básicamente, para matar el sentimiento de amor no correspondido, se dedicó a matar fascistas. Una actividad bastante noble, por otra parte. Definitivamente, mucho más interesante que deshojar todo el santo día una puta margarita.
—No está mal pensado —apunté—. Ya sabes que siempre se ha rumoreado que el amor no es más que una invención de los poetas juglares que no tenían huevos para ir a la guerra.
—Qué bonito.
—Gracias.
—Bueno, pues eso. Supongo que el amor se le fue pasando mientras intentaba que los fascistas no lo mataran. El primo estaba demasiado ocupado para esas historias. Uno no tiene tiempo para darle vueltas a quién te ama o a quién te deja de querer cuando la muerte te ronda tan de cerca.
—Parece lógico.
—Bueno, pues ahí tienes la respuesta.
—¿Quieres decir que una solución sería que me alistara en el Ejército y me fuera a combatir al Estado Islámico?
Busqué con la mirada a los dos soldados con ropa de camuflaje que había convertido en personajes de mis horas en el aeropuerto. Con sus kalashnikovs, sus conversaciones sobre el amor y su labor de protegernos para que pudiéramos abandonar su país sin que un iluminado nos hiciera volar por los aires.
—Dios no lo quiera. No podrías ni ponerte el traje. ¿Cómo era eso que decía Woody Allen?
—¿Algo sobre las hijas adoptivas y el amor libre?
—Decía que en el Ejército le dijeron que solo servía como prisionero.
—Sí —dije—. Y entonces ¿qué?
—Entonces nada: que a ti te pasaría lo mismo. Así pues, Davide, busca algo más grande que el amor, búscate otra guerra.
—Entiendo —mentí—. Si a Francesco le funcionó…
—Sí, al primo le funcionó.
—¿Y cómo acaba su historia? ¿Se supo algo más de él?
—Se supo, aunque no sé si esta parte de la historia nos conviene.
—¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Murió en un combate indigno?
—No.
—¿No me digas que al acabar la guerra volvió a su pueblo a buscar a la viuda, a implorarle que le quisiera, que había crecido, que su nariz no era tan grande tras tanto tiempo de comer berzas en las montañas?
—No sé qué son «berzas», pero tampoco es eso. No todo el mundo tiene ese sentido del patetismo tan trabajado que tú me has logrado con los años.
—Gracias —respondí—. Pero ¿qué pasó con tu primo?
—La guerra acabó, y los partisanos, con el tiempo, fueron reintegrándose a la vida de sus pueblos. También Francesco. Aunque, claro, ya no era el mismo. La guerra cambia a los hombres. El tiempo lo hace. No obstante, a finales de la década de los años cuarenta, él era un héroe para casi todo el mundo. La típica historia: él se detenía a contarle a la gente sus vivencias en los montes, cuando mataba fascistas, y la gente lo escuchaba encantada. Una leyenda del lugar, vamos. Ya se le había quedado pequeña la historia del relojero enamorado de una viuda que prefirió a un boticario, a un abogado o a un capellán. Además, en uno de esos combates, le hirieron en una pierna. Eso se decía. Así pues, poco después de volver a la vida corriente, le concedieron una pensión con la que pudo ir tirando y se quedó a vivir en el pueblo. Tal vez él mismo se fuera convirtiendo en un Philippe Noiret, ahora que lo pienso. Pero, claro, ¿qué puede haber más grande que el amor y la guerra cuando se han acabado?
—Ya.
—Eso, querido.
—Bueno, pero la historia tampoco acaba tan mal, ¿no? La viuda no vuelve a salir y él se convierte en un personaje admirado.
—Puede, sí.
—¿Y ya está? ¿Vivió dulcemente hasta el fin de sus días? ¿Se volvió a casar, tuvo hijos?
—A veces eres tan burgués.
—¿Le pusieron al menos su nombre a la plaza del pueblo? ¿Una calle donde hay un gran reloj y en la que la gente sigue comprobando que llega a tiempo? ¿La calle Francesco Padovani? —insistí.
—Hubiera estado bien, pero no.
—¿Y entonces?
—Encontraron su cuerpo dos años después de que se reintegrara a la vida del pueblo.
—¿Lo mataron? ¿Una venganza? —pregunté.
—Qué va.
—Entonces…
Читать дальше