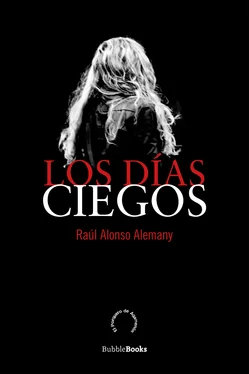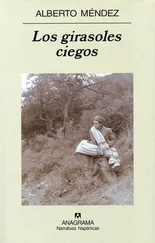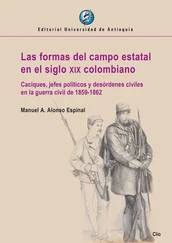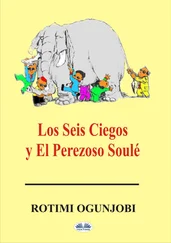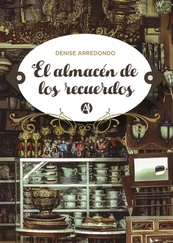—¿Y cómo se cura? —le pregunté.
—La menopausia es como la vida: no se cura, se vive y punto. —Hizo una pausa—. En cuanto al mal de amor, claro que me acuerdo de lo que decían esas clases. Ya te digo que ahora son mías. Pero me refería a otra cosa. Estoy hablando de un primo de mi abuela. ¿Te cuento la historia?
—Claro, me encantan las historias. Vivo para ellas.
A siete mil quinientos kilómetros de distancia, algo se cayó en el apartamento de Maria Elena. Ella soltó una maldición y yo oí sus pasos al otro lado del mundo.
—Se llamaba Francesco —dijo mientras barría el suelo de su apartamento—. ¡Un italiano que se llama Francesco! Es tan común que suena poco creíble, ¿no? Pero la vida es poco creíble —bromeó con voz sentenciosa—. Mira a tu alrededor y dime si no es cierto. ¡Pensar que podrías conquistar Rusia! ¡Y en pleno invierno! Ni Napoleón pudo hacerlo. ¿A quién se le ocurre?
Me la imaginé negando con la cabeza, con esa sonrisa que hacía años había sido el principio de la vida.
—Sí, no parece que esté funcionando…
—Francesco era relojero —dijo Elena ignorando mi respuesta—. Reparaba relojes, pero también los hacía. Te estoy hablando de hace ochenta o noventa años, cuando esas cosas tenían un valor. La función de los relojes era distinta: eran solo un recordatorio, no una presencia. El tiempo lo medían los relojes de los campanarios, imagínate. Qué mundo extraño, ¿no? La gente solía acercarse a las plazas de los pueblos para comprobar qué hora era, pero lo hacían solo de vez en cuando, supongo que en el fondo no les importaba. En general, si no hay relojes, no hay prisa.
»El primo Francesco había sido aprendiz en una relojería. Había ido aprendiendo el oficio paso a paso. Se puede tardar años en comprender la mecánica de un reloj, es algo bastante complejo. Pero finalmente él mismo se había convertido en maestro relojero, por así decirlo. Y, por una serie de circunstancias que no vienen al caso y de las que no me acuerdo, se había quedado con el negocio. Imagínate. Recuerda un poco a Cinema Paradiso, ¿no? La historia del aprendiz que se convierte en maestro en un pueblecito de Italia perdido de la mano de Dios. Así somos los italianos: unos nostálgicos. Pero Francesco no se fue a la capital, ningún Philippe Noiret le dijo: «Lárgate de aquí, sal de este pueblo, vive, pero vive lejos de aquí». Nada de eso. Y, por lo visto, Francesco prosperó: no tenía aún treinta años y ya era dueño de un lucrativo negocio. En un pueblo pequeño, sí, pero es que sus clientes venían también de otras poblaciones. Su prestigio había crecido: el boca a boca, ese marketing avant la lettre. Los clientes llegaban uno a uno de todos lados con sus relojes en las manos para que aquel médico de las horas y los segunderos los curase. —Se rio—. Me ha quedado bien, ¿no?
—Sí, lo de «médico de las horas y los segunderos» ha sido tremendo.
—Soy bastante buena… Ya te puedes imaginar lo que va a pasar ahora en mi relato: aparece la chica de la historia. Todo se va a ir a la mierda, catalán: te lo adelanto para que no sufras innecesariamente, que sé que eres muy sensible. Porque al relojero no se le ocurrió otra cosa que enamorarse. ¿Te lo puedes creer? Y lo hizo de una mujer bastante mayor que él.
»Primero había estado rondando a la hija de esa mujer, pero supongo que sus delicadas maneras no fueron suficientes para Francesco, que se quedó prendado de la madre de la criatura: toda una donna italiana. Imagínate. Y no es que estuviera casada ni nada de eso, por ahí no había problema. Vivía de rentas, la tipa. De explotar propiedades, cobrar alquileres… El siglo XIX en pleno siglo XX…, o al revés… No sé… Así es la vida, Davide. La relación supuso cierto escándalo en el pueblo, pero a ellos les importaba un pepino. ¿Se dice así?
—Un pepino, correcto.
—Un pepino —repitió Elena—. Y todo pareció ir bien hasta que la mujer empezó a reparar en que aquel joven relojero del que se había enamorado tenía la nariz demasiado grande. Además, no olía muy bien. ¿Y qué decir de su conversación? Tal vez fuera demasiado mecánica, ¿no? Que siendo relojero era normal, pero… Hasta un día advirtió que, caramba, no era demasiado alto. Bien mirado, era más bien bajito. ¿Y qué me dices de esa manía que tenía de pasarse la mano por la cara cuando los nervios? ¿Por qué esa inseguridad tan poco masculina? Y el sexo, en fin, el sexo no era demasiado bueno. Tal vez la precisión se la dejara el relojero en su taller, pero por lo que respecta a otros sitios… Qué podía decir la viuda. Y te voy a revelar una cosa, catalán: una mujer necesita que se la trate con precisión.
—Tomo nota —respondí.
Alguien soltó una carcajada en la sala de espera del aeropuerto y un gran bostezo invadió la cara de una japonesa vieja y flaca, cosa que provocó una reacción en cadena que me hizo bostezar a mí también.
—En fin, que ella se desenamoró, que ya no sentía lo mismo, que todo cambia para volver a su origen —siguió Maria Elena—. Cosas que pasan, ¿no? Y Francesco intentó convencerla de que se equivocaba. Probó de todo. Procuró que su nariz no pareciera tan grande. Se pasaba horas y horas delante del espejo ensayando posturas, buscando el punto de luz perfecto para que aquella gigantesca narizota de águila imperial no pareciera tan monstruosa. Qué horror los espejos. Compró un perfume carísimo con el que se rociaba cada pocas horas. Era fundamental oler bien, disimular su propio olor: demasiado aceite, demasiado tiempo encerrado en un taller con resina y metal. No sé. Incluso consultó algunos periódicos y ciertas novelas para poder tener una conversación algo más agradable.
—Pobre Francesco.
—Incluso se compró alzas para los zapatos y se estiró por las mañanas. Quiero decir que todos los días hacía ejercicios en los que alargaba los brazos y las piernas hasta donde podía —prosiguió Elena—. Pensaba que de ese modo quizá conseguiría ser más alto, y así la viuda volvería a amarlo. También Francesco intentó controlar sus tics y sus nervios con ciertas técnicas de relajación. Pero no las dominaba del todo, cosa que le ponía muy nervioso y le volvía más inseguro. Por otro lado, empezó a masticar chocolate negro todos los días durante un buen rato, porque en una de esas revistas que había leído para mejorar su conversación había dado con un artículo que aconsejaba a ciertos hombres con ciertos problemas que comieran lentamente ese tipo de chocolate para mejorar su rendimiento.
—¿Y le sirvió de algo tanto esfuerzo?
—Por supuesto que le sirvió. Todos los esfuerzos sirven para algo. Lo que sucede es que suelen ser inútiles para aquello que se pretende. ¿De qué le sirvió el esfuerzo al primer hombre que intentó volar con unas alas pegadas a sus espaldas, imitando las de un pájaro, y se lanzó desde lo alto de un campanario?
—No para volar, desde luego —respondí—, pero sí para averiguar que un hombre no puede volar.
—Claro —me concedió Elena.
El sonido de un teléfono móvil recorrió la sala de espera del aeropuerto. El susurro de una conversación. Un hombre pisó delante de mí con unas botas de montaña marrones con unos cordones azul cielo, como los de un asesino. Pero no levanté la mirada.
—Sí, soy bastante listo: es una virtud considerable. Y, bueno, supongo que a Francesco todo eso no le sirvió para recuperar a la viuda.
—Por supuesto que no. La mujer se fue distanciando de él. Mi primo alargaba las conversaciones con ella de manera artificial, cuando se presentaba en su casa (al principio) y cuando se encontraba con la viuda en plena calle (más tarde). Qué sensación más desagradable, ¿no?
—Como seguir masticando un chicle una hora después de habértelo metido en la boca.
Читать дальше