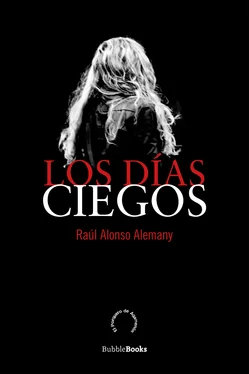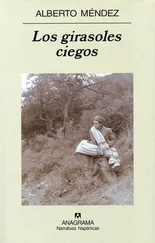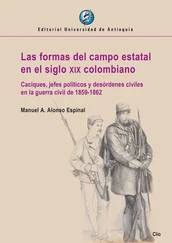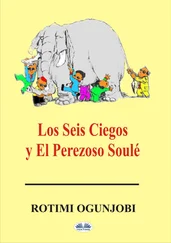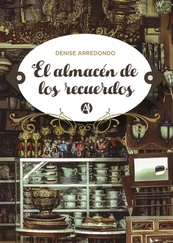1 ...7 8 9 11 12 13 ...23 Mirado con cierta perspectiva, no sé por qué lo hice. Y, sin embargo, yo, que no hablo por no molestar, no tuve otra idea que decir en voz alta con mi inglés de aeropuerto:
—¿Qué suceder? ¿Por qué morir el hombre? Este hombre. —Y señalé el cadáver.
Los cuatro tipos me observaron con cara de sorpresa y de los pocos amigos que uno puede tener cuando está trabajando a las cinco de la mañana recogiendo cadáveres. No miré mucho a los enfermeros, pues los sentía más lejanos que a los soldados, a los que había espiado en las últimas horas. Aunque ellos no eran conscientes, yo ya sabía muchas cosas de sus vidas (si bien es cierto que no eran más que conjeturas, pero ¿qué es todo lo que sabemos?). No podía considerarlos unos completos desconocidos, en especial al soldado más joven.
—Muerto hombre —me respondió el soldado veterano, con ese tono seco tan ruso que servía para decirlo todo: «eres lo más importante en mi vida; te quiero; los guisantes están sobre la encimera; quédate conmigo para siempre; el coche se ha averiado»—. Demasiado beber, incluso para un ruso.
Todos sonrieron, aunque ninguno se rio.
—¿Ser un hombre que vivir aquí? —preguntó uno de los enfermeros: pálido y flaco, con gafas y pelo moreno, con la cara chupada, la nariz morcillona.
Le agradecí la deferencia de hacerlo en inglés de pasillo de aeropuerto, para que fuéramos cinco, en lugar de que fueran cuatro.
—Ser usual del aeropuerto. A veces, cuando era frío, nosotros permitir que él dormir aquí. Solo haber una condición: no molestar los pasajeros. Y solo en la noche.
—Bueno, ahora no molestar más, este hombre —dijo el otro enfermero, el que tenía la mano apoyada en la camilla. Llevaba un gran anillo en su dedo anular, uno de esos con un sello de extraño dibujo. Alto, rubio, pálido, con una barba pelirroja poco convincente, añadió—: Ahora no más beber.
Todos volvieron a sonreír. Hasta mis labios se dejaron arrastrar por la sonrisa compartida.
—¿Qué es su nombre? El nombre del muerto hombre —pregunté.
El soldado me miró de arriba abajo, esta vez prestándome más atención, como si se fijara más en los detalles de aquel turista de paso en sus dominios. ¿Repararía en mis botas para la nieve? ¿En que podía sumergirlas en un cubo de agua sin que se mojasen, tal y como me había explicado la dependienta de la zapatería del paseo de Gracia donde me las había comprado?
Al sentirme observado de ese modo, me di cuenta de que para él aquel no-lugar sería como el despacho de mi casa para mí: el sitio donde me pasaba horas leyendo textos que habían escrito otros; a veces, tachándolos y destrozándolos; en ocasiones, acompañándolos en su vago caminar hasta el estante provisional de una pequeña librería, dispuestos la mayoría a criar polvo o a pasar desapercibidos hasta ser guillotinados en una nave industrial de la periferia. Y así, para el soldado veterano, yo debía de ser como un libro guillotinado que se pusiera a hacer preguntas en plena noche.
—Su nombre es Valeri —respondió finalmente uno de los enfermeros, al tiempo que agitaba la cartera del muerto, atada con un viejo cordel—. Él tener treinta y siete años.
8
Nadie dijo lo que resultaba obvio: era imposible que ese hombre tuviera menos de sesenta años.
Nos quedamos en silencio, mirándonos los unos a los otros, hasta que el soldado veterano le dijo algo a su compañero, que abandonó la escena tras lanzarme una breve mirada que no supe cómo diantres interpretar. Tal vez se hubiera dado cuenta de que le había estado espiando. O puede que le llamara la atención que un best-seller de tres al cuarto a punto de ser descatalogado le estuviera hablando en su propio despacho en un idioma que no era tal. O quizá sucedía que habían reparado en que, a pesar de que un borracho había muerto, ellos debían seguir protegiéndonos del terrorismo internacional.
—Bueno, nosotros ir. Nosotros tener que coger este muerto hombre a la… —apuntó el enfermero, y finalizó la frase con una palabra en ruso que no pude entender, pues no tenía nada que ver con en tus ojos azules se puede ver el mar.
—Sí —dijo en ruso el soldado veterano. Tras hacer una pausa algo teatral, añadió en el inglés de nadie y clavándome la mirada—: Es mejor que cada uno vaya atrás a su sitio.
—Sí —coincidió el enfermero de los pelos negros en los dedos—. Esto es hora.
Los enfermeros se dieron la mano con el soldado y se colgaron sus maletines de primeros auxilios al hombro.
—¿Y los calcetines? —pregunté entonces, cuando los tres hombres ya me habían empezado a dar por descartado.
—¿En shock? —dijo el enfermero de la nariz morcillona—. ¿Qué quieres tú significar? ¿Quién es con shock?
—No, no, no shock. Yo quiero significar «zapatos» —aclaré, esta vez pronunciando mejor la palabra en inglés.
El soldado negó con la cabeza.
Sin necesidad de recurrir a un idioma parcialmente compartido, suspiró y se fue de allí: otro loco que andaba suelto por aquel sitio de paso. Tal vez cuando llegara a casa se lo contaría a su mujer: esta noche, en el aeropuerto, había un hombre muerto y un tipo que preguntaba por calcetines y zapatos.
El enfermero del sello dorado sonrió para sí.
—¿Zapatos? —dijo.
—Sí, zapatos —contesté
—¿Qué pasar con zapatos? —intervino el de la nariz morcillona.
—¿Cómo ser los zapatos? Los zapatos del muerto hombre —insistí.
—¿Por qué? —me preguntó el del sello dorado—. ¿Por qué tú querer saber esta cosa?
No supe muy bien qué responder, por lo que me limité a encogerme de hombros. Uno a veces quiere saber cosas solo por saberlas, ¿no? Por curiosidad humana pura y dura, porque es mejor saber que no saber, quise decirles.
El enfermero de cara pálida correspondió a mi gesto con uno igual: se encogió de hombros. Su compañero negó con la cabeza: un turno difícil y con ese frío. Y aún tendrían que darparte a la policía, llevar el cadáver al depósito, hacer un informe, hablar con el forense sobre cómo había muerto un hombre en el aeropuerto…, o vete a saber cómo funcionaban esas cosas en Moscú. Papeleo y más papeleo, y se acercaba la hora de desayunar.
—Yo también mirar los zapatos antes —dijo el enfermero amable—. Ser curioso, esto es la verdad.
Me observó y luego buscó con la mirada la complicidad de su compañero. Se dijeron algo en ruso, pero de nuevo no pude entender una palabra, nada de quédate conmigo para siempre. El enfermero del sello dorado hizo un gesto con la mano, levantándola hacia arriba, como un yo no quiero saber nada.
Su compañero le sonrió. Estiró hacia abajo el labio inferior, curvándolo ligeramente hacia la izquierda, abrió mucho los ojos y levantó las cejas al tiempo que hacía más estrecha su nariz. Todo un dispendio gestual que pretendía justificar lo que hizo a continuación.
Me indicó con la mano que le siguiera hasta la zona de los ascensores. Nos colocamos delante del cadáver, envuelto en la bolsa de plástico negro. Durante unos instantes, por fin me di cuenta de que todo aquello era un poco extraño. Pero las cosas siempre son raras a las cinco de la mañana.
—Vámonos a ver —dijo el enfermero de rostro pálido, rompiendo por fin el silencio en el que habíamos permanecido los últimos minutos, mientras él empujaba la camilla hasta allí y su compañero caminaba detrás de nosotros, a cierta distancia—. Esto es curiosidad —añadió, y me sonrió.
—Sí, por supuesto. Esto es solo la curiosidad —coincidí yo.
Me hubiera gustado añadir algo original, tal vez alguna cosa acerca de lo que sabía de los cadáveres, esa historia de los gusanos y de mi tío Jesús, por ejemplo, pero no recordaba cuál era la palabra inglesa para «gusanos». ¿Era «verruga»? ¿Era «caliente»? ¿Era «guerra»?
Читать дальше