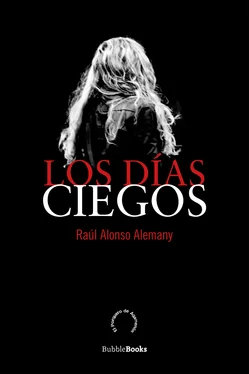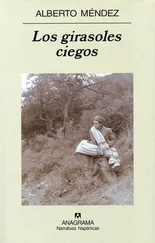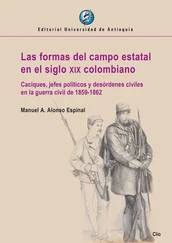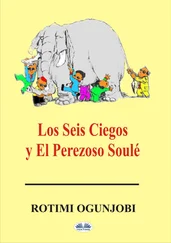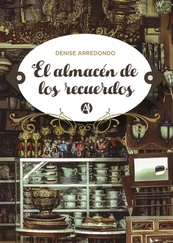Durante unos segundos, esperé que la puerta de mi cuarto se abriera y sentir la mirada censora de mi madre sobre mí: no estaba bien espiar a los demás.
Pero mi madre no me había seguido por el pasillo.
Finalmente, cuando ya me estaba quedando dormido, oí el sonido de la puerta de la casa al cerrarse. Abrí los ojos de par en par, intuyendo que mi padre había vuelto a marcharse de casa. Era algo que se estaba convirtiendo en una suerte de tradición del Baix Llobregat. Me incorporé un poco sobre la cama, esperando oír algo más: un ruido en la cocina, el familiar arrastrar de los pasos de mi madre por el salón, un interruptor que se apaga.
Sin embargo, cuando la puerta de mi habitación se abrió y vi encendida la luz del pasillo, quien estaba ahí era mi padre, con los ojos bien abiertos y apestando a sudor. Esperé un reproche, pero no dijo nada. Cerró la puerta del cuarto, y yo no volví a ver a mi madre hasta al cabo de dos semanas, cuando regresó para cuidarnos a todos y que todo fuera bien.
6
Me pidió perdón con la mano: anillo dorado, pelos negros y uñas mal recortadas.
Cuando la chica de la melena y el soldado ruso ya se habían ido de la cafetería, había empezado a caminar por los pasillos del aeropuerto sin rumbo fijo, hasta que me choqué con el hombre que no llevaba sombrero de ala ancha. Volví a no fijarme en su rostro: solo en su mano derecha y en sus zapatos. Tras topar con él agaché la vista inmediatamente, avergonzado por haber hurgado en su intimidad sin ni siquiera recordar su cara.
Me había levantado del asiento y había empezado a deambular. Debían de ser las cinco de la mañana. Me angustiaba pensar que a medida que pasaban las horas me hubiera ido separando más y más de la posibilidad de que mi gran viaje de amor tuviera un final feliz. Empezaba a tener claro que Masha estaría durmiendo plácidamente mientras yo tenía mis botas plantificadas en medio del insomnio del aeropuerto internacional de Sheremetievo, en pleno amor no correspondido.
No es lo mismo el desamor que el amor no correspondido. El primero tiene que ver con un material que se deshace lentamente, algo que se borra como una línea dibujada con tiza en la pizarra de una escuela: queda el rastro después de todos los borrados, pero cada vez más difuso y menos claro. El segundo, el amor no correspondido, traza la línea una y otra vez, cada vez con más fuerza, cada vez más clara la raya blanca sobre la superficie verde; esa línea que une los dos puntos y que no dejas de recorrer hasta casi horadar la superficie.
Y en eso andaba pensando, dándome importancia y revolcándome como un cochino en mi nostalgia, cuando me choqué con el hombre y sus zapatos.
La vida entera de alguien está en sus zapatos; suelen pasar desapercibidos, como lo sustancial. En las descripciones de los criminales jamás se habla de los zapatos. Suele hablarse del color del cabello, de la forma de la cara, del tamaño de los ojos. De la vestimenta, de si llevaba gafas o una gorra. Pero casi nunca de los zapatos. Y por tal razón allí debería buscarse una respuesta. ¿Cuántos crímenes se hubieran resuelto antes si el testigo de turno se hubiera fijado en el calzado y no tanto en lo más aparente? «Es culpable, señoría: llevaba unos zapatos marrones con unos cordones de color azul cielo». «Culpable: que le corten la cabeza». Y mazazo y a otra cosa.
Lo esencial radica en lo invisible. ¿No decía algo parecido Saint-Exupéry? Claro que él estrelló su avión en no se sabe dónde, quizá contra una montaña enorme que era lo opuesto a lo invisible, pero que sí que resultaba esencial.
Los zapatos del hombre sin sombrero de ala ancha eran negros, con un lazo estrictamente apretado en el centro. Rígido, el cordón era fino y tenía las puntas intactas; los extremos por donde a veces se escapa un hilo lo mantenían bien sujeto. Estaba todo atado y bien atado, me dije a mí mismo, al tiempo que intentaba averiguar algo de él a través de su calzado. Lo pulidos que estaban sus zapatos indicaban que, o bien eran nuevos, o bien los cuidaba mucho. Intenté ser listo, perspicaz y detectivesco.
Con la vista pegada al suelo, oí que el hombre tosió. En su tos no detecté ningún acento, ninguna peculiaridad que me dijera algo más de él.
—Excúseme —me dijo en un inglés que traduje inmediata y literalmente al español.
—No problema —le contesté yo mientras alzaba la cabeza para toparme con su rostro de cerca.
Sonreía, aunque no parecía estar riéndose de nada. Fue entonces cuando vi su mano peluda y un anillo que parecía de oro.
—¿Has perdido tú tu planeador? —me preguntó, poniendo a prueba mi inglés de aeropuerto.
—Sí, yo perder el planeador porque llegar tarde por cosas —le respondí, esbozando a mi vez una sonrisa boba.
El tipo asintió con la cabeza. En ese momento, hubiera sido perfecto que tuviera un sombrero de ala ancha, porque así se lo hubiera podido tocar con el dedo índice para despedirse cordialmente después de aquel intercambio en el lenguaje internacional auxiliar de compás de espera y pasillos de aeropuerto.
—Algo similar sucede a mí —dijo—. Yo tener esperar toda la noche por coger el próximo planeador. Es mejor a pagar otra noche en hotel.
—Sí, esto es la verdad —le respondí.
Y lo siguiente fue el silencio incómodo de la lengua internacional auxiliar cuando ya no tienes ganas de seguir tirando de los tópicos que se me pasaron por la cabeza en una sucesión fulgurante «Esto es frío», «Hay muy gente durmiendo hoy aquí», «Yo estoy español».
—Mi nombre es David. Bonito conocerte —dije finalmente.
Y el tipo asintió, como si ya lo supiera o como si le importara un bledo.
Seguimos sonriéndonos como dos bobos hasta que oímos, a cinco metros de distancia, un golpe seco. Un golpe que, tremendo y pastoril, pensé que sonaba como el ruido del amor no correspondido: seco, duro, indiferente. Sin embargo, aquel golpe había sido el sonido de un hombre muerto cayendo al suelo: seco, duro e indiferente.
El tipo que no llevaba sombrero de ala ancha se dio la vuelta con una cadencia robótica. Ambos nos acercamos a donde había caído el hombre y, para mi sorpresa, reconocí al instante de quién era ese cadáver.
7
—¿Sabes lo que es un cadáver? —me preguntó mi tío Jesús.
Yo, que sí lo sabía, porque a pesar de ser un crío ya había averiguado hacía tiempo qué era la muerte, porque sabía que la muerte era la no vida (pues así solían definirse las cosas y las personas, por su contrario, por lo que se descartaba), me encogí de hombros al intuir que aquella no era la respuesta que me iba a dar mi tío, que siempre me miraba con sus grandes gafas de sol, en las que podías ver reflejado tu propio rostro, amenazante y curvo.
—Pues viene del latín —dijo él con satisfacción mientras pulía un rayajo de su BMW, que era verde, tenía una banderita de España al lado de la matrícula y dos botines cántabros de imitación colgados del espejo interior del coche—. Del latín, como los niños —aclaró, y se rio, mi tío Jesús, que era el dueño de una funeraria que le pagaba esos coches y esas gafas de sol con las que podías ver el mundo y te veías a ti mismo desde una perspectiva completamente distinta: oscura y deforme—. Pues, según cuentan, la palabra «cadáver» surge de la unión de tres palabras, como la Trinidad, ya ves, niño. ¿Sabes qué tres palabras? ¿No? Caro data vernibus —dijo, arrastrando aquel latinajo como si estuviera descubriendo el milagro no revelado de Fátima—. Ca-dá-ver. Esto es, niño: carne dada a los gusanos —añadió, antes de escupir sobre la superficie de su cochazo para limpiar una mota de polvo casi invisible y olvidar toda erudición.
Y eso era un cadáver, algo que se daba a los gusanos; algo que en una acumulación perfecta y estudiada pagaba automóviles de importación; algo que te encontrabas tirado en el suelo de un aeropuerto del este de Europa cuando habías ido persiguiendo una historia de amor.
Читать дальше