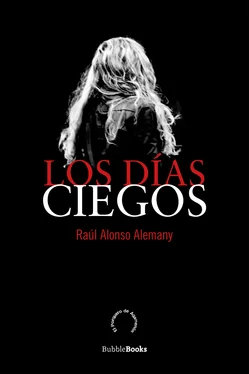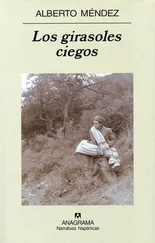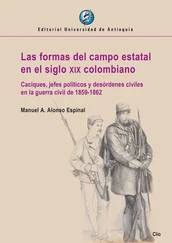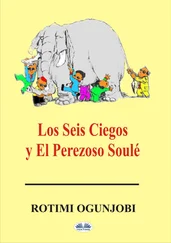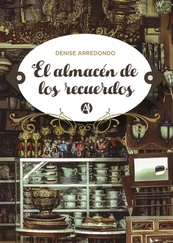—No sabía si seguirle en su camino —dijo la chica, con un acento que no logré ubicar.
—¿Y por qué lo has hecho? Quiero decir, ¿por qué estás aquí esta noche? —preguntó el soldado ruso, cuyo acento no era ningún misterio. Alargó la mano hasta romper la barrera física y tocar el brazo de la chica—. No sé… Cuando te he visto pasar, casi no me lo podía creer. He pensado mucho en ti, en lo que pasó. Es que tú y yo teníamos una conexión muy especial, juntos podríamos hacer grandes cosas —añadió, y la sonrisa le achinó los ojos.
—No sé… Es complicado —respondió ella—. Lo que tú y yo tuvimos fue algo especial… Pero no sé… Con él es diferente…
—¿Diferente? —preguntó el soldado ruso, indignado—. ¿Es diferente estar con un viejo? —añadió, pero enseguida volvió a endulzar su inglés de aeropuerto—: Es que…, perdona, yo…, cuando estoy contigo… ¿Sabes? Me haces ver el mundo de otro color, me siento capaz de todo, haces que la vida sea un lugar en el que vivir, lleno de posibilidades —dijo ajustándose un par de veces su chaqueta de camuflaje.
—Me gusta que digas eso —respondió la chica, y sonrió.
—Tú y yo somos especiales —aseguró el soldado, moviendo nerviosamente sus botas militares, en cuyas suelas asomaban rastros de barro.
Ella bajó la mirada, pero él no apartó los ojos. Me incomodó su mirada penetrante e impúdica, como si intuyera que a esa historia de amor también se le iban a hacer polvo las alas en cualquier momento. Asimismo, me molestaron sus frases, que parecía haber heredado de otras conversaciones entre enamorados, de una novela o de la televisión: el mundo de otro color, somos especiales, he pensado mucho en ti.
Y una mierda, pensé, haciendo ademán de levantarme.
¿De dónde diablos habían sacado esa forma de hablar? Era tan repetida y formular que ya no era de nadie: ya no era un lenguaje real, protestó mi cabeza.
Me invadió una repentina tristeza por su vulgaridad y por el temor de encontrar en ella la mía, cuando el estruendo de una bandeja al chocar contra el suelo me distrajo. La camarera, una chica bajita y gorda que parecía proceder de algún país centroamericano, no se apresuró a recoger lo que se le había caído, tal vez porque todo adquiere una dimensión distinta a esa hora de la madrugada. Se movió con lentitud, desorden, caos, arrastrando unas zapatillas moradas con los cordones negros, como si también ella fuera una metáfora de algo.
Esbozó una sonrisa, que Dios nos bendiga, mientras seguía recogiendo trozos de tazas y platos rotos. Luego barrió los restos más pequeños con una escoba raída de color naranja. Aquellos colores en esa oscuridad resultaban desconcertantes. Durante esos instantes, nadie reparó en el soldado ruso y en la chica de la melena de cuento. Ella seguía hablando con unos susurros en los que no se podían distinguir palabras; él continuaba poseyéndola con la mirada.
La solidaridad que había despertado en mí cuando se había levantado de su guardia persiguiendo una historia de amor se evaporó cuando noté sus ojos pegados a ella y escuché sus palabras mil veces repetidas. Por otro lado, me pareció extraño que la chica estuviera hablando tan tranquilamente en esa cafetería con el soldado sin que el tipo que no llevaba sombrero de ala ancha diera señales de vida.
Aparté la mirada y busqué su rastro. Ni siquiera recordaba su cara: de qué color tenía los ojos, de qué tamaño era la nariz, si tiene la barbilla prominente o un hoyuelo. Sentí una punzada de culpa por haberlo convertido en un estereotipo y no haberle dado una oportunidad a su amor.
Sin embargo, ¿qué sentido tenía que hubiera viajado hasta Rusia para decirle a una mujer que la quería y que ahora estuviera pensando en un soldado, una chica de larga melena y un hombre sin sombrero de ala ancha? ¿De verdad estaba pasando la noche en un aeropuerto de Moscú? ¿No estaría, en realidad, tendido en mi cama de Barcelona soñando a pierna suelta?
Es algo que pasa en algunas películas. Una solución de emergencia para rehacer la trama. Y la vida era como una película, ¿no?
Tal vez un camión me había atropellado hacía unas horas y ahora estaba en coma en un hospital ruso, con Masha en la silla de al lado, velando por mí para que no me pasara nada malo. Quizá si alargaba mi mano en la cama del hospital podría tocar sus dedos y volver a la realidad.
O puede que todo aquello hubiera sucedido meses antes, cuando había decidido cambiar mi vida; tal vez entonces un coche de gran cilindrada o una motocicleta de vivos colores se me hubieran llevado por delante al cruzar la Gran Vía. Quizá fuera mi madre la que estaba sentada a mi lado en un hospital de Barcelona y en realidad Masha ni siquiera existía; tal vez solo había sido un sueño terrible, una pesadilla adictiva.
Quizá si alargaba la mano derecha podría volver a casa y recorrer de nuevo los dos lunares que mi madre tenía en la frente. Esos defectos de su piel que durante años me habían anclado al mundo.
5
Para mi madre todo tenía que estar bien. Cuidaba a la gente hasta el extremo de que esa misma gente acababa despreciándola, porque, si algo se torcía, la gran tentación era echarle la culpa a ella. Y mi madre lo aceptaba.
Tal vez por eso aquella noche de Sheremetievo pensé en llamarla.
Solo recuerdo dos veces en las que mi madre tuvo un comportamiento algo diferente, dos ocasiones en las que pude verla sin esa coraza de bondad que la separaba del mundo y que hacía que tuviera que salvar a todo bicho viviente.
La segunda fue en el funeral de mi abuela, que disfrutó de una vida larga, que tenía un reloj de pared de color rojo y que fue ayudante de la actriz de cabaré más famosa del momento, Amparito Sara, que aparece en la Wikipedia y a la que nadie recuerda. Mi abuela, que fue madre de dos hijos y siete sobrinos en la posguerra, cuando el hambre y las cuentas; una anciana que murió en un asilo, entre estampitas y pañales.
A los pies de su cama, encontramos unas zapatillas rosas con borlas, dispuestas simétricamente para cuando la abuela se levantara. El infinito inventario de los gestos inútiles: la comida en la nevera del suicida, el dinero en el banco del enfermo terminal, las zapatillas tan bien dispuestas de mi abuela muerta.
El día de su funeral, mi madre guardó la compostura en todo momento. Se mantuvo firme en su sentido papel de hija afligida, pero sin dejar escapar una sola lágrima. Habló con todos los que acudieron al velatorio. No dejó ni uno de ellos de tener la dosis adecuada de atención necesaria; ellos también serían protagonistas del funeral.
Solo cuando un empleado de los servicios fúnebres le dijo que quedaban cinco minutos para que se llevaran el cadáver de mi abuela a la capilla, dejó de atender a los invitados y pidió que la dejaran un rato a solas con su madre. Mano a mano. De viva a muerta.
Todos fuimos saliendo de la sala. Yo dejé pasar a aquella gente para quedarme cerca de mi madre en aquel último momento. A cierta distancia, la vi delante del ataúd, que le quedaba a la altura del pecho, como si el muerto estuviera ganando altura camino del más allá. Me di la vuelta para cerrar la puerta de la sala contigua. Mi madre apoyó las dos manos en el féretro; oí el sonido de un anillo y unas joyas arañando la superficie de madera oscura del ataúd.
Con paso sigiloso me aproximé a la puerta de la salita. Me sentía mal por espiar a mi propia madre, pero de ella había aprendido a no dejar sola a la gente cuando está triste. Vi su rostro desfigurado y su cuerpo encogido. Fabulé con la vieja idea de estar viendo a una niña pequeña encerrada en un cuerpo adulto, llorando ante el cadáver de su madre.
Tenía los ojos llorosos, el cuerpo minúsculo y arrastraba las manos por la superficie del ataúd. Mi primer impulso fue acercarme a su lado para ofrecerle un consuelo que me venía grande, pero también para evitar que acabara haciendo una ralladura en el féretro que al cabo de un par de horas sería asunto de las llamas. Pensé que nos había costado mucho dinero como para que se estropeara justo antes de arder. Una sonrisa en el rostro de mi madre me detuvo: se reía y lloraba al mismo tiempo.
Читать дальше