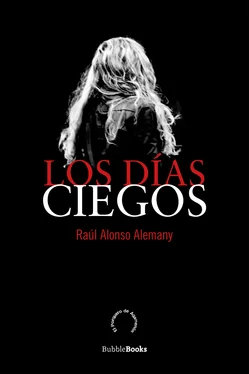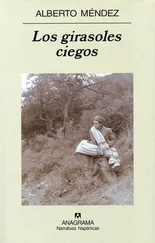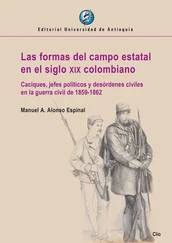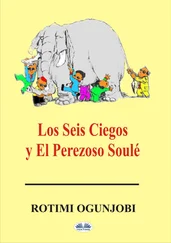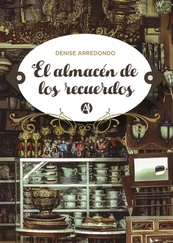1 ...8 9 10 12 13 14 ...23 El tipo se acercó al cadáver y empezó a bajar lenta y teatralmente la cremallera del plástico negro que lo cubría.
Entonces vi su rostro. Vi la ropa deportiva que llevaba por encima de la cintura; el pantalón de pana que vestía por debajo, sin cinturón. Y por fin sus zapatos, la última cosa que me había permitido no pensar en por qué estaba pasando solo aquella noche en el aeropuerto internacional de Sheremetievo.
El enfermero del rostro pálido dijo algo y sonrió.
Su compañero le acompañó en el gesto.
Más palabras en ruso.
Me fijé en el calzado del cadáver antes de que cerraran de nuevo la cremallera y los enfermeros se fueran de allí, dejándome otra vez solo, pensando en por qué le daba tanta importancia a que, la noche que debía ser la más bonita de mi vida, un hombre muerto que hacía unas horas había echado su aliento a vodka sobre mi rostro de cordero degollado vistiera unos mocasines de color marrón.
9
—¿Conoces la historia de Psaménito, rey de Egipto? —me preguntó Maria Elena, dicho a la italiana, con acento en la primera «e».
—Me suena de algo, pero no sé de qué. Puede que la leyera hace algún tiempo —respondí, un poco porque era posible que así fuera, un poco para cubrirme las espaldas y disimular mi ignorancia—. Ya sabes…, últimamente mi memoria es como el olvido. Eso y que empieza a hacer demasiado tiempo de algunas cosas… y de libros que leí.
—Empezamos a ser unos viejos, ¿no? —dijo ella, y me la imaginé levantando las cejas como hacía quince años, cuando la conocí—. Lo cuenta Montaigne al principio de sus Ensayos. Estoy preparando una clase sobre él; tampoco te creas que lo sé por otra cosa —mintió—. Psaménito fue apresado por Cambises, rey de los persas. Al poco de estar recluido, vio pasar por delante de él a su hija, a la que habían convertido en una criada; la habían enviado a por agua y caminaba con la cabeza gacha y con los vestidos propios de una esclava. El rey se mantuvo firme, sin hacer demostración alguna de su dolor; por el contrario, sus amigos se echaron a gemir y a gritar por la humillación. Poco después, Psaménito vio pasar a su hijo, a quien conducían al patíbulo, donde lo ejecutaron. Pero él mantuvo la misma actitud: flemático, como si cualquier dolor que pudieran infligirle fuera insuficiente. Sin embargo, al cabo de unos días, desfiló ante él uno de sus soldados hecho prisionero. Y entonces el rey se echó a llorar con desesperación: mesándose los cabellos, gimiendo de pena, gritando fuera de sí.
—Estoy un poco espeso, Maria Elena —respondí—. Son las cinco de la mañana —añadí sin mirar el reloj.
Ella se rio al otro lado del teléfono, a siete mil quinientos kilómetros de distancia, tres años después de que la hubiera visto por última vez.
—Quiero decir que estás fijándote en el dedo, querido catalán. —Y otra vez imaginé su sonrisa—. En realidad, que estés pasando esta noche en el aeropuerto de Moscú (a quién se le ocurre, David) solo es la punta del iceberg. —Dijo la última palabra en inglés, en cursiva.
—No sé… Es complicado…
—Todo es complicado, ¿no? ¿Por qué crees que se echó a llorar Psaménito? ¿Por que habían hecho prisionero a su soldado? ¿O por que violarían infinidad de veces a su propia hija (ahora una vulgar criada)? ¿O por que habían matado a su hijo? ¿Tal vez por que le habían arrebatado todo su poder?
—¿Por todo?
—Bueno, por todo, sí, claro —me respondió con algo de impaciencia, dejando escapar su acento italiano por primera vez—. Pero lo del soldado solo fue la gota que rebasó el vaso, ¿no? ¿Se dice así en español?
—Sí, que colmó el vaso —la corregí.
—Pues eso. Le importaba una mierda la vida de ese soldado. ¿Cómo le va a importar a un rey que un súbdito cualquiera viva hoy o muera mañana? Lo del dedo, Davide. Perdona que te diga alto tan obvio, pero no hay que mirar solo el dedo. Se necesita estar atento a la dirección que te señala. ¿No te parece?
Por delante de mí, vi pasar a la chica de la melena de cuento, justo por donde me había imaginado que señalaba el dedo de Maria Elena. Estaba buscando con la mirada a alguien. En una mano llevaba el pasaporte, en la otra, la maleta de color calabaza. ¿Qué hora era ya?
—Además, ¿qué es esa historia de los zapatos de un cadáver? —añadió Maria Elena.
—Nada, es lo que te he dicho. Necesitaba contárselo a alguien —me justifiqué—. Un hombre se ha desplomado en mitad del aeropuerto. Creo que era un homeless que pasaba tiempo aquí. Me ha parecido como esa gente que existe solo como una forma del paisaje. Está el borracho del barrio, el tonto del pueblo, el listillo de la oficina… Y aquí, por lo que parece, estaba el borracho del aeropuerto.
—Ya… Suena poco ruso que dejen pasear a un homeless como si tal cosa por el aeropuerto. Los espías como tú podrían informar de algo así y darles mala publicidad —bromeó.
—Sí, es un poco raro —respondí, ajeno a su ironía—. Y, además, llevaba mocasines. Eso sería más para el verano. ¿No te parece extraño?
Se hizo el silencio. Me la imaginé poniendo cara de impaciencia, tan lejos y tan cerca como siempre la había sentido.
—Tú creías en los horóscopos y toda esa mierda, ¿no? —añadí entonces.
Cuando hablaba con Maria Elena, cada poco salía esa palabra: «mierda». Quizá porque durante años tuvimos el sueño de irnos juntos a la mierda, o eso nos decíamos: lejos, donde nadie nos conociera, donde pudiéramos hacer de todo sin que a nadie le importara lo más mínimo, ni siquiera a nosotros mismos (sobre todo a nosotros mismos); una playa semidesierta, una gran ciudad extranjera con cláxones y contaminación, la falda de una montaña. A la mierda podía ser a cualquier parte. Sin embargo, finalmente, lo más parecido a eso que sucedió fue que lo nuestro, si es que alguna vez había existido, se fuese justo ahí: a la mierda.
—Si lo dices de ese modo…, no, desde luego. Pero en algo hay que creer, querido. Mírate a ti: durmiendo en el aeropuerto de Moscú. Y supongo que eso es porque crees en algo, ¿no?
—No sé si es lo mismo. No es que yo siguiera algún designio superior o que las cartas me dijeran que tenía que coger un avión y decirle a una mujer que la quiero o algo así. Simplemente, se hace.
—Es tan impropio de ti, catalán —dijo Maria Elena tras resoplar.
—¿El qué?
Unos años atrás, había estado a punto de realizar un viaje así por ella, pero cuando llegó el momento cogí otro avión. Y cuando quise rectificar, ya fue demasiado tarde.
Siempre había tenido la ridícula pretensión de pedirle perdón por aquello. Posiblemente, un gesto de amor así por Maria Elena no hubiera llegado a nada más que a «La noche en que le dije a la mujer a la que amaba que quería pasar el resto de mi vida a su lado, dormí toda la noche en una estación de tren del centro de Italia». Sin embargo, Maria Elena siempre me había parecido la mujer perfecta y pensaba que se merecía que algún idiota como yo hiciera eso por ella. Me parecía inteligente, divertida, guapa, buena. Quizá, bien pensado, por eso nunca había cogido ese avión, precisamente porque Maria Elena me parecía perfecta y estaba íntimamente convencido de que un tipo como yo no la merecía.
—¿El qué? —me imitó—. Pues eso: que es impropio de ti hacer estas cosas. Pero, bueno, sea como sea…, mira: yo no digo que todo esté escrito, solo que a veces me parece que hay cosas que influyen, cosas que no controlamos. Si no, ¿cómo explicas lo de mi madre? —preguntó.
—¿Qué le ha pasado a tu madre?
—No, nada, está bien. Dentro de lo que cabe, ella es feliz como quien lo sabe ser. Es otra cosa.
Maria Elena tosió a siete mil quinientos kilómetros de distancia. En Nueva York debían de ser casi las diez de la noche. Me la imaginé con una copa de vino en una mano, las gafas puestas y libros en varios idiomas desperdigados encima de una mesa de madera. A veces imagino clichés que me hacen feliz.
Читать дальше