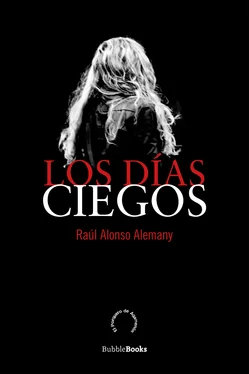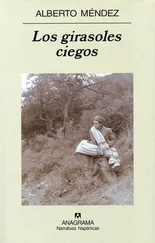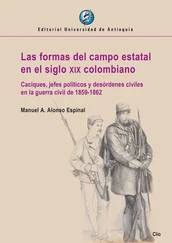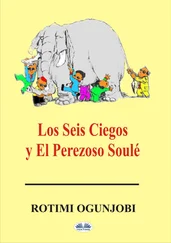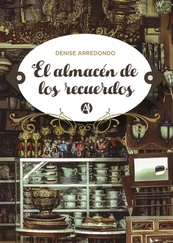Se metió una mano en un bolsillo de la americana y por una fracción de segundo pensé que iba a sacar una Colt del calibre cuarenta y tres y acabar conmigo allí mismo: había colillas, dos bolsas de plástico, un tique de supermercado y un hombre muerto con un disparo en la cabeza, entre ceja y ceja; llevaba el pelo cortado al tres. Pero no fue eso lo que sucedió. Menelik sacó varios billetes de cincuenta que exhibió al aire dos minutos antes de que el metro llegara a la estación.
Pero aquellos billetes no decían nada de mí. Martín los miró agitarse mientras su mujer observaba las faldas cortas y prietas de unas adolescentes que podrían ser sus nietas. La mujer negó y se rio. Apoyó la cabeza rubia y teñida en el abrigo negro de su marido.
—Yo te invita, amigo. Si quieres venir, bien. Si no quieres, yo respeto —añadió Menelik—. Pero yo respeta, ¿eh? —dijo, no sé si algo enfadado o completamente poseído por su poder adquisitivo. Se pasó la lengua una y otra vez por la boca cerrada.
—Sí, sí. Gracias, gracias, pero de verdad que no puedo, he quedado en ir a casa de unos amigos.
Y supongo que Menelik no nos creyó a ninguno de los dos, ni a Luis ni a mí, pero sonrió como si lo hiciera. Me dio una tarjeta donde había apuntado una dirección y un teléfono, y me dijo que, si quería, si me apetecía, si dejaba de ser Luis, en definitiva, lo llamara o me pasara directamente por allí. Me dijo adiós con la barbilla y caminó acariciando las baldosas con cierto swing hasta el otro extremo del andén, donde se puso a hablar con un grupo de chicos que se rieron al cabo de unos segundos con unas carcajadas que resonaron por toda la estación.
Lo cierto es que aquella Nochevieja yo no tenía nada que hacer. El plan de no tener planes. Por un momento, me planteé acercarme a Menelik y decirle que aceptaba su invitación: ya veía mi carne dada a los gusanos apareciendo en el puerto de Marsella, con una gaviota sobre mi cabeza sin vida; Smith, de Homicidios, llegaría hasta mis restos mortales después de un madrugón, con un café en la mano y el vaho del frío del amanecer saliendo por su boca. Del cadáver se podría ocupar mi primo Andrés, que había heredado la funeraria y los coches de mi tío Jesús.
«La vida es ensuciarse», me dije con decisión. ¿Qué podía perder? Di un paso hacia ellos para unirme a su fiesta, pero entonces llegó el tren.
Era la segunda parada de la línea, así que aún había asientos libres cuando entré en el vagón. No obstante, desaparecieron rápidamente. La gente los ocupó tras mirar a derecha y a izquierda y precipitarse hacia ellos.
Me apoyé en una de las puertas. Tenía el sabor del turrón y de las uvas que me había obligado a engullir apenas una hora antes. Mi padre había estado dormitando recostado en la mesa del comedor, completamente ajeno a los días que estaban por venir. Todo aquello ya quedaba fuera de su competencia, bastante tenía él con su alzhéimer y con los ictus que anunciaban que la última página de su historia andaba cerca.
Al otro lado de la mesa, mi madre miraba con desinterés la televisión y rellenaba los minutos de aquella noche con silencios y palabras. Del resto se ocupaba un programa de la televisión pública, el mando a distancia, los resoplidos del perro y una sucesión de monosílabos y palabras pequeñas que de vez en cuando salían de mi boca.
Al dar las doce, mi madre y yo nos tomamos las uvas y nadie llamó por teléfono. Ni a ella ni a mí, a pesar de que siempre nos habíamos esforzado porque todo saliera lo mejor posible y todo el mundo estuviera la mar de a gusto.
Y la escena fue así: mi madre sonríe y dice que feliz año; mi padre duerme y un pequeño reguero de baba le cae de la boca trazando su propio camino entre las miguillas de pan y turrón que se le han quedado pegadas en las comisuras de los labios; el perro, tumbado en el sofá, abre los ojos cuando llegan las doce y oye un griterío en la casa del vecino; yo digo con poco convencimiento que feliz año a todos; mi madre se levanta y me da un beso en la mejilla; luego se acerca a mi padre, le pasa una servilleta por la boca; el perro se despereza; mi madre despierta a mi padre y se lo lleva a la cama; en la televisión, el primer anuncio del año es de un aceite de oliva.
Cuando unas cuantas paradas antes de llegar a la mía decidí encender el móvil, unas chicas empezaron a bailar en mitad del vagón. Tal vez estuvieran camino de la fiesta de Menelik. Una de ellas ocupó el centro del tren y otra subió el sonido de su teléfono: una canción enlatada con bases de batería y trompetas se propagó como una bomba de racimo por el vagón. Las demás chicas empezaron a dar palmas a su amiga, mientras otra de ellas registraba la ocasión con su móvil; la cámara iba del cuerpo de la chica a las miradas embobadas de los pasajeros.
Un chaval con el pelo cortado al cepillo se acercó a ella, con los ojos vidriosos y el pantalón excitado. Empezó a contonearse a su lado, pero el ritmo no era lo suyo: lo suyo era la obscenidad. Se podía ver en su mirada y en la sonrisilla cómplice. Buscó la aprobación en los ojos vidriosos de otro muchachote que llevaba el pelo igualmente cortado al cepillo y que vestía con una americana muy parecida a la de su amigo: ancha, grande y fea. Eran como dos gotas de agua, de un agua cutre y suburbial.
Encendí mi móvil para escapar del vagón. Temía que alguien reparara en mí y tuviera que fingir ante ellos una sonrisa de compañía aérea, y ya sabía que eso se me daba fatal. Esperé encontrar en mi teléfono varios mensajes en los que me felicitaran el año; quizás algún mensaje que hablara de mí, algo que por fin me aclarara, un mes después, si mi historia de amor había salido con vida del aeropuerto internacional de Sheremetievo.
15
El tren tomó una curva lentamente y la gente empezó a dar palmas al ritmo de la música de la chica que se contoneaba en medio del vagón.
—Vaya fiesta, nen —dijo un chaval a mi lado, y acompañó su afirmación con una risa de mandril.
Se lo había dicho a una chica pelirroja y culona que se puso de espaldas a la bailarina del centro del vagón y que, cogiendo por el cuello a su acompañante, alzó su móvil por encima de la cabeza y puso morritos: foto. Se besaron con algo de torpeza, sin encontrarse plenamente los labios.
—Vaya fiesta —coincidió ella tras el clic de la cámara, y se puso a teclear mientras acariciaba con la mano izquierda la nuca del chico, cuya cabeza no paraba de moverse al compás de la música.
Observé de nuevo cómo la palabra «fiesta» se propagaba por el vagón, esparciendo sus tentáculos de ruido y desorden. La alegría se había vuelto algo viejo y demasiado artesanal como para que funcionara en noches como aquella. Era mejor la fiesta. Porque las fiestas se montan y se desmontan fácilmente. Son un producto prefabricado, como muebles de IKEA; si no te gustan, tampoco es tan grande la inversión y los puedes tirar a la basura y comprar otros. En las fiestas sucede lo mismo: montas unas gradas, después las desmontas y te vas para casa. Y hay patatas, canapés, alcohol y salas especialmente habilitadas para ello: se alquilan por horas y todo fluye.
De igual modo, ya no había tristeza: otro viejo producto de orfebrería. A la gente del vagón del metro no les alcanzaría ese sentimiento cuando al cabo de unos días volvieran a sus desdichadas rutinas.
Aquello tenía sus ventajas, resultaba profiláctico, te protegía de males mayores. Para qué erigir una catedral si Dios ya no existe. Es suficiente con una tienda de campaña donde pasar la noche cantando canciones con una guitarra. Basta con que la fiesta ocupe el lugar de la alegría. Basta con que el deseo ocupe el sitio del amor y el bajón barra a la tristeza.
Todo mucho más rápido y más efectivo: usar y tirar.
Читать дальше