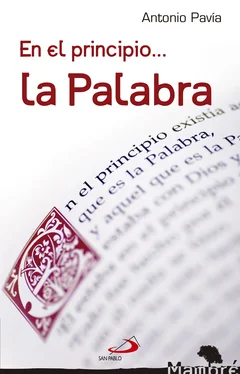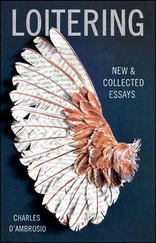A estas alturas consideramos importantísimo sacar a la luz la conciencia diáfana que tenían las primeas generaciones de discípulos de que Dios estaba con ellos y ellos con Dios de una forma análoga a la que Jesús, palabra de Vida, estaba con el Padre y viceversa. Los primeros cristianos eran conscientes de que estaban con Dios. Multitud de testimonios lo confirman. Nos quedamos con uno de Juan que es además como el broche de oro con el que culmina su primera carta:
Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado sabiduría para que conozcamos al Verdadero. Nosotros estamos en el Verdadero, en su hijo Jesucristo (1Jn 5,20).
Conocemos al Verdadero porque somos sus ovejas, parece decirnos el apóstol recordando las palabras de Jesús: «Yo soy el Buen Pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí» ( Jn 10,14). Es un conocer de pertenencia. Juan sabe que ha llegado a ser un solo corazón con su Señor; por eso no hace distinción entre conocer, pertenecer y estar. Sin duda, toda esta riqueza de la Palabra, manantial de vida eterna, corrían por las venas de su alma y le movieron a escribir «y la Palabra estaba desde el principio con Dios» con la certeza de que también él, desde su principio, experimentó en su llamada la fidelidad y misericordia del Hijo de Dios.
He afirmado que las primeras generaciones de cristianos tenían conciencia, sabían desde su alma, que estaban con Dios. Era un estar dinámico hasta el punto de que se reconocían como teofóros, que significa «portadores de Dios». Este era, por ejemplo, el sobrenombre con que era conocido san Ignacio de Antioquía, discípulo de san Juan. Hasta tal punto apreciaba su sobrenombre que solía introducir las cartas que escribió a sus comunidades de esta forma: «Ignacio, de sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la Iglesia de Dios Padre». Su estar en Jesucristo, y por medio de él en el Padre, era para Ignacio algo tan real que, ante la perspectiva de su ya próxima muerte –había sido condenado por el emperador Trajano– y sabiendo que alcanzaba la plenitud de su creación, nos dejó el testimonio indeleble de su integración en Dios por medio de la Palabra, digamos mejor que en su libertad dio amplios poderes a la Palabra para hacerse en él hasta el punto de que en su carta a los romanos llegó a decir: «yo me convertiré en Palabra».
Nos podríamos preguntar qué pasó por la mente del venerable mártir, pletórico de vida y dignidad, al encontrarse ante un hombre como Trajano, tan poca cosa él a pesar de estar encumbrado en lo más alto del poder de este mundo. Me da por pensar que vio en el emperador una marioneta de la diosa Vanidad. Sin duda, al emperador se le podían aplicar las palabras que el salmista, movido por el Espíritu Santo, escribió acerca de estos pobres hombres: «[...] el orgullo es su collar, la violencia el vestido que les cubre; la malicia les cunde de la grasa; su corazón desborda de artimañas. Se sonríen, pregonan la maldad, hablan altivamente de violencia» (Sal 73,6-8).
Es cierto, estos pobres hombres están tan alienados y hasta subyugados por el pedestal en el que están elevados que son incapaces de tomar conciencia de que ese mismo pedestal les tiene aprisionados por los pies, impidiéndoles encaminarse hacia la libertad. Por eso y cautivos de la inercia, no se dan cuenta de que en un cierto momento, tal y como añade el salmista, «quedan hechos un horror, desaparecen sumidos en pavores. Como en un sueño al despertar, Señor, cuando tú te levantas, desprecias su imagen» (Sal 73,19-20).
Ahí tenemos a los dos, frente a frente, el emperador y el prisionero. Seguro que el que se cree fuerte arde en deseos de oír al débil pidiendo clemencia. No sabía Trajano a quién tenía delante, alguien que había vencido toda tiranía, incluida la del que necesita de la violencia para hacer valer su autoridad. Tenía ante sus ojos a un hombre entero, un hombre que tenía su propia autoridad conferida por Dios, pero era suya; sí, la autoridad para confesar, al igual que Pablo, «por este motivo estoy soportando estos sufrimientos; pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe» (2Tim 1,12).
No me resisto a transcribir la respuesta que dio al emperador cuando este, creyéndose importante y con toda la prepotencia que rebosa de estos pobres hombres, inició su interrogatorio con la insolencia propia de quien usa el poder cínicamente: «¿Eres tú, demonio miserable, que te empeñas en transgredir mis mandatos, después de persuadir a los demás a que hagan lo mismo?». Ignacio, con la dignidad de los que se saben eternamente vivos, se limitó a responderle: «Nadie puede llamar demonio miserable a quien es Portador de Dios».
Orgulloso estaba de su sobrenombre nuestro testigo. No hablamos de un orgullo gratuito o pernicioso, sino del que emerge glorioso de su entereza y su fidelidad al Señor Jesús. Su vida y obras testificaban que había sido, era y será por siempre Portador de Dios, con Él estaba y a Él llevaba allá donde su pasión por el Evangelio dirigía sus pasos. Sí, era su ministerio de la evangelización lo que confería autoridad a su sobrenombre: Portador de Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe ( Jn 1,3).
Con estas palabras parece como si Juan estuviese cerrando con broche de oro el canto de la creación, canto que el pueblo de Israel repite una y otra vez a lo largo de tantos salmos, himnos y elegías en sus liturgias. Una especie de estribillo acompaña todas estas aclamaciones al Dios creador: «Todo es obra de sus manos».
Aun así, vemos necesario puntualizar, al menos en parte, el proceso creador de Dios. Al mismo tiempo que Israel admira las maravillas creadas por Dios, se va deslizando en su conciencia que esta es una primera creación a la espera de la plena y definitiva. Algo así como que Dios creó el mundo con un margen temporal pensando en una segunda y conclusiva creación. Esta conllevaría unos nuevos cielos y una nueva tierra que permanecerán por siempre en presencia del Creador:
Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, dice Yavé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre (Is 66,22).
Recordemos que Dios había puesto en sus bocas esta profecía:
He aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria; antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear (Is 65, 17-18).
Conviene hacer una interpretación, desde la espiritualidad bíblica, respecto de esta y otras profecías acerca de este tema. No se trata de que Dios se haya arrepentido de su primera creación, algo así como si estuviera defraudado del hombre y que, despechado por tanta maldad imperante, decidiera darle carpetazo como si hubiera sido un mal ensayo, y se «pusiera a crear de nuevo».
No es esa, en absoluto, una interpretación que se pueda desprender de la Escritura. Hemos de ver el paso de la primera a la segunda creación en términos evolutivos. Digamos que la primera creación se expande –igual que el universo– hacia la segunda, en la que el hombre, recogido por la Palabra hecha carne, llega o alcanza a ser hijo de Dios:
Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; los cuales no nacieron de la carne, ni de la sangre, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros ( Jn 1,12-14).
Tenemos motivos serios y fundamentados para pensar que Juan tiene en mente –su experiencia del Señor Jesús lo avala– esta nueva creación por la Palabra hecha carne. Pensando sobre sí mismo, sabe que es hijo de la primera creación y que cruzó el umbral hacia la segunda el día en que dejó la barca y las redes al pie de playa, y siguió la llamada de Jesús (Mt 4,18-22).
Читать дальше