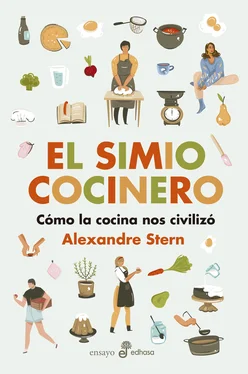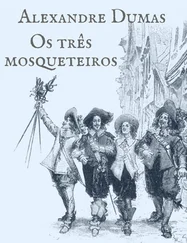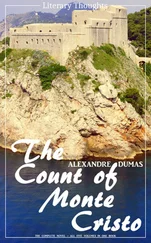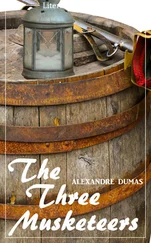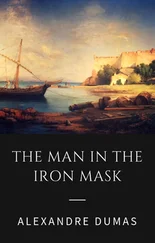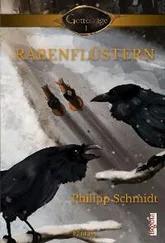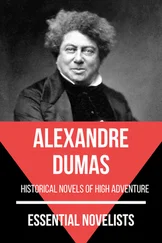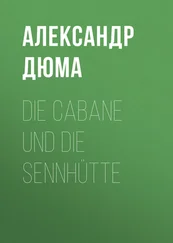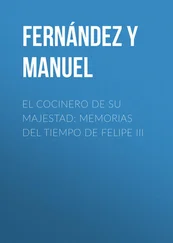Desde sus orígenes, el arte culinario nunca dejó de evolucionar. Si bien la transmisión del saber hacer y de las recetas de generación en generación tuvo por supuesto un rol importante, la personalidad única de los chefs y su imaginación contribuyen a renovar y a desarrollar este arte.
De esta manera, los chefs de cocina de todo el mundo siguen aún desarrollando y haciendo brillar el arte de transformar los alimentos. Al ir a un restaurante gourmet, se puede medir la distancia recorrida entre las primeras formas de cocina de hace alrededor de 400.000 años y la sofisticación que hemos logrado en este campo.
La paradoja hoy es, por supuesto, la siguiente: si nunca se comió tan bien –como atestigua la explosión de innumerables restaurantes gourmet en todo mundo–, al mismo tiempo nunca se comió tan mal: basta con recorrer las góndolas de productos ultra procesados en un supermercado para convencerse.
La problemática hoy es la de no olvidar el rol primordial que ha tenido para la humanidad la transformación de los alimentos: si en efecto la cocina nos volvió humanos, debemos estar atentos a no perder, con la industrialización de la producción de alimentos, una parte de nuestra humanidad. El riesgo actual es también el de crear una fractura social entre, por un lado, las elites que comerán productos regionales, orgánicos y poco procesados, y, por otro lado, la población más pobre que no tendrá acceso más que a ingredientes grasos, azucarados y ultra procesados. Ya la esperanza de vida de los más pobres está disminuyendo en muchos países, debido a la incidencia de problemas relacionados directamente con una mala alimentación.
La historia a la que los invitamos en este libro es la de nuestra humanidad; veremos aquí cómo la transformación de nuestros alimentos permitió los primeros pasos de la humanidad, dio origen a las primeras civilizaciones y finalmente hizo del hombre lo que es hoy. La problemática para el futuro es la de no perder ese hilo culinario invisible que nos une desde hace más de 2 millones de años al gran linaje de la humanidad.
Capítulo 1
A la mesa de los primeros humanos
“El hombre es lo que come.”
Ludwig Feuerbach
Cuando nos preguntamos por los orígenes de la cocina, es conveniente preguntarse antes qué alimentos consumían nuestros antepasados. Aquí está la primera dificultad, ya que, aunque se han podido encontrar espacios ocupados hace mucho tiempo por comunidades humanas –en particular en la entrada de las grutas que les sirvieron de refugio–, muchos alimentos que consumían no dejaron ningún rastro arqueológico. Nuestros conocimientos en la materia siguen siendo parcelarios: se conocen pocos sitios de ocupación humana, de una antigüedad de más de 10.000 años y hasta la actualidad han llegado pocos indicios sobre el régimen alimenticio de nuestros antepasados.
Incluso los rastros de viviendas primitivas son difíciles de detectar, dado que los humanos en el Paleolítico no eran sedentarios y construían muy a menudo hábitats livianos y provisorios a partir de ramajes y de pieles de animales: si no quedaron rastros de estos hábitats, con más razón los desechos orgánicos frágiles, como los carozos de frutas o las espinas de pescado, no sobrevivieron muy menudo hasta nuestros días. Además, los animales y sobre todo las plantas con las que convivieron nuestros antepasados no tenían nada que ver con lo que estamos acostumbrados tras milenios de domesticación. Solamente los animales de cacería y los peces salvajes son similares a los que consumían nuestros antepasados. Por eso, si hoy consumimos carne de reno o de salmón salvaje, podemos encontrar un alimento idéntico al consumido por nuestros ancestros del Paleolítico. Por lo demás, nuestra alimentación compuesta de plantas cultivadas y animales de criadero no tiene nada en común con la de los primeros hombres.
Los primeros vestigios arqueológicos de nuestro alimento
Durante mucho tiempo, los arqueólogos se concentraron en los rastros más visibles dejados por los restos de nuestros alimentos, a saber, las partes sólidas de los animales consumidos, tales como las conchas de caracoles o los huesos de animales. Así, se encontraron en una gruta de España, en la región de Alicante, los restos de cerca de 1.500 conchas de caracoles, que dan testimonio de que ese plato era consumido por los hombres hace cerca de 30.000 años (Fernández-López de Pablo, 2011).
La datación precisa de esas conchas fue posible por el método de datación llamado carbono 14. Esta técnica, creada por el físico norteamericano Willard Frank Libby en 1950, se basa en la actividad radioactiva del isótopo 14 del carbono, contenido en una débil proporción en todos los seres vivos. Desde el instante en que este ser vivo –planta o animal– muere, ese carbono comienza a perder lentamente su radioactividad de manera regular, lo que permite determinar la fecha de la muerte de un animal o de una planta con una precisión del orden de uno a dos siglos, incluso menos para los acontecimientos más recientes. Esta técnica –por la que Libby recibió el premio Nobel en 1960– permitió grandes avances en paleontología y en arqueología y permitió en particular datar muchos restos arqueológicos, inclusive objetos no orgánicos como pedazos de alfarería, cuando se encuentran desechos carbonados en el mismo lugar. Este método da los mejores resultados para los vestigios que datan de entre 5.000 y 50.000 años atrás; más allá de los resultados imprecisos, ya que la radioactividad residual se vuelve demasiado débil para ser medida. Si bien la datación con carbono 14 es el método de datación más conocido y el más utilizado, se elaboraron otros métodos para determinar la edad de los elementos más antiguos, en especial usando la radioactividad residual del potasio 40 o del argón 39. Otras técnicas más recientes como la luminiscencia estimulada ópticamente (OSL) o la resonancia paramagnética electrónica (ESR) permiten asimismo evaluar la edad de algunos materiales con una edad de hasta varios millones de años.
¿Cómo saber si los huesos encontrados fueron consumidos por el hombre?
Cuando se encuentran restos de esqueletos o de conchas, no es forzosamente evidente saber si los animales a los que pertenecían murieron de forma natural, fueron cazados por el hombre o por otros depredadores.
En cambio, cuando se descubren huesos en sitios atestados de ocupación humana donde se encuentran otros indicios de su presencia, como herramientas o restos de fuego en el mismo lugar, y a menudo en grandes cantidades, deja muy pocas dudas sobre el hecho de que provienen de animales consumidos por los humanos.
De lo contrario, cuando esos fragmentos son hallados de manera aislada, la única manera de saber si sirvieron para la alimentación humana es la de detectar si los huesos tienen marcas de herramientas o de armas que solo pudieran ser construidas por humanos. Los restos más antiguos que llevan esas marcas de herramientas se descubrieron en el sitio de Kanjear, en Kenia, y datan de hace alrededor de 2 millones de años. Este sitio permitió sacar a la luz huesos que visiblemente habían sido consumidos por los humanos (Ferraro et al. , 2013), principalmente pequeños ungulados como las gacelas, pero también animales de un tamaño mayor como los ñus o los búfalos. Asimismo, en Europa, en el sur de Inglaterra (Roberts, 1986), se encontraron huesos de una edad de alrededor de 500.000 años pertenecientes a rinocerontes y a caballos que tenían las marcas de hachas, lo que prueba que habían sido despedazados por humanos. En Terra Amata, cerca de Niza, se encuentran de la misma manera en un sitio de una antigüedad de unos 325.000 años huesos de ciervos, de jabalí, pero también de elefantes jóvenes, aurochs, conejos y pájaros (Lumley, 2009).
Читать дальше