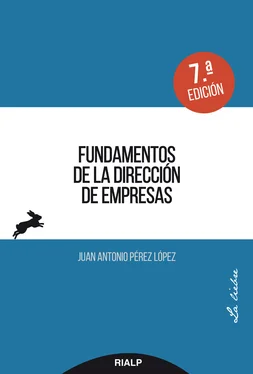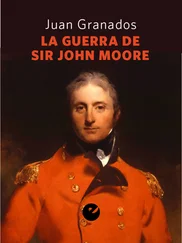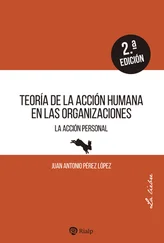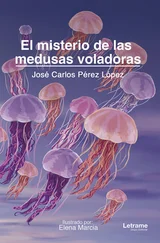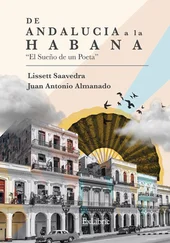Una aportación esencial de la teoría de Pérez López es el análisis de la acción dentro del propio sujeto. Él señala que en toda interacción se producen simultáneamente dos niveles de aprendizaje:
El aprendizaje operativo, que es la adquisición de conocimientos, destrezas, competencias y habilidades.
El aprendizaje evaluativo, que es el valor que otorgamos a otra persona, que puede ser positivo o negativo en función de que la consideremos como:un valor en sí misma, y por tanto la tratemos con respeto y dignidad, oun instrumento a utilizar, y por tanto susceptible de manipular, engañar y/o perjudicar para obtener beneficios.
¿Cómo conseguir un aprendizaje evaluativo positivo, es decir, desarrollar la capacidad evaluativa? Pérez López afirmaba que lo esencial en cualquier persona es aprender a evaluar a priori sus acciones, de tal modo que sus decisiones sean cada vez más correctas porque se trate a las personas según su valor real. Para ello se han de tener en cuenta los siguientes criterios o motivos:
La eficacia, o los resultados extrínsecos que se quiere conseguir.
La eficiencia, o el impacto intrínseco que esa decisión tendrá en el decisor.
La consistencia, o el impacto que la decisión tendrá en las personas a las que afecta.
En este punto es necesario concretar que la confianza mutua entre dos personas que gozan de libertad no se genera por una motivación espontánea que sólo busca la eficacia -es decir, la satisfacción de unos resultados extrínsecos-, sino que es necesario:
moverse por motivos trascendentes; en otras palabras, por el valor real que los demás tienen desde el punto de vista práctico, es decir, respetar la dignidad que poseen por el hecho de ser personas.
que la motivación sea racional, generando distintas alternativas que contemplen las consecuencias extrínsecas, intrínsecas y trascendentes que previsiblemente se producirán con la acción, sin dejarse llevar por la que más apetece.
En este sentido, para que se produzca un aprendizaje positivo será necesario que:
la racionalidad elija la alternativa que, siendo eficaz, sea siempre consistente;
la intención implícita sea siempre la de tratar al otro como otro yo, apelando a su libertad y buen hacer[3]; y
suponer que el otro es de confianza y, por tanto, darle la oportunidad de que pueda demostrarlo.
Es evidente que ese tipo de decisiones son muy diferentes de aquellas que se producen de un modo espontáneo, sin una previa racionalidad. No se trata de «coleccionar experiencias», sino de «crearlas», de hacer posible aquellas que fortalezcan la relación a través del conocimiento del otro: sus motivos, sus intenciones o sus deseos. Como fruto de esa relación interpersonal, la interiorización del otro permite al decisor descubrir de modo experimental –sentir– una profunda satisfacción al verse correspondido.
Este punto abre un inmenso panorama para la ecología –tanto medioambiental como humana– y para toda aquella ciencia en la que, de un modo u otro, intervenga la persona. La ecología medioambiental muestra que el hombre consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra, sin tener en cuenta el impacto que sus acciones conllevan. Si cortamos un árbol para conseguir su fruta, es evidente que nuestra acción habrá sido eficaz. Hemos conseguido la fruta que pretendíamos, pero también habremos eliminado la posibilidad de conseguirla en el futuro.
Aunque el ejemplo es muy simple, refleja hasta qué punto una acción puede ser eficaz a corto plazo, pero ineficiente para futuras decisiones. Tener en cuenta la realidad, la propia dinámica de las cosas o las personas con las que interactuamos –consistencia–, es de vital importancia para prever los efectos externos que tendrá nuestra acción. Desde este punto de vista, la teoría de Pérez López explica y prevé lo que va a ocurrir cuando se toman decisiones inconsistentes, porque los cambios afectarán también –lo quiera o no lo quiera quien actúa– a la eficacia y a la eficiencia.
La toma de decisiones consistentes y la adquisición de un aprendizaje evaluativo positivo requieren que el decisor salga de sí mismo y se interese por la otra persona, preguntándole, indagando y enterándose de cuáles son sus necesidades reales, y que aquél dé una respuesta adecuada a las mismas. Ambas cosas son igualmente necesarias: conocer y actuar en consecuencia.
Cuando tratamos al otro como necesita, y no como nos interesa en un determinado momento, mostramos un interés real por él. Cuando nos quedamos únicamente en conocer sus necesidades, por el afán de conseguir unos objetivos de eficacia para nosotros mismos o para la empresa, aun sin pretenderlo, le tratamos como un medio para, o en función de, determinados objetivos. Es decir, se le trata como a un recurso.
El perfil del directivo que obra de este modo es el de un estratega o ejecutivo que, bajo la apariencia de servicio, va a lo suyo y es egoísta. Y este modo de ser se manifestará cada vez que deba tomar una decisión donde se enfrenten sus motivos extrínsecos y/o intrínsecos con el bien de otra persona.
La persona a la que se trata de ese modo cada vez tendrá menos interés en seguir interactuando con un directivo así. Y esto puede ocurrir aunque sus acciones comporten buenos resultados financieros. Cada acción habrá sido eficaz, pero su inconsistencia reducirá las alternativas factibles en futuras decisiones.
Al ir evaluando la consistencia de nuestras acciones, iremos descubriendo si las otras personas están más o menos dispuestas a interactuar con nosotros de nuevo. Si el otro responde a ese trato personal, en las sucesivas interacciones se irá generando entre ambos el valor de la unidad, un valor por el que todas las acciones posibles pueden llegar a ser factibles[4], con independencia de los sentimientos que tengamos hacia un determinado individuo. Se trata de que cada uno reciba el trato que se le debe por el mero hecho de ser persona.
El directivo ha de valorar una alternativa consistente –por motivos trascendentes– partiendo de la hipótesis de que el otro tomará también su decisión movido por un cierto grado de motivos trascendentes, asumiendo la posibilidad de que esa hipótesis fracase. Es el riesgo necesario para construir una relación de confianza indispensable para el desarrollo de los colaboradores, responsabilidad que va más allá del logro de otros objetivos.
Cuando el directivo actúa movido por motivos trascendentes se perfecciona como sujeto, porque las acciones van dejando una huella que, queramos o no[5], altera su futura trayectoria. Y esto se da incluso en el supuesto de que descubra que ese colaborador no es digno de confianza, ya que le habrá ayudado en la medida que haya podido y que el otro se haya dejado.
La «fuerza interna» que irán generando las consecuencias de la decisión/acción en el propio sujeto le facilitan la toma de decisiones correcta. Cuando en el futuro deba enfrentarse a una decisión que desde el punto de vista económico sea muy apetecible pero injusta, será capaz de rechazarla, dado que su motivación racional adquiere la facilidad de la motivación espontánea. El directivo sabrá valorar diferentes alternativas que, siendo beneficiosas –quizá no tanto como la anterior, o puede que incluso más–, sean también éticas –consistentes– y, consecuentemente, no destruyan la mutua confianza.
La fuerza que moverá al directivo a actuar de este modo es la que le aporta un «corazón inteligente», que sabe descubrir en cada caso aquello que más conviene: ha sabido integrar lo que quiere y lo que debe, y no el mero deber ser kantiano, o la idea de que la ética es rentable económicamente. Dicha fuerza le ayudará también a evitar acciones inconsistentes, porque elige ser ético desde la libertad y no por una imposición externa: conoce y valora la satisfacción más profunda que se deriva de establecer relaciones de confianza frente a la que producen otros bienes.
Читать дальше