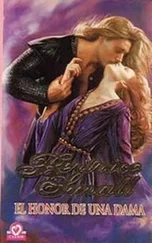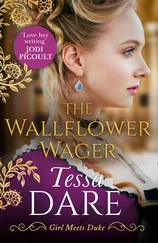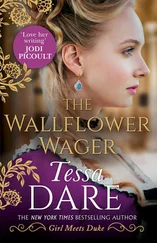Alguien la quiso. Lo sabía. No lograba ponerle un nombre ni un rostro a la emoción, pero ese detalle no la volvía menos real. Hubo un tiempo en que estaba donde debía estar: con alguien o en un lugar concreto. La mujer que tenía delante tal vez fuera la última esperanza que albergaba para encontrar la conexión.
—¿Recuerda el día que llegué a Margate, señorita Paringham? Debía de ser muy pequeña.
—Como mucho, tenías cinco años. —La anciana torció los labios—. No había manera de saberlo con seguridad.
—No. Por supuesto que no.
Nadie sabía cuándo era exactamente el cumpleaños de Kate, y ella menos que nadie. Como maestra, la señorita Paringham decidió que todas las tuteladas de la escuela cumplirían años el mismo día que Nuestro Señor, el 25 de diciembre. En teoría, se pretendía que ese día, cuando todas las demás se marchaban a casa a disfrutar de la festividad con sus familias de carne y hueso, el resto de las muchachas se reconfortaran al recordar a la familia sagrada a la que pertenecían.
No obstante, Kate siempre sospechó que detrás de aquella decisión había un motivo más pragmático. Si las jóvenes cumplían años el día de Navidad, no había necesidad alguna de celebrarlo. Ni de hacerles regalos especiales. Las tuteladas de la escuela debían conformarse todos los años con lo mismo: una naranja, un lazo y un corte de muselina estampada doblado con cuidado. A la señorita Paringham no le gustaban los dulces.
Por lo visto, seguían sin gustarle. Kate mordisqueó una esquina diminuta de la galleta seca e insípida que le había ofrecido, y acto seguido la dejó en el plato.
Sobre la repisa de la chimenea, el tictac del reloj parecía acelerarse. Tan solo faltaban veinte minutos para que saliera la última diligencia hacia Cala Espinada. Si no llegaba a subirse al carruaje, iba a verse obligada a pasar la noche en Hastings.
Se armó de valor. Basta de titubeos.
—¿Quiénes eran? —preguntó—. ¿Usted lo sabe?
—¿A quiénes te refieres?
—A mis padres.
—Eras una tutelada de la escuela. —La señorita Paringham resopló—. No tienes padres.
—Eso ya lo entiendo. —Kate sonrió en un intento por añadir ligereza a la cuestión—. Pero no salí de un huevo, ¿verdad que no? No aparecí de debajo de una hoja de repollo. Tuve un padre y una madre. Quizá los tuve durante al menos cinco años. Me he esforzado mucho por acordarme. Todos mis recuerdos son muy vagos, están revueltos. Recuerdo sentirme segura. Una cierta tonalidad azul. Una habitación con paredes azules, tal vez, pero no estoy segura. —Se pellizcó el puente de la nariz y frunció el ceño al ver los flecos de la alfombra—. Puede que, en mi afán por recordar, esté imaginándome cosas.
—Señorita Taylor…
—Recuerdo sonidos, sobre todo. —Cerró los ojos e indagó en sus adentros—. Sonidos sin imágenes. Alguien que me decía: «Sé valiente, Katie de mi corazón». ¿Se trataba de mi madre? ¿De mi padre? Esas palabras están grabadas a fuego en mi memoria, pero no consigo ponerles cara, por más que lo intente. Y luego está la música. Melodías de piano interminables, y la misma canción…
—Señorita Taylor.
Al repetir el nombre de Kate, la voz de la antigua profesora se quebró. No se resquebrajó como si fuera de porcelana, sino que más bien sonó como una especie de chasquido.
En un acto reflejo, Kate se irguió en la silla. Unos ojos afilados la observaban.
—Señorita Taylor, te recomiendo que abandones de inmediato esta línea de investigación.
—¿Cómo voy a abandonarla? Entiéndame. Me he pasado la vida entera formulándome estas preguntas, señorita Paringham. He tratado de hacer lo que usted siempre me aconsejó y ser feliz con lo que la buena fortuna de la vida me ha dado. Tengo amigos. Tengo trabajo. Tengo música. Pero sigo sin tener la verdad. Quiero saber de dónde vengo, aunque no me guste lo que encuentre. Sé que mis padres han fallecido ya, pero quizá haya alguna esperanza de contactar con otros familiares. Debe de haber alguien en alguna parte. El detalle más nimio podría resultarme útil. Un nombre, un pueblo, un…
—Señorita Taylor. —La anciana golpeó las tablas del suelo con el bastón—. Aunque dispusiera de alguna información, jamás te la contaría. Me la llevaría hasta la tumba.
—Pero… —Kate se reclinó en la silla—. ¿Por qué?
La señorita Paringham no respondió. Se limitó a apretar los labios, finos como el papel, para formar una tensa línea de desaprobación.
—A usted nunca le caí bien —susurró Kate—. Lo sabía. Siempre dejó muy claro, sin llegar a verbalizarlo, que cualquier gesto amable que me dedicara era de mala gana.
—Muy bien. Tienes razón. Nunca me caíste bien.
Se miraron fijamente a los ojos. La verdad había salido a la luz.
Kate se esforzó por reprimir cualquier muestra de decepción y de dolor. Pero entonces el fardo de partituras envueltas cayó al suelo…, y, al hacerlo, una sonrisilla engreída curvó los labios de la señorita Paringham.
—¿Puedo preguntar en base a qué merecía tales agravios? Me mostraba agradecida por todo lo que se me daba. Nunca hacía ninguna travesura. Nunca me quejaba. Me concentraba en mis clases y sacaba muy buenas notas.
—Precisamente. No mostraste ninguna humildad. Te comportabas como si te merecieras la felicidad tanto como las demás chicas de Margate. Siempre cantando. Siempre sonriendo.
La idea era tan absurda que Kate no pudo evitar echarse a reír.
—¿Le caía mal porque sonreía demasiado? ¿Debería haber estado melancólica y triste?
—¡Avergonzada! —La señorita Paringham gritó aquella palabra—. Una hija de la vergüenza tiene que vivir avergonzada.
Estupefacta, Kate se quedó unos instantes en silencio. «¿Una hija de la vergüenza?».
—¿A qué se refiere? Siempre he creído que soy huérfana. Nunca me dijo que…
—Estás maldita. Tu vergüenza salta a la vista. El mismísimo Dios te marcó. —La señorita Paringham la señaló con un delgado dedo.
Kate no podía responder siquiera. Se llevó una temblorosa mano hasta la sien.
Con la punta de los dedos, empezó a frotarse la marca distraídamente, de la misma forma que hacía de jovencita, como si así pudiera borrársela de la piel. Se había pasado toda la vida creyendo que era la amada hija de unos padres cuya muerte fue prematura. Cuán horrible era pensar que se habían deshecho de ella, que no la quisieron.
Sus dedos se quedaron paralizados encima de la marca de nacimiento. Quizá se habían deshecho de ella por esa mancha.
—Pobre tonta. —La carcajada de la anciana era áspera y mordaz—. Has soñado con cuentos de hadas, ¿verdad? Has pensado que algún día un mensajero llamaría a tu puerta y afirmaría que eres una princesa desaparecida.
Kate se dijo que debía mantener la calma. Obviamente, la señorita Paringham era una anciana solitaria y amargada que ahora se dedicaba a hacer que los demás se sintieran desdichados. No pensaba darle a aquella arpía la satisfacción de verla afectada.
Pero tampoco pensaba permanecer ni un solo minuto más allí.
Se agachó para recoger el paquete de partituras del suelo.
—Siento haberla molestado, señorita Paringham. Me marcho. No hace falta que diga nada más.
—Ah, pero es que aún no he terminado. Eres tan ignorante que has cumplido veintitrés años sin comprenderlo. Veo que es mi responsabilidad enseñarte una última lección.
—Por favor, no se moleste. —Kate se levantó de la silla y le hizo una reverencia. Acto seguido, alzó la barbilla y se pintó una desafiante sonrisa en el rostro—. Gracias por el té. Tengo que marcharme ya, no quiero perder el carruaje. No hace falta que me acompañe hasta la puerta.
Читать дальше