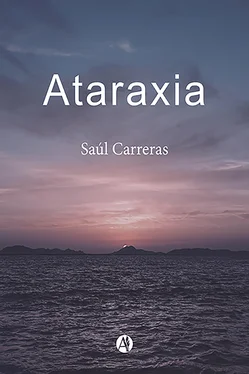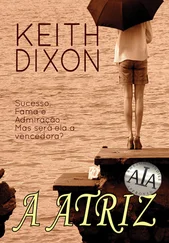Mi abuela era una persona de gran carácter, parió en su propia casa y crio a nueve hijos: Celia, Yolanda, Amelia, Emma (mi madre), María Carlota, Miguel, Manuel, Carlos y Antonio, y prácticamente vivió para su familia, me acuerdo de los preparativos para el almuerzo y la cena, éramos tantos que siempre ponían la mesa en el patio, de noche solíamos sentir a lo lejos el ritmo de las procesiones religiosas y a mí me daba mucho miedo. Estas procesiones eran integradas por personas de una gran fe y tocaban bombos, algún instrumento de viento y panderetas. No puedo definir en estos momentos a qué costado de la teología representaban, pero si de algo debo estar seguro es que la manera en la que se manejaban daba pautas de que el representado debía estar orgulloso.
El ritmo es lo que a mí me producía el temor, no sé explicarlo solo que sentía una sensación muy extraña.
Con mis hermanos solíamos escaparnos durante la siesta (algo casi religioso en esa parte del país por sus casi 45 grados de temperatura a la sombra) a las acequias construidas para conectar sectores con el sistema de regadío, eran profundas y para nuestros padres seguramente resultaban peligrosas, no solo por su aspecto, sino por nuestra falta de madurez y la disposición a cometer un error que podía determinar el espacio que existe entre la vida y la muerte.
En una de estas escapadas, uno de nuestros tíos, Antonito (porque en el norte de nuestro país, las personas acostumbran a llamar a sus más allegados por el diminutivo de sus nombres, más que una costumbre, diría que es una muestra de cariño), decidió, seguramente en complicidad con nuestra madre, darnos un escarmiento.
Recuerdo que era una siesta de las más bravas de las que tenga memoria, el calor hacía que todos aquellos que lo conocían debían aceptar que alterarían su rutina, de alguna manera. Y nosotros decidimos, como deciden los chicos, con mucha decisión, pero tal vez, con una gran dosis de arrojo y de irresponsabilidad, que esa siesta iríamos a la acequia a bañarnos.
Roque hacía la punta, lo seguía Carlos, con aire de seguir al líder, seguro de donde iba; Teresa quería tener al menos un poco del coraje y valentía de sus hermanos, los seguía muy de cerca; y yo, mamando toda esa cultura y sin capacidad de ganar con mi razón, no intenté rebelarme y ahí estaba, a merced de estos irresponsables. Lamentablemente debí seguir la inercia de la masa.
Llegamos a un codo que hacía la acequia, donde el sitio estaba rodeado de frondosos árboles que sus brazos inmensos entrelazaban la superficie sobre el cauce, haciendo de puente y hamaca a la vez; era un lugar realmente fantástico y nos disponíamos a divertirnos, pero a nuestros padres y tíos se les había ocurrido que esa tarde sea el último escenario en el que deberíamos pensar a la hora de necesidad de diversión.
Mi tío Antonito es una persona robusta, medirá un metro ochenta, y más o menos lo que tenía, como ventaja con nosotros, era el conocimiento del terreno, él nació, se crio y aún está en el mismo terreno y nosotros solo conocíamos lo que cronológicamente cada uno había vivido. Una mierdita. Para llamarlo de alguna manera.
Él tomó la iniciativa y se adelantó, caminó hacia el lugar que nosotros tan alegremente habíamos elegido. Seguramente se parapetó en una zona a la cual nosotros no tuviésemos acceso visual y desde allí manejaría los tiempos.
Con absoluta seguridad debo señalar que, tal vez, estaría estudiando su método recién ahora, o a lo mejor ya contaba con todos los recursos, para darnos una lección.
Llegamos al lugar de siempre dispuestos a hacer lo que tanto nos gustaba, jugar en el agua.
Quizá la posición del sol nos decía que la hora andaría alrededor de las tres de la tarde, la temperatura era de unos 40 grados aproximadamente. Recuerdo que nos sacamos el calzado (seguramente se trataba de alpargatas o alguna zapatilla “Boyero”) y nos metimos sobre un brazo que hacía la acequia, estábamos los cuatro chapaleando en el agua, ajenos a lo que sucedía a nuestro derredor y precisamente allí es donde radica el temor de nuestros padres al insistir que ese lugar era muy peligroso para nosotros. Pepe, por cierto, al ser mayor, se convertía naturalmente en el líder, y después, estábamos nosotros tres.
No sé cómo sucedió, porque luego de un instante, yo me encontraba corriendo hacia la casa por causas que aún en esas circunstancias no lograba entender. Solo el miedo me impulsaba hacia delante.
Ahora puedo definir con nitidez todo lo que sucedió.
Antonito estaba ya en condiciones más que propicias para llevar adelante su plan, desde su posición, hasta podría ver nuestras caras de urgencias. Creyó que todo estaba en orden, y se dispuso a ejecutarlo.
La voz fue como un gemido, grave, casi gutural, sonó como si viniera de lugares desconocidos, como si no tuviera cuerpo, penetró en nuestros oídos como un llamado de alerta, como un misterioso ente, al cual le merecíamos nuestro más sentido respeto.
Creo que nos dijo algo así como “ahora los voy a comer” o algo por el estilo. Lo que sí sé, era que, en ese momento, no me interesaba para nada saber el texto de lo que esa voz nos trataba de comunicar.
Corríamos los cuatro, Pepe, Carlos, Teresa, y yo, en ese orden.
Algo sucedió, para que alguna pirueta del destino quisiera que la espina se haya encontrado en ese lugar, algo biológico hizo que la maldita espina se situara en ese lugar, donde yo con mi pie derecho, no tuve ninguna otra opción que servirle de techo, haciendo que toda su longitud me manifestara que, a partir de ese momento, debería afrontar la lucha con ciertas desventajas.
Lloré por supuesto, por la voz, que aún retumbaba en mi cabeza, y por la maldita espina que minaba rotundamente mis mínimas posibilidades.
Pepe, como buen líder, detuvo su corrida y viéndome, a lo mejor con mi orgullo de pie, pero con desigualdad de condiciones, me alzó en sus brazos y así llegamos a casa.
No sabíamos cómo encarar el relato porque precisamente no sabíamos qué deberíamos relatar, algo nos había asustado mucho, solo que no sabíamos a ciencia cierta de qué carajo se trataba.
Mamá nos escuchaba y como ella era la coautora del hecho, nos escuchaba con gran atención y a su vez tranquila porque sabía que toda conclusión que cada uno de nosotros llegáramos a sacar nunca llegaríamos a saber lo que ella y su hermano, nuestro querido tío Antonito, nos habían destinado a modo de lección.
Esto, si bien es una anécdota, lo que sería interesante recalcar o resaltar es la forma en la que, más allá de toda pedagogía, se llevaban adelante los sistemas educativos, propios de cada hogar, donde a través del miedo generado reciben la compensación de haber logrado la tranquilidad de saber que al menos ese lugar no representaría a partir de entonces más motivos de preocupación.
No medían consecuencias colaterales, sino que combatían los peligros día a día.
Mis cuatro años no me avalaban, de ninguna manera, ante cualquier intento de autonomía. Era el más chico y contaba con el parámetro de mis hermanos, que me permitía encarar la vida con cierta ventajilla.
El recuerdo me lleva despacito hacia la vivencia de los días en la casa de mis abuelos. Cuando llovía, el aire se llenaba de estados muy particulares en mí. Me hacía ver un poquito más adentro de las cosas y esa diferencia no me permitía compartir plenamente mis juegos, no los entendía, o no los quería entender, era muy extraño. El olor de la tierra mojada en ese lugar no lo olvidaré mientras viva, el olor al pan recién hecho no me lo olvidaré nunca, la ceremonia de la merienda, las travesuras a la siesta, como aquella tarde en que mientras nuestros abuelos y tíos dormían, nosotros quisimos quemar un panal de avispas que pendía desde un puntal del galpón que mi abuelo usaba para secar el tabaco, y provocamos un incendio parcial en el techo de este.
Читать дальше