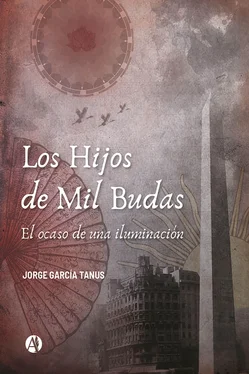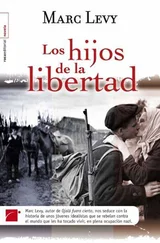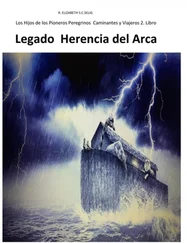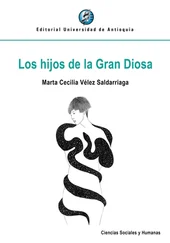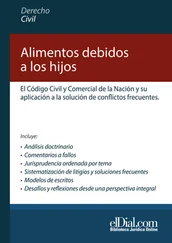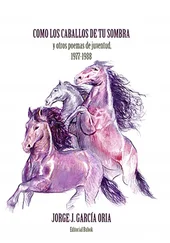Llegó a estar prófugo de la justicia luego que se descubriera una maniobra de venta fraudulenta de un emprendimiento gastronómico.
No obstante, el padre de Hamilton decidió que el mejor lugar para evadirse de la justicia era en su propia casa. La que la familia cambiaba – junto a su madre y hermanas– ante la mínima sospecha que podría ser descubierto y detenido por un largo tiempo, en virtud de sus antecedentes y la evasión de un proceso judicial.
Eso hasta que falleció en 2003, a causa de un infarto masivo mientras dormía en un nuevo departamento en la localidad de Munro, el que alquilaba desde hacía unos meses junto a su esposa y madre de Hamilton.
Su padre nunca adquirió su propia casa, a pesar de haber amasado y desamasado grandes cantidades de dinero.
Don Garciarena, o Manolo, como lo llamaban, le había inculcado a su hijo que generar prosperidad y mucho dinero seguramente estaba relacionado con algo subrepticio o literalmente con la ilegalidad, ya que él mismo así lo había internalizado y había crecido con esa concepción.
Hamilton tardó unos cuarenta y cinco años en doblegar ese patrón y lograr una aceptable prosperidad como abogado independiente, siendo su principal fuente de ingresos la posibilidad que tuvo de representar a muchos integrantes de la comunidad coreana residente en Argentina, ello gracias a haber trabajado para una empresa inmobiliaria antes de recibirse de abogado.
Generó y conservó en el tiempo allí una buena amistad con un matrimonio de la comunidad que trabajaba en la misma empresa y que luego –montaron su propio emprendimiento inmobiliario– en el que le proveían a Hamilton bastantes clientes.
Respecto a cualquier contingencia jurídica vinculada a un inmueble —tanto civil y hasta en cuestiones penales– Hamilton supo ser una buena referencia en una zona de Buenos Aires muy comercial y que conocía muy bien del barrio de Flores.
En aquellos años noventa y con las políticas de Menem de establecer un paralelo forzado en el peso argentino y el dólar, había llevado a un contingente de la comunidad surcoreana a establecerse en ese lugar, junto a la comunidad hebrea y árabe, que habitaban la misma zona desde mucho tiempo antes.
En medio de ese contexto, vivenciar los ideales del budismo fue vital, aunque también a Hamilton le gustaba mucho psicoanalizarse, lo que comenzó a hacer a partir de 2011 en forma ininterrumpida, gracias a una novia que lo dejó luego de seis meses, porque no soportaba la neurosis que Hamilton padecía.
Ese hecho ocurrió de igual modo con otras tantas, pero a diferencia de todas, ya convertida en amiga lo había mandado a una buena psicoanalista.
Hamilton tiene un gran componente de neurosis en su estructura psíquica, con ciertos rasgos o trastornos obsesivos y compulsivos, conocidos como TOC9 en varias de sus diversas manifestaciones: verificador, ordenador, perfeccionista, dubitativo y en casi todas sus variables cognitivas: intolerancia a la incertidumbre, responsabilidad excesiva, creencia sobre la importancia y el control de los pensamientos y cierta sobreestimación de la amenaza en algunas ocasiones.
Con la práctica del budismo comenzó a autoafirmarse más en el aspecto espiritual y sentido de pertenencia, pero años más tarde, gracias a la terapia pudo vivenciar su padecimiento de manera muy positiva y hasta como un potencial, desarrollando un poderoso autocontrol, producto de que era meticuloso también para conocerse a sí mismo.
Descubrió que la clave era que con los trastornos propios uno no debía complicar la vida a los demás y menos a nuestro entorno inmediato. La práctica del budismo al principio era una especie de paliativo, pero no escapaba de la pérdida de ese valioso eje, y también en muchos casos podía ser un disparador de sus obsesiones compulsivas, como ser las conductas repetitivas y peor aún, las obsesiones filosóficas y religiosas en su preocupación por no acumular un mal karma, traicionar los preceptos y no cumplir con su misión asignada en esta existencia, sumada a su incertidumbre máxima: ¿qué habrá después de la propia muerte?
No obstante descubría en la práctica budista un torrente de “fuerza vital” y de “sabiduría”, que al diferenciarlo del concepto “inteligencia”, lo dotaba de mayor “autoconocimiento”, ya que según Hamilton ninguno de esos componentes pueden existir por sí mismos y junto a la fuerza vital, la sabiduría forman parte de los componentes de la individualidad en esa confrontación con el propio ego existencial.
En forma frecuente, por diversas cuestiones cotidianas, como ser cierta adicción a su trabajo, su práctica se convertía en algo mecánico y carente de la creación de algún valor positivo, pero pronto retomaba el eje.
Allí era cuando sentía que si solo servía para satisfacer su propio ego en forma excesiva y lo manifestaba en el mantenimiento del orden y en una planificación exhaustiva de toda tarea a realizar, era mejor echar mano a otras enseñanzas. Retomaba entonces su vínculo con la fe desde un lugar más espontáneo y cercano a su mundo interior.
Su carácter obsesivo, si bien le trajo numerosos éxitos, también lo colocó ante complejas situaciones, sobre todo al verificar que lo ocurrido en la realidad no respondía ni al plan A, ni al plan B, ni al plan C que había estructurado previamente, cayendo en el propio reproche ante la inexistencia de un plan D, que lo colocaba más de una vez al borde del agotamiento mental.
El aspecto positivo de su práctica budista es que fue comprendiendo —lenta pero progresivamente– que el buda es la vida en sí misma y que–en definitiva– “buda” y “vida” son sinónimos, tal como lo expresó un gran maestro de la Bukkyo, llamado Dorei Tore, y eso le significó también el principio o la llave de una vía de sanación o bien el encauce positivo de sus propias debilidades.
Para Hamilton, los cuatro años que había colaborado como redactor del periódico de la Bukkyo fueron de mucha satisfacción y los recuerda con suma gratitud, ya que gracias a esas tareas aprendió a redactar mejor y a interpretar diversos textos.
Hizo un curso de corrección de estilo literario y, como corolario, aprendió a usar una computadora, algo que para él hasta ese momento era inalcanzable desde todo punto de vista.
En 1996 tuvo su primera PC, que era de un amigo, Fernando Greco, que por supuesto era miembro de la Bukkyo y se la regaló porque solo tenía un procesador de textos y había comprado una mejor.
En materia de narrativa su referencia era Fassi, ya que gracias a él pudo expresarse algo mejor por escrito, con un orden metodológico y sin sucumbir a ninguna clase de caos interno, que lo llevaba a disociar su mundo interior de la realidad y que lo podía llevar por las sendas del divague más absoluto.
Tiempo después y ya convertido en doctor en Ciencias Jurídicas, el doctor Hamilton Garciarena le envió a Fassi su tesis como muestra de gratitud.
Nunca supo si la leyó o no, porque jamás le hizo ningún tipo de comentario. Tal vez por respeto, debido a que ya la había presentado y Fassi era un corrector literario compulsivo, Hamilton lo admiraba mucho en esa faceta.
O tal vez porque no le prestó ninguna atención, sumado ello a la falta de tiempo. Hasta hoy Hamilton está dividido en cincuenta y cincuenta por ciento entre ambas posibilidades.
A su vez, lo vivenciado por el joven Hamilton en el periódico le sirvió para forjar su vínculo de admiración para con José Nakaki.
Además, José era quien decidía quién iba y quién no en los viajes de capacitación al Japón y otras tantas cosas junto a Víctor Rodríguez, una especie de asistente de José, que además lo había forjado para ser el responsable de la fe de todos los jóvenes de la Bukkyo de Argentina.
Читать дальше