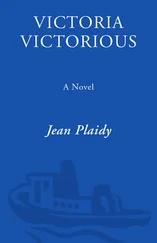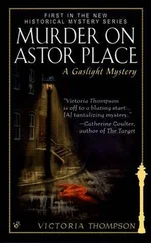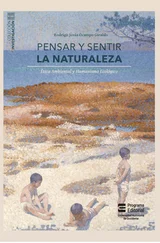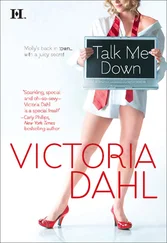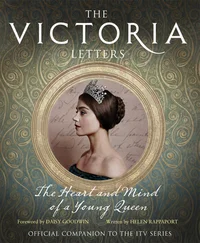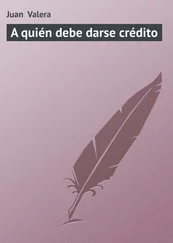Tampoco era permitido jugar seguido al golf con la misma persona. En los bailes, se prohibían igualmente las «temporadas» a menos que fuera en vísperas de un «compromiso». La «temporada» significaba darle dos o tres piezas seguidas al mismo muchacho (asunto más grave si era «festejante»). El cambio continuo de compañero me hartaba, pues en eso, como en todo, tenía preferencias marcadas. A menudo me llamaban al orden, me amenazaban con suprimir el golf, me sacaban temprano de un baile porque durante dos piezas me lo pasaba conversando, sentada en una silla, con mi compañero sentado en otra silla, en medio de cincuenta espectadores. Mi conducta resultaba incorrecta.
En cuanto a las comidas, habían cortado por lo sano: no nos dejaban ir, o rara vez. Un compañero de golf y flirt ocasional, W. P., me preguntaba: «¿Por qué no te dejan, che? ¿Comés con los dedos? ¿Ponés los codos en la mesa? ¿Te sonás las narices con la servilleta? ¿No te han enseñado a usar los cubiertos?». Y yo furiosa le gritaba: «¡Cretino! Me gustaría verte a vos soportando lo que tengo que soportar. Reíte nomás, matón de barrio».
Francamente, no me explico la razón de este tabú suplementario. Todas estas prohibiciones y limitaciones empezaron a crear en mí un estado de rebelión.
Llovía sobre mojado. La rebelión latente era previa a mi presentación en sociedad. Arrancaba de mi adolescencia.
El haber pasado, indiferente, sin el menor movimiento de curiosidad, junto al ex adorado jinete del Carnaval sanisidrense, en mi primer baile, no me fue una advertencia. No se me ocurrió pensar que yo había creado a L. G. F. a imagen y semejanza de mis sueños, ignorándolo todo del verdadero L. G. F. No se me ocurrió pensar que así como había animado esa imagen la había borrado. No se me ocurrió que podía reincidir. No se me ocurrió que con el cambio de edad un invento semejante podía traer consecuencias, para la inventora y el inventado. Se me ocurrió, por lo contrario, que yo había cambiado muchísimo, creencia equivocada. Seguía tejiendo en torno a las caras que me atraían toda una telaraña de sueños, atribuyendo al portador de la cara excelencias, virtudes, dotes, características que no poseía, o interpretándolo en el sentido que yo deseaba, si contradecía la línea por mí trazada. Esta costumbre infantil se mantenía, ayudada por la obligatoria superficialidad y fugacidad de mis relaciones con individuos del otro sexo. Yo misma caía en la propia telaraña que tendía, no en la que posiblemente otros me tendían. Y a veces (casi siempre, en verdad) los que habían producido involuntariamente el fenómeno quedaban momentáneamente enredados en el sistema telarañoso.
TITANIA: How came these things to pass?
Shakespeare, Midsummer’s Night Dream
Las absurdas costumbres de la época favorecían espejismos con consecuencias desdichadas. El túnel desembocaba, para una muchacha de imaginación viva, en lo que podía resultarle (o no resultarle, si tenía una suerte descomunal) una prisión y un castigo tremendo e inmerecido: el matrimonio y la equivocación.
El hecho es que yo tenía idolatría por las caras lindas. Solo aprendí con los años que una cara perfecta, en cuanto a sus rasgos, puede convertirse en algo odioso o simplemente aburrido cuando la hemos descifrado. Me complacía en mis telarañas. Cuando la cara linda pertenecía a una mujer, no había peligro. Siempre me fascinó la belleza femenina, pero el lesbianismo ha sido una tentación o una comarca desconocida para mí. El hombre fue mi patria. Y el peligro consistía en imaginar que me enamoraba de veras cuando como una araña insensata me debatía en mi telaraña propia; en imaginar que estaba enamorada y en sufrir luego por una equivocación, pena más dura que la muerte, porque era una muerte en vida (dadas las costumbres). Así fue.
Volviendo a las usanzas de aquellos tiempos, tan estrictas y dementes en cuanto tocaba a la mujer soltera o casada, adolescente o en plena juventud y madurez, nunca olvidaré el efecto que me hizo, cuando todavía no «andaba en sociedad» (léase ir a unos cuantos bailes o recibos), saber que desde el púlpito se había denunciado y censurado a unas niñas que salían a caballo, en Palermo, con sus hermanos y los hermanos de sus amigas. La monstruosidad de semejante condenación me estremeció. Yo conocía a estas muchachas mayores que yo, y todas llenas de belleza, gracia e inocencia. Al decir inocencia me refiero a lo que para ellas significaban esos paseos matinales, ese galopar de su juventud y esplendor por el bosque de Palermo. ¿Era eso más pecaminoso que un partido de golf? Delia (mujer de Neruda) y Adelina del Carril (la viuda de nuestro Ricardo Güiraldes) se acordarán…
Ahora vemos el lado cómico de estas costumbres, pero quienes las soportaron conocieron su lado humillante y exasperante. Los prejuicios han variado; sin embargo, existen bajo otras máscaras. Quiero decir con esto que si bien Giordano Bruno fue a la hoguera en el año 1600 por sus enseñanzas iconoclastas, hoy, en la URSS, hay terrenos vedados si los descubrimientos a que se llega en ellos no coinciden con «las firmes tradiciones materialistas de la ciencia rusa» (tan adelantada y admirable, por otro lado, nadie lo pone en duda). El caso Lysenko lo prueba, aunque creo que ha sido superado, a la fecha 1.
Lo mismo que en el terreno de la astronomía (hasta allí interfiere la filosofía política, según parece) han sido inmensos los cambios, lo han sido en las costumbres sociales y sexuales. Pero si algo se puede temer hoy es irse al lado opuesto de los tabúes de otras épocas no muy lejanas. Crear otros tabúes, por consiguiente. Tan absurdo resulta lo uno como lo otro, aunque supongo que es fatal. La rueda tiene que dar una vuelta completa. Nosotros hemos sido rebeldes con causa. Ahora le toca a la juventud, suponemos, ser rebelde sin causa. Lo malo de esto es que se arriesga, por reacción, volver hacia atrás cualquier día. Y un retroceso no es deseable, en ningún campo.
De niño enseñaron al doctor Lovell (astrónomo) que el Sol era el centro de un sistema estelar importante. Que la Tierra era, a su manera, importante. Pero el doctor Lovell sabe ahora «que habitamos uno de los planetas más pequeños de una estrella típica» y que «nuestro sistema solar es minúsculo dentro del orden de las medidas cósmicas».
De niña me han enseñado cosas que han variado tan considerablemente como esas medidas de orden cósmico. Y yo, sola, he tenido que restablecer el equilibrio. Un equilibrio moral y espiritual comprometido, después de haber desmantelado las bases para hablar en lenguaje de actualidad. He tenido que redescubrir el mineral precioso quitándole la ganga que lo ocultaba totalmente. Y no fue una operación fácil, no fue —que se me permita el juego de palabras— una ganga. Costó caro.
[…]
La idea de que solo los hombres mayores que yo (quince a veinte años) podían interesarme y entenderme (sin embargo, estos no habían dado señales de lo último) empezó a preocuparme. Y también el temor de que esos hombres no se fijaran en mí, ni les cayera yo en gracia. La fe en mis poderes de «conquista», que con L. G. F. había nacido, sufrió un largo eclipse. Años.
En una de mis primeras cartas a Delfina Bunge se ve esta preocupación. Delfina era mayor que yo. Escribía. Tenía un novio (o festejante): Manolo Gálvez, que también escribía. Un hermano de Delfina (Carlos Octavio) escribía. En fin, Delfina era un ser privilegiado de acuerdo con mis cánones. Además, Delfina era realmente una mujer con un charme muy suyo. Inteligente y sensible, no tenía lo que se llama belleza, pero algo que puede seducir tanto o más. Ya Marguerite Moreno, a quien yo admiraba, y que era una mujer fea (o lo que así se suele llamar), me había hecho dudar de la omnipotencia de la belleza. La cara de Marguerite Moreno me fascinaba, y envidiaba la de Delfina. Envidiaba esa boca grande y donde se dibujaba una sonrisa desairadamente seductora. Porque uno de los misterios del físico de Delfina era que todo lo que en otra mujer hubiera podido pasar por desairado, en ella era encantador. Era encantador algo que en toda su persona se parecía al efecto del pelo lacio y despeinado 2. Algo despojado de afeites, de preocupación de elegancia que resultaba, no sé cómo ni por qué, personalísimo.
Читать дальше