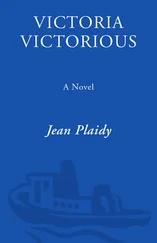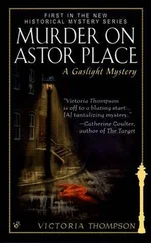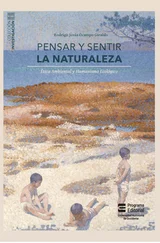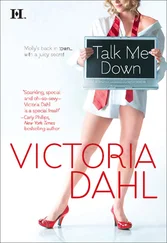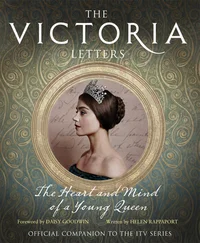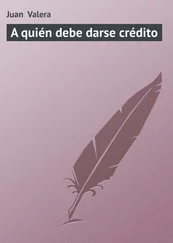A veces L. G. F. se hacía la rabona; lo veía aparecer en la esquina por la mañana (yo echaba siempre una mirada a la calle, por si acaso). Si era la hora en que nos tocaba la lección de francés (nueve a once), tenía que buscar un pretexto para escaparme. Mademoiselle no era persona fácil de amadouer (como decía). Me encerraba entonces, si lograba escapar, en el baño de Vitola y le mostraba a L. G. F. una geografía abierta (los mapas eran fáciles de ver a distancia). Él hacía un gesto disimulado que significaba: «He comprendido».
Una o dos veces nos siguió, después del almuerzo, hasta Palermo. Claro que me sentí halagadísima, porque era gastar dinero en coche y desafiar a Mademoiselle. Mademoiselle se enojó, claro está. Lo llamó: «Blanc-bec! Petit morveux». Pero él sabía guardar las distancias, nada pudo oír de estas insultantes exclamaciones.
Una tarde, dejó tres pimpollos de rosa té en el balcón del comedor (piso bajo). Lo vi desde arriba y bajé con los zapatos en la mano, para no hacer ruido, a recoger las flores. Volví arriba de una carrera. Era como si L. G. F. hubiese entrado en la casa. Me asomé a otro balcón y mostrándole el ramito me lo puse contra la cara. Después lo escondí en mi libro de misa, al que ponía un elástico negro porque tenía muchas estampas y se podían caer. Era mi caja fuerte.
Al día siguiente, le tiré un ramito de violetas desde el primer piso. L. G. F. lo recogió y lo besó. Después se escondió en un recoveco del Bon Marché 2, con las violetas en la mano. Cuando no pasó nadie por la calle, me tiró un beso con la punta de los dedos extendidos. Le contesté en la misma forma. Me parecía que este beso había empezado en Carnaval. Desde Carnaval nos veíamos casi a diario. Y ahora, además de aquellas tres palabras dichas en San Isidro, mi libro de misa olía a rosas secas.
Mi hermana y yo tocábamos piezas fáciles a cuatro manos. A una de ellas que estudiábamos en los días en que vi a L. G. F. por primera vez, le puse palabras sobre nuestro encuentro. Y para poderlas cantar sin que las entendieran, escribí las sílabas al revés. La melodía traía el recuerdo intacto de aquel entierro de Carnaval, memorable. Era como el retrato de L. G. F. y el del caballo galopando. Era el ruido del galope, y las bombas de colores, y todo lo de esa tarde, pasada y siempre presente. La tarde en que el bayo recibió en el anca la bomba destinada al jinete y el jinete pronunció tres palabras inolvidables: «Pero no pegó».
Esto era como un fresco de gran tamaño. Tenía otros dos retratos, distintos. Había descubierto una fotografía de una estatua de Juana de Arco con la cara de L. G. F. La tenía en tarjeta postal. En vista del extraordinario parecido, le pedí a una prima, que estaba en París, que me consiguiera una fotografía de tamaño mayor. Cuando llegó, me inquieté bastante.
Creí que era imposible no ver a quién se parecía y descubrir la razón oculta de mi fervor por ese personaje histórico. Pero nadie había mirado a L. G. F. como lo había mirado yo. No pasó nada. Pude, a vista y paciencia de los mayores, colocar ese verdadero retrato de L. G. F. en mi dormitorio.
Además de esa Juana de Arco, había también un Napoleón en Arcole parecidísimo. Estaba en uno de los libros de mi padre y conseguí sustraerlo y llevármelo a mi cuarto. Mi padre no se dio cuenta de la desaparición del libro, o no le importó. Era lícito que me gustara la cara de Juana de Arco, la cara de Napoleón, pero no que me gustara la cara de L. G. F.
Entre Juana de Arco, Napoleón y yo se establecieron relaciones íntimas; complicidades.
Los domingos y fiestas de guardar íbamos a misa de diez, a las Catalinas. Íbamos con Abuela. L. G. F. esperaba nuestra llegada en el atrio. Cambiábamos miradas al pasar. En la iglesia, los reclinatorios de las tías se encontraban en primera fila, frente al altar mayor, a la izquierda, del lado del enrejado de madera. Detrás de ese enrejado opaco estarían las monjas, imaginaba yo. Nos arrodillábamos, con el rosario de nácar envuelto en la muñeca, y abríamos el libro de misa donde correspondía. Yo pensaba en L. G. F. «Je m’approcherai de l’autel de Dieu, du Dieu que remplit mon âme d’une joie toujours nouvelle.» Mi alegría era L. G. F. «Je chanterai vos louanges sur la harpe… [ô Dieu, mon confident!] Pourquoi es-tu triste, ô mon âme?…» Mi alma no conocía tristeza mayor, en ese momento, que la de estar tan cerca y tan lejos de L. G. F., sin posibilidad de verlo, sino a escondidas, como en un juego prohibido, o como cuando se desobedece y, sin que nadie lo advierta, se lee un libro divertido en vez de estudiar la gramática o la aritmética. «Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit», mis confidentes.
[…]
Desde la azotea de la casa de mi tía H., hermana de mi madre, en la calle Florida entre Viamonte y Córdoba, se veían los balcones de la casa de L. G. F., pues vivía en la calle Córdoba, cerca de Florida. Mi tía H. se había casado con un viudo, padre de dos chicas y dos varones. Éramos muy amigos y a esa casa íbamos los domingos a almorzar 3. La casa nueva y enorme de mi tía H. era mandada hacer para perderse en ella. Con la menor de las chicas subíamos a la azotea para mirar (para que yo mirara) la casa de L. G. F. Era una emocionante aventura. Sabíamos que ni a H. ni a mamá les gustaría este atrevimiento.
Yo tenía la esperanza de que a L. G. F. se le ocurriera salir al balcón un domingo y que nos viera. De esta manera la azotea de mi tía H. se transformaría en otro lugar de cita clandestina. Así fue. La azotea estaba colocada en tal forma que quedaba casi frente al balcón donde apareció L. G. F. Se distinguía perfectamente y él nos reconoció enseguida. Sacó de su bolsillo un pañuelo blanco y nos saludó agitándolo, como hacen los pasajeros de un barco que se aleja del muelle. Nosotras hicimos otro tanto con nuestros pañuelitos. Esta nueva manera de mirarnos por encima de los techos de la ciudad me pareció más íntima. Aunque estábamos muchísimo más lejos que en la sacristía de las Catalinas o que en los balcones de mi casa, aquí no había gente extraña. Nadie asistía al encuentro de nuestras miradas. La casa de mi tía H., por sus tres pisos, dominaba toda la manzana.
Pero esta felicidad, reservada a los domingos y —si era posible— a los feriados, no iba a durar sin nubes. Una tarde, creo que un lunes, me llamó mi amiga por teléfono y me dijo estas palabras siniestras, que comprendí inmediatamente: «Todo se ha descubierto». Un amigo de mi padre, el señor N., vivía en la casa vecina a la de L. G. F. Por casualidad salió el domingo al balcón a tomar el sol. Por casualidad vio a L. G. F. agitando un pañuelo enorme, que parecía una vela de barco, en el balcón vecino. Lleno de curiosidad, el señor N. fue a buscar sus anteojos de larga vista y descubrió, en la azotea de la casa de los L., a dos chicas que respondían al saludo. Una de ellas era la chica de O. Se lo fue a contar al padre de la chica de O. El padre se lo dijo a mi tía H. y mi tía la llamó a mi pobre amiga, que era solo mi acompañante, y le dio un sermón.
Al colgar el tubo después de oír estos horrores, creí que la casa se me iba a derrumbar sobre la cabeza. Me refugié en el cuarto de estudio. Detesté al señor N. y lo maldije hasta la última generación (cosa aprendida en la Histoire Sainte). Ya no me atrevía a pasar delante del cuarto de papá sino con la velocidad de una liebre despavorida…, de miedo a que la puerta se abriera y llamara: «Victorita, vení acá». Pero por extraño que fuese no me convocó para hablarme, como era su costumbre si algo marchaba mal y había llegado a sus oídos (no existía peor castigo para mí). Este silencio inesperado no me tranquilizó. El chisme del señor N. tuvo, en efecto, las consecuencias temidas. El domingo siguiente, cuando después del almuerzo intentamos entrar en la azotea nos encontramos con la puerta cerrada con llave y la llave ausente. Esta señal de que se tomaban precauciones nos dejó angustiadas. Por supuesto…, después de unos días reaccionamos, buscamos la llave y la encontramos.
Читать дальше