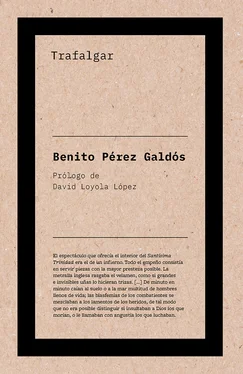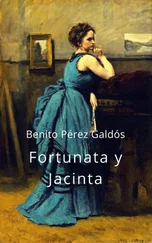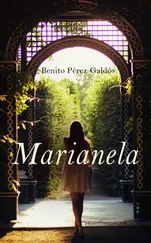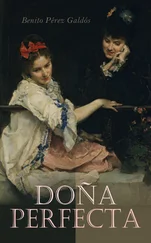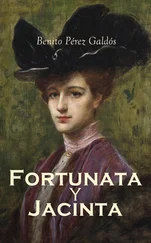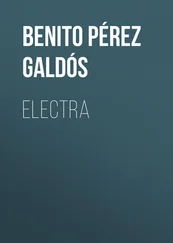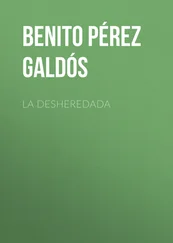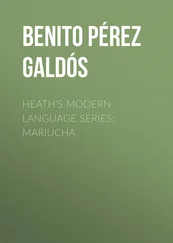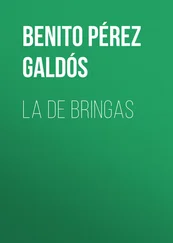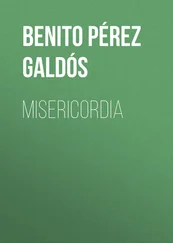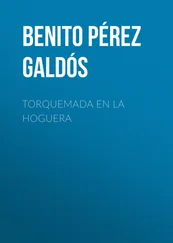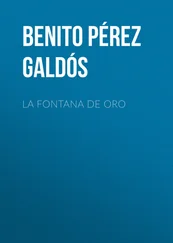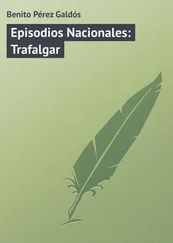Esta aventura quijotesca que emprenden los tres personajes supone el punto de inflexión que permite el desarrollo narrativo del resto de la novela. Junto a esta línea argumental principal, aparecen otros conflictos secundarios, referencias intertextuales y técnicas narrativas que vienen a enriquecer y dinamizar la propia trama central. De este modo, «no falta en la novela una historia de amor que ha hecho pensar en la huella moratiniana (una joven que elige a su enamorado frente al parecer de su familia) con su poco de folletín desvaído (unos amores platónicos y una dama curtida en años que se complace en la admiración gozosa de la juventud)» (Arencibia, 2006: 15). A su vez, en Trafalgar –y en el resto de los Episodios – encontramos características propias de la novela popular, como por ejemplo la presencia de historias paralelas y complementarias o la reaparición de varios personajes (Romero Tobar, 1976); además de destacados elementos costumbristas que adopta Galdós para estas novelas históricas (Palomo, 1989; Rubio Cremades, 1979).
Todos estos componentes artístico-literarios de los que se vale Galdós para conformar el primero de sus Episodios Nacionales confluyen de manera irremediable en un único hecho histórico: la batalla de Trafalgar. Sin embargo, el escritor canario opta en un primer momento por eludir este enfrentamiento bélico y crear, en cambio, todo un artificio ficcional por medio del relato autobiográfico sobre los primeros años de vida de Gabriel Araceli: «Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra Marina».
A través de esta suerte de digresión que constituyen los primeros ochos capítulos de la novela, el autor consigue, por un lado, mantener la tensión narrativa –a la espera de conocer qué sucesos vivió el protagonista en esos días de octubre de 1805– y, al mismo tiempo, trazar su biografía dentro de un universo literario complejo, con personajes reales y ficticios de diferente clase y condición, y pluralidad de opiniones sobre la realidad histórica en la que estos se encuentran inmersos: «Llama la atención en los Episodios las distintas reflexiones que hacen algunos de los personajes sobre la guerra y los enemigos. don Benito, como siempre, nos da diversos puntos de vista» (Adelantado Soriano, 2012: 66). Los siguientes tres capítulos –nueve, diez y once– centran su mirada en el conflicto épico entre las dos escuadras navales, relatando respectivamente los prolegómenos de la batalla, el desarrollo de la misma y su trágico desenlace. Finalmente, los últimos capítulos narran la triste y angustiosa situación del joven Gabriel Araceli y el resto de supervivientes tras la dolorosa derrota, y sus intentos por volver a pisar con vida tierra firme y regresar al hogar.
Dado el carácter subjetivo –y, por tanto, parcial– que otorga la narración en primera persona a la novela, Galdós utiliza un ingenioso ardid para conseguir elaborar un panorama representativo de la batalla de Trafalgar y sus consecuencias inmediatas. De este modo, Gabriel Araceli describe toda una odisea por distintas embarcaciones propias y enemigas en busca de esa ansiada orilla que les pusiera a salvo. A lo largo de este periplo, el lector conoce –como el propio protagonista– lo ocurrido en otras áreas del campo de batalla a través de los comentarios y anuncios que realizan otros personajes: el desarrollo de la contienda, los navíos hundidos o gravemente dañados y las principales bajas personales que han sufrido uno y otro bando durante el enfrentamiento en alta mar.
Una vez se mitiga el fragor de los cañones y el humo comienza a disiparse en el ambiente, Galdós nos descubre la cruda realidad que deja tras de sí el «juego» de la guerra. Las experiencias vividas por Araceli a bordo del Santísima Trinidad y tras la derrota en Trafalgar dejan en él una marca indeleble y alteran significativamente la percepción del mundo que le rodea. Si antes Gabriel se «figuraba que las escuadras se batían unas con otras pura y simplemente porque les daba la gana, o con objeto de probar su valor», ahora se pregunta si existe alguna razón que justifique de algún modo estos enfrentamientos bélicos y la destrucción que provocan:
Pues bien: en nuestras lanchas iban españoles e ingleses, aunque era mayor el número de los primeros, y era curioso observar cómo fraternizaban, amparándose unos a otros en el común peligro, sin recordar que el día anterior se mataban en horrenda lucha, más parecidos a fieras que a hombres. Yo miraba a los ingleses, remando con tanta decisión como los nuestros; yo observaba en sus semblantes las mismas señales de terror o de esperanza, y, sobre todo, la expresión propia del santo sentimiento de humanidad y caridad, que era el móvil de unos y otros. Con estos pensamientos, decía para mí: «¿Para qué son las guerras, Dios mío? ¿Por qué estos hombres no han de ser amigos en todas las ocasiones de la vida como lo son en las de peligro? Esto que veo, ¿no prueba que todos los hombres son hermanos?».
Esta proclama pacifista que resuena en la conciencia de Gabriel Araceli tras la batalla entronca con los postulados que el personaje de doña Francisca había expuesto en los capítulos iniciales de la novela: «doña Francisca pedía al cielo en sus diarias oraciones el aniquilamiento de todas las escuadras europeas». En este sentido, podemos advertir una evolución en el pensamiento del joven protagonista de Trafalgar , quien –ante el horror, la agonía y el sufrimiento que observa en torno a él– parece comprender lo inútil y absurda que supone la guerra. Del mismo modo, Gabriel observa que, a pesar de las diferencias políticas, históricas y culturales que existen entre los distintos contrincantes, hay más elementos que los unen que aquellos que los separan; un proceso de «humanización» del adversario que le ayuda a comprender y empatizar con sus circunstancias y pone de manifiesto una vez más la crueldad de la lucha armada:
Siempre se me habían representado los ingleses como verdaderos piratas o salteadores de los mares, gentezuela aventurera que no constituía nación y que vivía del merodeo. Cuando vi el orgullo con que enarbolaron su pabellón, saludándole con vivas aclamaciones; cuando advertí el gozo y la satisfacción que les causaba haber apresado el más grande y glorioso barco que hasta entonces surcó los mares, pensé que también ellos tendrían su patria querida, que ésta les habría confiado la defensa de su honor; me pareció que en aquella tierra, para mí misteriosa, que se llamaba Inglaterra, habían de existir, como en España, muchas gentes honradas, un rey paternal, y las madres, las hijas, las esposas, las hermanas de tan valientes marinos, los cuales, esperando con ansiedad su vuelta, rogarían a Dios que les concediera la victoria.
Esta íntima equiparación entre los marineros de las dos flotas enfrentadas, y las razones y esperanzas análogas que los mueven, permite a Galdós reflexionar en torno al concepto de «nación» y plantear una serie de perspectivas próximas a su pensamiento político y la sociedad española decimonónica. 12 «La novela histórica jugó así un notable papel en la construcción de la memoria de la nación» (Rubio Jiménez, 2008: 4) a lo largo de todo el Ochocientos y los Episodios Nacionales de don Benito no iban a quedarse al margen de tamaña empresa. De este modo, Trafalgar representa uno de los principales pilares sobre el que el escritor canario sustentará su relato histórico-literario del siglo XIX y la profunda transformación política que se desarrolló a lo largo de este período.
Читать дальше