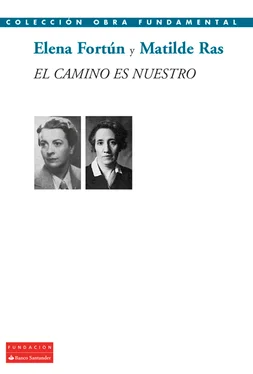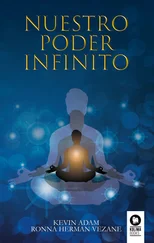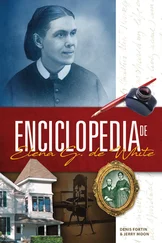1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 —¡La niña anda! ¡Ha ocurrido un milagro!
•
Era rabiosilla. Acostumbrada a jugar sola, aguantaba mal que otros niños intervinieran en mis juegos.
Y menos que a todos a aquel chiquillo cabezón con las fontanelas abiertas aún y los sesos latiendo bajo la piel tenue y la pelusilla rala. El chico me quitaba todo mientras las madres hablaban… Me quitó el muñeco de porcelana, y la casita de cartón, y la campanita…
Mi madre y la suya pesaban algo sobre la mesa del comedor… Entonces, el chico, que había agarrado al muñeco por los pies, comenzó a golpearlo en el suelo…
Yo cogí una pesa dorada y fuerte: ¡el kilo! Y levantándolo en alto lo dejé caer sobre la cabeza del cabezón…
Mi madre, que había visto el movimiento sin poder evitarlo, lanzó un chillido horrible…
¡Pero aunque la pesa cayó sobre la cabeza palpitante del chico no le hizo nada!…
Casi desmayada de terror pudo comprobarlo mi madre…
•
Seis años escasos aquella noche en que me desperté oyendo rezar… En mi casa era corriente el rezo, pero no en aquel tono solemne, imponente, dramático que ahora oía…
Me escurrí de la cama y fui descalza hasta la puerta de la sala… Allí estaba la alcoba de mi abuelo, y mi madre, de pie a su cabecera, rodeada de mujeres de rodillas, decía las tremendas palabras de la recomendación del alma: «Sal, alma cristiana, de este mundo en el nombre de Dios Todopoderoso que te creó, en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que dio su sangre por ti…, en el nombre del Espíritu Santo que te dio su gracia…».
Mi abuelo murió esa noche y al otro día le enterraron. Mi padre, mi madre y yo le acompañamos al pobre cementerio del pueblo. Mi madre lloraba mucho, de rodillas al borde de la sepultura, y como estaba muy gruesa, mi padre tuvo que hacer muchos esfuerzos para levantarla… Yo lloré también para que todas las chicas me miraran…, pero estaba muy contenta con el vestido negro que estrenaba aquel día.
•
A la madre de mi madre la había conocido dos meses antes en un pueblo vasco… La vi y la sigo viendo, bien envuelta en un mantón negro, sentada en una silla de brazos junto a una ventana. Los pleitos la habían dejado pobre y ahora vivía de una pensión que la pasaban los mismos que ganaron el pleito último.
—¿Eres devota de san Antonio? —me preguntó, y yo no supe qué contestar, porque a los cinco años se saben pocas palabras y las que se saben tienen un significado incomprensible… ¡Devota!
—Sí, madre —contestó la mía.
Después nos volvimos a Madrid, y pasaron los meses, y murió mi abuelo, el padre de mi padre, en un pueblo de Segovia, donde nació y vivió siempre, y como ya era octubre se acabó el veraneo.
Yo iba a mi colegio de la calle del Amor de Dios, en el corazón madrileño. Un día al volver del colegio encontré a mi madre llorando.
—Hija, ¡se ha muerto la abuelita! —me dijo en el tono de las grandes ocasiones.
Luego me leyó la carta en la que lo decía y yo escuché, anonadada de que para mí se usara esa ceremonia.
—Siéntate ahí y escucha.
Y mi madre leyó la carta de mi tío:
«La víspera nos lo había dicho, pero como ya sabes cómo era no la creímos. Dijo que se le había aparecido san Antonio a los pies de su cama y le dijo: “Mañana, a esta misma hora te llevaré conmigo”. Dijo que eran como las dos de la madrugada, pero ya te digo que no le hicimos caso. Sin embargo esta mañana la hemos encontrado muerta en su cama y el médico dice que hacía como cinco horas que había fallecido.
Antes de las dos no debió de ser, porque se había tomado la leche con bizcochos que se tomaba a las doce y que todas las noches le dejábamos».
—¿Has oído, hija? ¡Ya no tienes abuelita!
—Sí.
No me importó nada, pues ni siquiera me podían poner vestido negro ya que le llevaba así desde la muerte de mi abuelo.
•
Ocho años bobos. Mi padre me llevaba al colegio por la tarde después de comer, pero antes entrábamos en el café de Zaragoza (calle de León esquina a la plaza de Antón Martín) a tomar café. El pocillo de café para los niños no costaba nada y el mozo me lo servía de buena voluntad.
Aquel día tenía que comprar un dedal… Mi padre siguió hasta el café mientras yo le compraba en la calle de León.
No tenía yo costumbre de andar sola por la calle, por eso iba temerosa desde la tienda hasta el café…
Era un mediodía radiante. Había poca gente por la calle y al doblar la esquina de la plaza…, yo muy arrimada a la pared…, sentí una feroz bofetada en un carrillo…
El sol se me nubló…, ¡pero no había nadie!
Corrí llorando hasta el café…
—¿Qué te ha pasado?
—¡Una bofetada! ¡Me han pegado en la cara muy fuerte!
—¿Quién?
—¡Nadie! ¡No había nadie!
•
Diez, tal vez once o doce años. Santander. El Sardinero. Es un domingo y mi madre, siempre enferma, duerme aún.
Las hijas del dueño del hotel, dos chicas un poco mayores que yo, a las que admiro mucho, me proponen:
—¿Quieres venir a misa con nosotras?
—Bueno.
Vamos a la ermita de San Roque, sobre el peñasco que divide dos playas. Como es temprano, sólo están en misa las criadas de los hoteles y casas particulares y alguna viejecilla….
Entra la luz lechosa de la mañana nublada y la iglesita, a esta hora, es blanca y pura como una perla.
Nos arrodillamos delante de todos, pegadas a la barandilla del altar. Sale el sacerdote y comienza la misa. Yo rezo…, de pronto no puedo rezar; un dulce bienestar me invade y siento que ya no estoy de rodillas en el suelo sino junto a la imagen, al pie de ella, en lo más alto del altar, rodeada de la luz blanca y pura de la Virgen…
Me cuesta trabajo abrir los ojos… Oigo hablar lejos…, luego más cerca…. Estoy en la puerta de la ermita rodeada de muchas personas que me dan aire.
—¡Se ha puesto mala! ¡Se ha puesto mala! —oigo decir.
•
Trece años. Es en la iglesia de San Pascual en Madrid. Recoletos. De rodillas en un reclinatorio junto a mi madre. La iglesia está oscura y como impregnada del tono sucio, barroso, gris con mucho negro de los árboles, pelados y húmedos, del paseo.
Me parece que el aire tiene el mismo color que el hábito de san Pascual, arrodillado en éxtasis, delante de la custodia…
De pronto un apacible bienestar, una suavidad dulcísima…, un huir de mí hacia el altar en sombras…
La voz de mi madre en mi oído:
—¡Hija! ¡Hija! ¿Te pones mala?
Y la calle lluviosa y gente que me mira.
—¡Un coche! ¡Un coche!
Yo:
—¡Pero si no me pasa nada!
•
Es hora de acostarnos. Mi madre ha echado la cuenta del día en la agenda y yo he terminado de hacer mis deberes para el otro día.
El pasillo está oscuro. La muchacha acaba de trajinar en la cocina, la otra muchacha recoge en un cesto la ropa de la plancha.
¡De pronto el timbre de las habitaciones! ¡El timbre que suena cuando alguien está en cama!…
—¡Mamá! —grito aterrada—. ¿Quién hay en la alcoba?
—¡Calla, loca! —dice mi madre severa—. Es el timbre de la puerta.
Las muchachas, también alarmadas, aseguran que no es el timbre de la puerta, sino el del dormitorio…
Todas juntas recorremos el largo pasillo. Mi madre va delante encendiendo las luces… Pasamos por la puerta de la escalera y mi madre la abre… No hay nadie. La escalera está completamente oscura. Son las once y los portales se cierran a las diez.
Llegamos al dormitorio de mis padres. No hay nadie tampoco… ¡Sin embargo, el timbre ha sonado!
•
En mi dormitorio hay un cuadro de san Antonio (copia de Murillo) y delante de él una lamparilla de aceite encendida.
Читать дальше