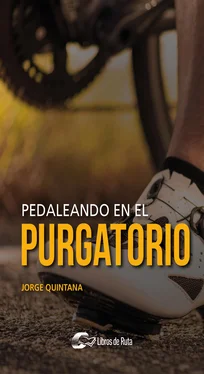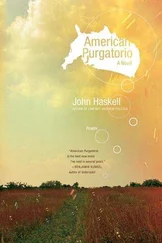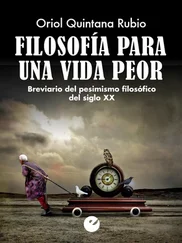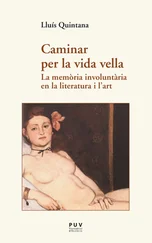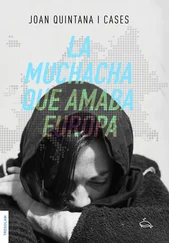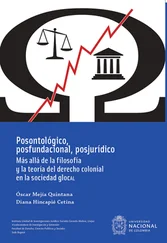—Vale, entonces no ves la forma en que la familia Pellicer pueda pagar esa montaña de deuda, la verdad.
—No la veo.
Mi padre se tomó unos segundos antes de retomar la charla. Ese gesto era habitual en él. Le gustaba más pensar que hablar.
—Dicen que los padres tenemos que proteger a los hijos, incluso de la verdad. Tú y yo nunca hemos sido así. Nos hemos dicho lo que pensábamos sin rodeos ni mentiras. Por eso sé que somos unos tipos muy raros. Eso sí, jamás le contaré esta conversación a tu madre. Ella sufre demasiado.
—Harás bien, papá.
—A veces pienso que somos demasiado realistas, hijo.
La temporada 2008 comenzó, una vez más, con la Challenge de Mallorca. Ese invierno había entrenado con la motivación extra de saber lo que quería y, sobre todo, de saber lo que no quería que formase parte de mi vida. Por ejemplo, amaba a Clara Pellicer y ella era imprescindible. Su sola presencia calmaba mis inseguridades. También amaba mi profesión de ciclista y, al mismo tiempo, había renunciado para siempre al dopaje y al sueño de ganar las grandes carreras. Todo se resumía en cumplir con el reto más difícil de la vida: ser feliz. Yo, por una vez en la vida, lo era.
No todos compartían mi visión del nuevo ciclismo en el que habíamos entrado en enero de 2008. El equipo Gigaset era un monstruo en pleno proceso de transformación, con las turbulencias que eso genera. Cada uno vivía en su burbuja y no se parecían en nada las inquietudes del neo que llegaba del campo amateur con las del ciclista que llevaba una década dopándose y al que ahora, de repente, le decían que tenía que cambiar su esquema de valores.
En mi caso, aterricé en Gigaset después de correr en Portugal y pensar que mi carrera iba a estar siempre vinculada a equipos pequeños. José Luis Calasanz, el mánager del equipo, me había recuperado con un contrato razonable y el mejor calendario posible. Estaba rozando el cielo con la punta de los dedos y no lo iba a echar a perder. Es cierto que había estado cerca de caer en el infierno antes incluso de comenzar a correr. El mismo 1 de enero de 2008 había pasado un control antidopaje por sorpresa en mi casa. Esa inesperada visita formaba parte del nuevo sistema de localizaciones impulsado por la UCI y la Agencia Mundial Antidopaje.
En el fondo, los organismos estaban cansados de ver cómo los corredores llegábamos limpios a las carreras y habían decidido que el control se desplazara a la intimidad de las casas para que nadie pudiera dormir tranquilo… si hacía trampas. El proyecto se venía gestando desde 2007, pero a partir de 2008 pasó a ser obligatorio y bien organizado para todos los equipos Pro Tour, es decir, para los que formaban la primera división del ciclismo mundial. Los equipos profesionales continentales aún tardarían varios meses en incorporarse a este nuevo sistema de trabajo. Pero no había vuelta atrás. La nueva red de controles había llegado para quedarse.
Aquel 1 de enero de 2008 tenía la casa llena de sustancias dopantes y la duda de si debía emplearlas había rondado mi cabeza durante días. Cuando decidí doparme, una extraña coalición de benditas casualidades me impidieron pasar por casa para materializarlo. Entre otras, me frenó el deseo de mi novia, Clara, de pedirme que formalizásemos nuestra relación con una boda en el otoño. Esa Nochevieja nos quedamos a dormir fuera de casa y cuando llegué a mi domicilio en la mañana del día 1, tenía al comisario antidopaje esperándome. Pasé el control sabiendo que, de forma milagrosa, mi cuerpo estaba limpio, pero al mismo tiempo teniendo claro que había puesto los dos pies en el aire y que si no me había caído por el precipicio, había sido solo por suerte. En cuanto el comisario se marchó, tiré todas las sustancias a un contenedor de basura y me juré que nunca volvería a pasar por una experiencia así.
Sin embargo, en Gigaset eran muchos los que no habían hecho ese proceso de transformación. Les avisé de que había pasado un control el día 1. Pero nadie escarmienta en culo ajeno. Ya se sabe qué es una crisis: lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Así éramos los ciclistas. El mánager, José Luis Calasanz, nos insistía en que el ciclismo había entrado en una nueva dinámica y nos exigía cambios. Los jóvenes parecían asimilarlo o, al menos, lo afirmaban. Y, curiosamente, algunos de los más veteranos eran los más radicales en la lucha contra el dopaje: parecían cansados de jugarse el pellejo y abrazaban con la fe del converso esta nueva forma de trabajar.
Pero había otros veteranos y, por supuesto, algunos líderes que estaban en su momento y no querían desaprovechar la oportunidad de ganar dinero y fama. Esos no manifestaban su opinión en las charlas de grupo y optaban por hablar solo en pequeños grupúsculos. Tenían otra visión. Cobraban por ganar y eso es lo que iban a seguir haciendo: correr y ganar. En cuanto se calentaban, llamaban hipócritas al resto de ciclistas e insistían en que nada iba a cambiar y que en Mallorca íbamos a chocar con la realidad. En otras palabras, las nuevas reglas nacidas de la entrada en vigor del pasaporte biológico no parecían ir con ellos.
El pasaporte biológico había comenzado sin grandes titulares y no éramos conscientes de la revolución que eso iba a suponer. Para empezar, teníamos muchas preguntas y pocas respuestas en las cabezas. Nosotros habíamos hecho una reunión de grupo para empezar a clarificar conceptos en una primera concentración invernal, pero ahora fue la propia UCI la que nos envió a un abogado para darnos las claves más importantes en una charla que formaba parte del proceso pedagógico necesario para que asumiéramos las nuevas reglas: debíamos estar localizables todos los días, al menos durante una hora; la responsabilidad era exclusiva del ciclista; los análisis serían comparados con nuestros análisis pasados, presentes y futuros, por lo que el límite del 50% de hematocrito máximo desaparecía para trabajar con límites individualizados… En definitiva, si un corredor cambiaba drásticamente de valores sanguíneos, podría ser sancionado. Por primera vez en la lucha contra el dopaje, el ciclismo iba a sancionar sin dar positivo en un control antidopaje. La desviación de los valores medios era suficiente. Lo llamaban método indirecto. Nosotros pensábamos que la palabra inquisición se ajustaba mejor.
La reunión la realizamos en la semana previa al inicio de la Challenge y fue un foco de debate en el equipo. Nos sentíamos violentos con el tono de la charla. Por un lado, la UCI nos insinuaba que era consciente de que todos nos habíamos dopado hasta el 31 de diciembre de 2007. Pero lo más importante es que nos decía que no iba a aceptar ningún escándalo más y que el que alterase sus valores a partir del 1 de enero de 2008, sería sancionado. La Operación Puerto había desvelado hasta qué punto habíamos creado un deporte podrido. Muchos dedos habían apuntado a España, pero todos sabíamos que eso era una fórmula para esconder la realidad: el problema era global. Algunos equipos poderosos estaban creando un sistema interno de controles. En esos años se hizo famoso y rico Rasmus Damsgaard, quien aconsejaba a equipos como Astana y analizaba los valores de sus ciclistas con un presupuesto de casi medio millón de euros. Era un segundo pasaporte biológico, pero de carácter interno.
Con tanto escándalo, el ciclismo se estaba desangrando en el punto clave de cualquier espectáculo: la credibilidad. Desde la Operación Puerto, todos habían pensado estrategias para propiciar un cambio. El poder había buscado una respuesta adecuada y este nuevo pasaporte biológico era el golpe definitivo encima de la mesa. Ya no era necesario dar positivo con una sustancia. Ahora íbamos a ser sancionados por las sospechas, si tres científicos coincidían en dar el visto bueno al castigo. El abogado de la UCI insistió en que era un sistema lleno de garantías: podríamos defender nuestra inocencia con argumentos científicos ante tribunales deportivos independientes. Pero todos sabíamos que la justicia deportiva ni es justa ni es deportiva. En el fondo, entendíamos que si la UCI te abría un expediente, era para no perderlo.
Читать дальше