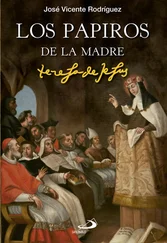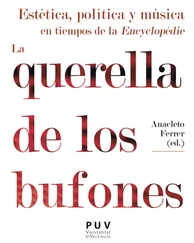La imaginación popular limeña de entonces, había creado en torno de Monteagudo una leyenda de perversidad y depravación exagerada, pero con fundamentos que justifican el odio que se le tenía. Solo fue sincero en su apasionamiento por las ideas antiespañolas. Fue odiado por la aristocracia capitalina y por los círculos liberales. (p. 198)
Nacido en Tucumán en 1790, Monteagudo desde muy joven estuvo vinculado no solo a los afanes literarios y jurídicos entonces predominantes, sino también a la inquietud política reinante (ver Apéndice biográfico). Sin embargo, con el correr de los años experimentó una extraña y virulenta metamorfosis en su percepción política e ideológica: de un exaltado liberalismo (republicano y demócrata) pasó a un abierto y recalcitrante conservadurismo (monárquico y autoritario) 64. En el primer caso, editó Mártir o Libre (1812) y en el segundo El Censor de la Revolución (1820); en ambos casos puso en práctica sus grandes dotes de periodista y polemista. Sin duda alguna, un personaje de larga y controvertida existencia y una de las figuras de mayor relieve en el escenario americano de su época.
Según se afirma, su vasta cultura, su fina destreza diplomática, el “tono europeo” que le admiraría poco después Bolívar, y sus convicciones políticas inflexibles, lo designaban para ocupar los ministerios claves de la administración sanmartiniana, convirtiéndose en el hombre clave de su egregio compatriota. Poseedor de una inteligencia clara —dice Leguía y Martínez (1972)— cautivaba por sus conocimientos amplios e ideas vigorosas. De temperamento fuerte e irascible, causaba adhesiones y repulsas al mismo tiempo (Mariano Felipe Paz Soldán, el historiador clásico peruano de la Independencia fue un admirador suyo; mientras que José Faustino Sánchez Carrión, el gran tribuno de la República, su más ácido crítico y adversario). Orador influyente sobre las masas populares, solía compararse con el francés Louis de Saint-Just 65. Librepensador en asuntos religiosos, se ensañó —como ya hemos visto— con el alto clero limeño, despojándolo de muchos de sus antiguos privilegios. “En varias ocasiones se mostró capaz de acción decidida y fructuosa, y éxito hubiera tenido si no hubiera estado dominado por cierta turbación y perplejidad en las ideas, producto de su espíritu liviano y tormentoso”, nos dice Dávalos y Lissón (1924, p. 175).
Dueño de una pluma elocuente y de una vitalidad sin par, se transformó durante el Protectorado en el irreemplazable oráculo del gobernante de turno. En el orden personal, se dice que Monteagudo era un narciso: siempre aseado, pulcro en el vestir y ostentando valiosas alhajas. Hasta en la fecha de su trágico deceso, guardó esta peculiar forma de ser. Dice Dávalos y Lissón (1924):
El día de su asesinato, vestía pantalón blanco, frac azul y sombrero alto de pelo. Ostentoso como era, en esa su útima hora de aquella prima noche, provisto iba de un lujoso y preciado reloj, de onzas de oro en número de cuatro y de un riquísimo prendedor de brillantes. (p. 218)
Desde el Ministerio en Lima, poniendo de manifiesto sus cualidades de Saint-Just criollo, expidió medidas drásticas contra los españoles y los patriotas. Es posible que las circunstancias exigieran un gobierno fuerte, desde que la revolución por la Independencia, suponía la guerra ideológica, política y militar contra los que no la deseaban. Monteagudo, sin embargo, fue arrastrado por decisiones infecundas, que lo hicieron odioso ante el pueblo. Manuel Nemesio Vargas (1940) relata:
Un día que estaba de mal humor mandó a reunir a los homosexuales de Lima y los hizo marchar en procesión a cavar fosas en el Campo Santo; al verlos pasar, un número considerable de tapadas, que como se sospecha lo componían las meretrices de la capital, los siguieron, llenándolos de insultos e improperios. (p. 198)
Actos como este, que podían provocar las sonrisas de algunos, sin duda alguna provocaron numerosas antipatías populares contra el ministro del protector. Al margen de lo anecdótico del caso referido por nuestro ilustre historiador independentista, Monteagudo se comportó como un verdadero tiranuelo, ya que apelando a todos los medios posibles (incluyendo amenazas, detenciones, destierros y fusilamientos) persistía en el mantenimiento del orden público que él conceptuaba indispensable para completar la Independencia todavía dependiente de las armas.
“Prepotente irreductible, con sus tendencias sanguinarias y sus debilidades sibaríticas, a pesar de su vida inquieta y un tanto falta de sinceridad, fue Monteagudo un hombre de ideas fijas sobre lo que debía ser la revolución emancipadora en el Perú”, anota Dávalos y Lissón (1924, p. 219). Simultáneamente, jamás ocultó su temor a la anarquía que sobrevendría al instalarse el régimen republicano. En una oportunidad, expresó:
Estas guerras entre patriotas y realistas que ahora presenciamos, parecerán cosa de engañifa y de risa al lado de las horrorosas y sangrientas que vendrán entre los vencedores, el día que los españoles salgan de aquí y la República sea un hecho consumado para estos incultos pueblos. (Citado por Dávalos y Lisson, 1924, p. 177)
Consecuente con este pensar, Monteagudo en sus actos públicos pretendió seguir dos principios orientadores: desespañolizar el Perú y luchar contra las ideas democráticas inducidas por el republicanismo (Neira, 1967, p. 162). “Es preciso —decía con vehemencia— inculcar el odio a los españoles; odio que es el único motor de la revolución. El influjo de España en ninguna parte está más radicado que en Lima” (Monteagudo, 1896, p. 68); y atribuía esta situación al crecido número de residentes peninsulares, a la influencia de sus caudales y a las razones peculiares de su población. Ese odio —en su opinión— era indispensable y había que “convertirlo en una pasión popular” que borrase “hasta los últimos vestigios de esa veneración habitual”. He aquí —admitía con orgullo— el “primer motivo de mi conducta pública”. Empleó todo los medios a su alcance para inflamar ese odio contra los peninsulares, porque intuía que por esa sumisión aún se ataba a la nueva república a las supervivencias coloniales. Sin embargo, no hay en él un odio racial (no obstante su condición de mulato). “Este es mi sistema —diría con jactancia— no mi pasión”.
Cuando llegué a Lima había más de 12 000 godos; antes de mi separación, no llegaban a 600 los que quedaban en la capital. Esto es hacer la revolución. Porque creer que se puede entablar un nuevo orden de cosas con los mismos elementos que se oponen a él es una simple quimera 66. (p. 66)
A todas luces, Monteagudo representaba el radicalismo y la ruptura absoluta con el pasado colonial. En él, actitudinalmente, primaba un furibundo antiespañolismo 67. Sin duda alguna, esta conducta agresiva contra los súbditos españoles (a quienes perseguía con la misma convicción y ensañamiento con el que un bolchevique acosaba a un burgués), está asociada a su vehemente percepción de que a través de ello se lograría un gobierno autónomo. Por eso —señala Hugo Neira (1967)— su tendencia a la monarquía, pues no veía otra ruta alterna. Por eso, también, decidió restringir las ideas liberales. Había vivido perseguido por esas mismas ideas que ahora combatía. Pero —dirá— “ya me encuentro libre de esa fiebre mortal y perniciosa”. Santiago Távara (que lo conoció y que no ocultó su fobia hacia él) escribió:
Hombre de carácter altivo y violento que con pretensiones de gran hombre ultrajaba a los godos por odio intolerante, y a vuestros señoritos por orgullo y porque eran blancos, Monteagudo era uno de esos hombres acres que no tienen compasión, que fríamente o por cólera hacen el mal, los que por desgracia en circunstancias críticas son indispensables. (p. 72)
Читать дальше