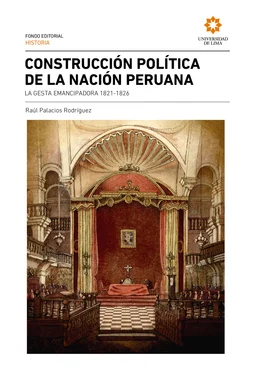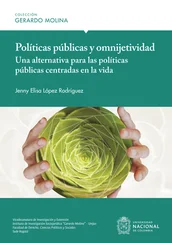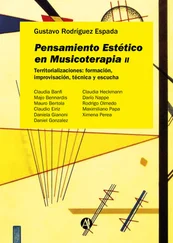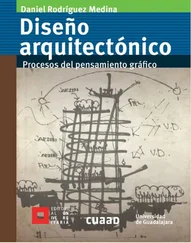Es improbable —afirma Raúl Porras (1974)— que el sabio peruano hubiese dejado pasar las cartas sin haberlas leído previamente. Debió haberse percatado, con toda seguridad, del impacto e influencia que iban a tener en el seno de la corporación: la lógica avasalladora de Sánchez Carrión no solo pulverizaría las apreciaciones del clérigo Moreno, sino que inclinaría la balanza definitiva al lado liberal. Si Unanue no hubiese admitido la lectura de las cartas, otro hubiese sido, tal vez, el inventario ideológico final. ¿Cuáles eran las ideas-eje en los documentos mencionados? Sánchez Carrión no admite las limitaciones que a la fórmula representativa oponen sus contrarios, señalando la despoblación del país, sus costumbres, cultura y extensión del espacio. Lo que le preocupa es algo mucho más perenne y trascendental: hallar la fórmula que frene o evite el despotismo, la adulación y el servilismo entre la gente peruana. Para él, el monarquismo, aún el constitucional, no es útil, no por razones de estadista sino de moralista. Con un sistema monárquico, se pregunta ¿qué seríamos?; debilitada nuestra fuerza y avezados al sistema colonial ¿cómo hablaríamos en presencia del monarca? “Yo lo diré: seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos; tendríamos aspiraciones serviles, y nuestro placer consistiría en que S.M. extendiese su real mano para que la besásemos”. “Un trono en el Perú —agrega— sería más despótico que en el Asia, teniendo en cuenta la blandura del carácter peruano y su falta de celo por la libertad”. Desde esta perspectiva, Sánchez Carrión temía (y con sobrada razón) que el monarquismo degradase al hombre peruano a un sistema en donde “el medio de adular es el exclusivo medio de conseguir”. Por último, invoca el clima común americano que entonces era prioritario. Proféticamente señala que la libertad del Perú depende de la solidaridad e intervención del continente. “No infundamos desconfianza”, solicita con la convicción que le caracterizaba (Porras, 1974, pp. 28-29; Neira, 1967, pp. 160-161; Puente Candamo, 1971, p. 327).
El efecto inmediato de las memorables Cartas fue obligar a que el prelado Moreno abjurase de su conducta. En una intervención de bajo tono, lamentó que se “hubiese interpretado mal su discurso”. Afirmó (en un arrepentimiento tardío) no apoyar la fórmula de un Gobierno Absoluto “por los terribles e inmensos males que acarrea a la población”. Para demostrar lo dicho, publicó un breve folleto aclarando su posición principista y los móviles de su intervención. En él afirma, por ejemplo, que defendió a la monarquía “solo porque Unanue le había designado para ello”, y que en política prefería para el Perú “un gobierno fuerte que se encarne en el Ejecutivo emanado de la soberanía popular”. Sin embargo, no apoyó la idea de un Congreso Nacional 62.
A partir de entonces, se discutirían otros asuntos en la Sociedad, pero el debate de índole doctrinario e ideológico fue, prácticamente, ultimado a favor de los partidarios de la República Representativa, pues no volvió a haber, luego de la lectura de las Cartas de “El Solitario de Sayán” otra intervención monárquica. En este sentido, puede afirmarse que el conflicto entre autoritarios y liberales se inclinó en setiembre de 1822, a favor definitivamente de los últimos, al instalarse de inmediato el primer Congreso Constituyente de nuestra vida republicana (Neira, 1967, p. 161). Sin duda alguna —según Porras (1974)— fue el primer triunfo democrático de Sánchez Carrión, limpio, puro, doctrinario, sin sombra de personalismo y de medro, de abajo a arriba, de anónimo a poderoso, con solo la fuerza intrépida del ideal.
¿Por qué se optó por la fórmula de gobierno republicano? Mucho se ha escrito al respecto y seguramente se seguirá escribiendo, sin hallar una sola respuesta. A la luz de la experiencia histórica, juzgamos que nuestros antepasados votaron a favor de la República porque experimentaron y soportaron en carne propia los males que llevaba el virreinato en sus entrañas. Las minorías ilustradas tuvieron la feliz intuición de que la monarquía implicaba el privilegio, la diferencia de castas, las separaciones artificiales, el exilio de los descontentos, el achatamiento de los dignos y altivos y, sobre todo, la marginación política y social en desmedro del bien común, la libertad y la igualdad humana. Esto último, se convirtió casi en un mito o utopía en la mente de algunos afiebrados liberales. Sobre ello, Basadre en el Prólogo al libro mencionado de Santiago Távara (1951) hace una curiosa e interesante reflexión que bien vale la pena citar:
Las necesidades angustiosas que aquejaban al país —dice— no se iban a curar con los discursos de los doctrinarios que pretendían organizar la República, según los principios que ellos suponían mejores, en la plaza de la Inquisición, en el antiguo salón de actos de la Universidad de San Marcos; porque las ambiciones de los hombres, la fuerza de las bayonetas y también los perentorios deberes que podrían crear los momentos históricos de suprema crisis, no se iban a detener ante algunas palabras escritas en hojas de papel. El problema era de distinta naturaleza. El país necesitaba, por cierto, constituirse políticamente. Pero para ello había que visualizar, ante todo, cuáles eran las fuerzas sociales que podían asegurar la independencia, primero, y, luego, la paz, el progreso, el bienestar y cuáles eran los elementos de perturbación que había que frenar o eliminar, pues venían a resultar factores adversos para una pronta terminación de la guerra de la Independencia, casi tanto como los propios ejércitos españoles. (p. 57)
Planteamiento mucho más radical corresponde a Luis Alayza y Paz Soldán (1944) cuando dice:
Novelerías o no, las discusiones sobre monarquía o república agriaron los ánimos en un principio, dividieron luego hondamente al país, impopularizaron a San Marín, Unanue y Bolívar para siempre, y arrastraron a los colaboradores del Libertador caraqueño hasta los horrores del crimen político. A ello se deben las misteriosas muertes de Sánchez Carrión y de Monteagudo. (p. 66)
Este fue, en resumen, el entorno histórico de aquella intensa jornada que durante casi medio año tuvo lugar en el seno de la Sociedad Patriótica. Para Basadre (prólogo al citado libro de Távara), lo interesante de ella estuvo expresada en dos situaciones: a) en la actitud pública y viril de la oposición que se enfrentó no solo a la aceptación fatalista de los acontecimientos, sino también al dominio ejercido “desde arriba” que, en ese momento, pretendía imponer ideas o fórmulas políticas; y b) en la conducta del público asistente que, de manera decidida y abierta, se mostró favorable al planteamiento de los oradores republicanos. Aquí aparece lo que el soció-logo alemán, Karl Mannheim, llama en su libro Ideología y utopía (1936) la “espiritualización de la política”; es decir, surgen por primera vez las clases que antes no habían tenido conciencia de su propio sentir histórico. Para nosotros, el resultado final de la Sociedad Patriótica se reflejó en las dos siguientes realidades: a) el triunfo de los liberales y b) el desengaño de San Martín y su cúpula por el fracaso de la fórmula monárquica. La primera, se tradujo en la conformación e instalación de la Asamblea Constituyente; y, la segunda, en la dimisión y el alejamiento definitivo del Libertador argentino de nuestro suelo. Antes de analizar ambas situaciones, consideramos pertinente consignar algunos datos sobre el quehacer de aquel hombre que en ese lapso ejerció un poder casi omnímodo: Bernardo Monteagudo Cáceres (1790-1825).
Comparativamente, pocos personajes como el polémico ministro de Guerra y Marina fue tan abominado y vituperiado en aquellos días, no solo por el enorme poder que concentró, sino también por su nefasta política represiva e intolerante 63. Al respecto, el siguiente juicio de Pedro Dávalos y Lissón (1924) es concluyente:
Читать дальше