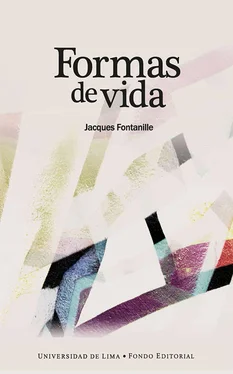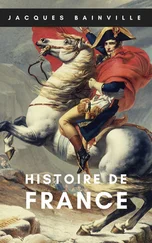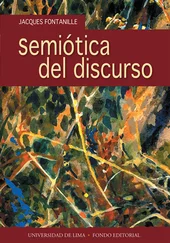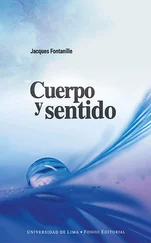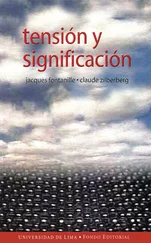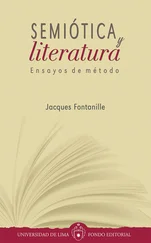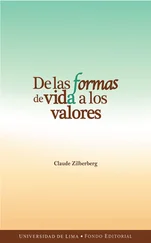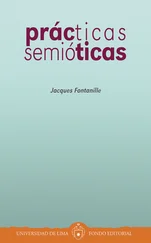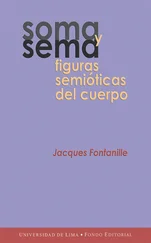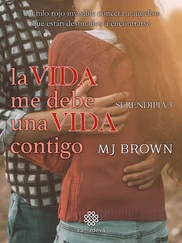El problema planteado implícitamente por Vernadsky, vía Lotman, es, aunque indirectamente, el de la relación entre los seres vivos y los lenguajes, entre el modo de existencia de la vida y el modo de existencia semiótica. No se trata ahora, como para la distinción entre naturaleza y cultura, de una relación de yuxtaposición y de reparto del mundo en dos submundos, sino de una relación de interacción y de integración jerárquica: entre los procesos naturales, se cuentan los procesos históricos; entre las posibilidades ofrecidas por la biosfera, algunas pueden ser reagrupadas, bajo condición de «existencia consciente», en una semiosfera. De ahí que Lotman insista sobre la capacidad de autodescripción para caracterizar el modo de existencia semiótica.
La semiosfera así concebida se supone que es, en la versión que hemos propuesto para la jerarquía de los planos de inmanencia, la instancia que engloba y condiciona como último resorte todos los tipos de semióticas-objetos, comprendidas las formas de vida, pero en diálogo abierto con las formas de vida naturales .
Desde esa perspectiva, la reflexión de Wittgenstein merece un examen más profundo, porque su concepción de las formas de vida está justamente en tensión recurrente con lo «viviente», por un lado, y con lo «cultural», por el otro. En la obra de referencia sobre la cuestión, Investigaciones filosóficas (2008), las formas de vida son evocadas varias veces.
En el primer caso: «Y representarse un lenguaje quiere decir representarse una forma de vida [cursivas añadidas]» (Wittgenstein, 2008, § 19), la asimilación entre «lenguaje» y «forma de vida», o como otras veces con «juegos de lenguaje», es colocada bajo el control de una representaci ón; dicho de otra manera, a un nivel de aprehensión que no es el lenguaje en cuanto conjunto de datos sometidos a un análisis, sino el lenguaje organizado en una descripción y captado en cuanto sistema conceptual. La expresión «quiere decir», además, implica una reformulación interpretativa, que no puede reducirse a una simple equivalencia entre «representarse un lenguaje» y «representarse una forma de vida»: «representarse una forma de vida» es, pues, una interpretación de «representarse un lenguaje». Una interpretación entre dos representaciones.
En otros términos, Wittgenstein no pretende que haya equivalencia estricta entre «lenguaje», «juego de lenguaje» y «forma de vida». Dice explícitamente que, para pasar de una expresión a otra, es preciso operar a la vez un cambio de nivel de pertinencia («representarse») y una interpretación («quiere decir»), lo cual implica una doble operación de naturaleza metalingüística . En la estratificación de niveles de pertinencia adoptada por Wittgenstein, las formas de vida ocupan adecuadamente el último nivel, lo que debería permitir comprender su posición de esta manera: en último análisis, el último marco de representación de un lenguaje es una forma de vida .
Para Wittgenstein (2008), este último marco de representación metalingüística no parece estar sometido a las variaciones culturales, pues eso sería concederle la capacidad de traducir y comprender los juegos de lenguaje que se producen en las diferentes lenguas y en las diferentes culturas; las formas de vida subsumirían y neutralizarían las diferencias culturales:
Imagínate que llegas en calidad de explorador a un país desconocido cuya lengua te es completamente extraña. ¿En qué circunstancias dirías tú que las gentes de ese país dan las órdenes que ellas comprenden, a las que ellas obedecen, contra las que se rebelan, etc.? La manera de actuar de los hombres es comúnmente el sistema de referencia por medio del cual interpretamos una lengua que nos es extraña. (§ 206)
Las diferencias culturales no son evidentemente ignoradas, pero se sitúan en la formación de los enunciados, como el autor lo señala en otra parte 4, en los juegos de lenguaje. Pero en el nivel de las formas de vida, esas diferencias culturales quedan en parte neutralizadas. Esa capacidad de superar las diferencias culturales se explica de la siguiente manera:
Se puede imaginar un animal en cólera, tímido, triste, alegre, asustado. Pero un animal ¿qué espera? […] Solo puede esperar el que puede hablar. Solo puede hacerlo el que domina el empleo de un lenguaje. Lo que quiere decir que las manifestaciones de esperanza son modificaciones de esa forma de vida compleja. (Si un concepto hace referencia a un carácter de la escritura humana, no es aplicable a seres que no escriben). (Wittgenstein, 2008, § 247)
Wittgenstein plantea que, para poder hablar útilmente de «formas de vida», es necesario estar en capacidad de distinguir, literalmente, las «maneras de obrar comunes de los hombres» de todas las maneras de obrar de los seres vivos en general. Se comprende, entonces, que el nivel de diferenciación en el que se coloca Wittgenstein es mucho más general que el de las culturas, en el sentido en que se entiende este término en la «semiótica de las culturas». Las «formas de vida» se encuentran por todas partes donde hay seres vivos, pero solo hay un tipo que puede ser caracterizado como forma de vida humana (y, por tanto, cultural ). Lo particular de las formas de vida humanas es el hecho de que constan de juegos de lenguaje (actos de lenguaje, estados pasionales, tipos de interacciones, etc.), que las diferencian de todas las demás, y que, por eso mismo, se ven obligadas en todas las ocasiones a confrontarse con todas ellas.
El nivel de cuestionamiento elegido es, pues, el mismo que el de Eco cuando sostiene, por ejemplo, en varios de sus numerosos escritos que un sistema de signos o de significación no puede ser caracterizado como «semiótico» (es decir, como partícipe de la significación humana) si no puede mentir (¡las feromonas *de las hormigas no mienten!) 5. Las formas de vida en general comparten gran número de actos y de emociones, pero las formas de vida humanas tienen como rasgo propio actos típicos de «lenguaje», como «esperar», «mentir», etc. En este mismo nivel de cuestionamiento, nos podemos preguntar por el estatuto semiótico de los «alfabetos» de los códigos genéticos, o por las modalidades de la comunicación biológica, especialmente inter e intracelular. Para Wittgenstein, la línea de separación parece clara: las formas de vida humanas son las únicas que subsumen una jerarquía de planos de análisis que comprenden juegos de lenguaje y de expresiones lingüísticas; y son las únicas susceptibles de engendrar algún tipo de configuraciones pasionales. Veremos, sin embargo, que esa línea divisoria no es tan clara 6.
Cuando Wittgenstein emplea «formas de vida» en plural, es para identificar varias dimensiones complementarias (y no exclusivas) de la forma de vida de los hombres: ordenar, describir, lamentarse, persuadir, etc. En ese caso, la noción de forma de vida se confunde con la de «clase de juegos de lenguaje». En la estratificación de los niveles de pertinencia de Wittgenstein, los juegos de lenguaje se reagrupan en clases (que son ordenadas en torno de archipredicados de actos de lenguaje), y cada una de esas clases de nivel superior es una «forma de vida» específica. En fin, el conjunto de esas formas de vida específicas constituye a su vez la forma de vida humana , distinta de otras formas de vida no humanas (animales, biológicas, etc.).
Umberto Eco lo ha señalado varias veces: la mentira y la veridicción son propiedades críticas del umbral de la existencia semiótica. Greimas lo escribió de otra manera, colocando la dimensión fiduciaria (por tanto, la veridicción) 7en el corazón de las lógicas narrativas. La cuestión de la verdad y de la falsedad, que resalta en el trasfondo logicista de la mayor parte de consideraciones, aparece en Wittgenstein mismo; pero contrariamente a lo que acontece en la tradición logicista, e incluso en cierta manera en Eco, donde la verdad se aprecia en relación con el referente, es para Wittgenstein (como para Greimas) un puro asunto de lenguaje, un asunto de veridicción en el sentido literal del término «decir verdad»: «Lo que los hombres dicen es lo que es verdadero o falso; con el lenguaje los hombres se ponen de acuerdo. Ese acuerdo no es un consenso de opinión [sobre las cosas], sino un consenso de forma de vida» (Wittgenstein, 2008, § 241).
Читать дальше