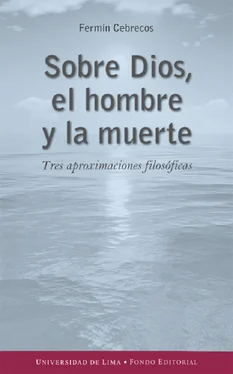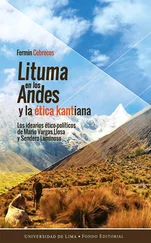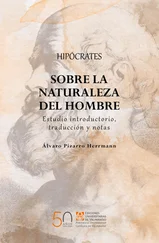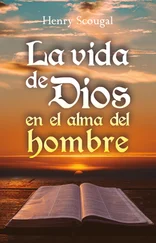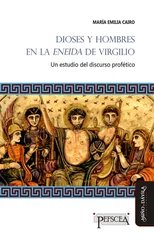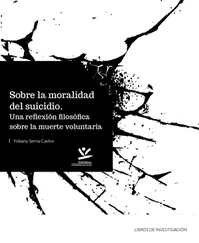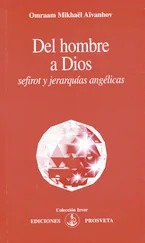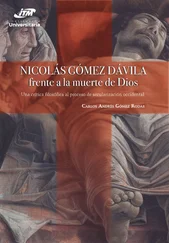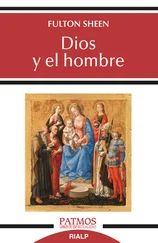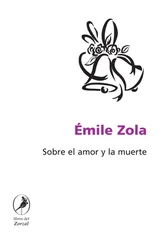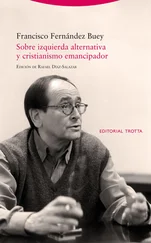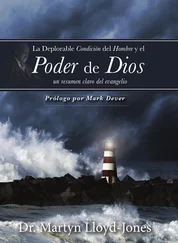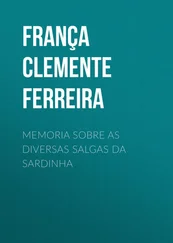Fermín Cebrecos - Sobre Dios, el hombre y la muerte
Здесь есть возможность читать онлайн «Fermín Cebrecos - Sobre Dios, el hombre y la muerte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Sobre Dios, el hombre y la muerte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sobre Dios, el hombre y la muerte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Sobre Dios, el hombre y la muerte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Sobre Dios, el hombre y la muerte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Sobre Dios, el hombre y la muerte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
La teologización del saber humano es consecuencia de una metodología de la duda que exacerba su ficción con la hipótesis del “engañador poderosísimo”. En efecto, las ilusiones y espejismos ópticos imposibilitan el ejercicio tanto de las ciencias fácticas como de las formales, y no solo se producen en las dos primeras etapas de la duda metódica (desconfianza de la información sensorial e indistinción entre vigila y sueño, respectivamente). Con la introducción del genio maligno en el método cartesiano, la duda se torna hiperbólica y se encuentra el porqué de las dudas anteriores: el genio maligno quiere que los sentidos nos engañen y quiere que no podamos afirmar, con seguridad inquebrantable, que los objetos reales existan. Para garantizar el conocimiento científico se requiere, al igual que en Platón, que las ciencias no pasen por las experiencias sensoriales antes de que Dios no otorgue su consentimiento. Pero este aval gnoseológico de la divinidad no es platónico y resulta impensable sin recurrir a los atributos del Dios cristiano.
La ecuación verdad = Dios no se constituye, sin embargo, en la “primera verdad” cartesiana. Lo es, más bien, la identificación del ego sum = ego existo con la realidad actuante de la mens, sive animum ; es decir, la autoconciencia de la propia existencia como res cogitans se erige en “primera verdad” mientras se piense que, en efecto, uno mismo existe ( Medit. II , 21). Así, pues, lo que la razón encuentra es su “mismidad”, pero, a partir de ella, la autoconsciencia se extralimita y se ensancha, por exigencias deductivas del método, hasta extraer de sí todas las verdades restantes, a sabiendas de que sin Dios y sin el mundo externo el único cupo gnoseológico sería un solipsismo escéptico.
Ahora bien, desmontada la estrategia del genio maligno, puede apelarse también a la autoría divina del método y a que fuese Dios quien, en último término, habría creado la hipótesis del deceptor potentissimus ( Medit. II , 20-21) para que, suprimiéndola, el ser humano recuperase en el “espejo” el legado cristiano de un Dios con los atributos de un ser que, a la par de creador del mundo, es también infinitamente bueno y, por ello, no puede engañarse ni engañarnos. Desde esta perspectiva, Dios sería el creador de nuestras estructuras mentales (por ende, también de la duda metódica) y de todo lo corpóreo, incluido, claro está, nuestro propio cuerpo.
8
¿Qué sucede, sin embargo, cuando la hipótesis del genio maligno se muestra rebelde a los esfuerzos apologéticos de Descartes por reinstaurar al Dios cristiano en el ápice de su pirámide ontológica? Preguntado de otro modo: ¿Qué pasaría si, en lugar de Dios, se encontrase en la razón, mediante el reflejo especulativo, a un ser summe potens , pero también astuto en grado sumo ( summe callidus ) que se arroga el derecho de ser creador del mundo y de la razón del ser cognoscente, pero que emplea todo su poder para inducirnos a error? ( Medit. II , 18).
Por de pronto, la verdad sobre el mundo no podría ser identificable en el alma, ya que la voluntad engañadora del genio maligno impediría tal identificación. Pero lo más problemático procedería aquí de un ensanchamiento de la introspección, similar al que se empleó para llegar, en la mente, al encuentro de la idea de Dios. En efecto, si la mente misma ha elaborado, para conceder radicalidad a su método, la hipótesis de un genius malignus o deceptor potentissimus (que emplea toda su inteligencia y astucia en inducirnos el error: Medit . I , 15; Medit . II , 18, 21), cabría también la posibilidad de identificar el efecto con la causa y, por ende, sostener que la razón humana y el genio maligno son lo mismo. Cuando se interpone el genio maligno como una estratagema intencionada para procurar su extinción recurriendo a Dios, hay que hacerse cargo también de que la intención del genio maligno, acorde con su esencia de “engañador potentísimo”, podría haber sido, más bien, otra: querer que lo encontremos a él y querer, al mismo tiempo, que el punto de encuentro, la razón humana, participe y sea también semejante a él. En consecuencia, la razón sería también mendaz y, con ello, la duda metódica se habría encerrado en una trampa real de la que le resultaría imposible evadirse.
En un desplazamiento radical de la hipótesis divina, ¿no podría el genio maligno, merced a un despliegue táctico de su astucia engañadora, querer que yo piense que él existe y convertirse, entonces, en realmente existente y en causa de mi primera verdad? El argumento quedaría expuesto del modo siguiente: “El genio maligno me engaña; por lo tanto, existe”. Desde luego que afirmar que “yo pienso que el genio maligno existe” no garantiza la existencia del genio maligno como un ser independizado de mi pensamiento. Pero si el genio maligno quiere que yo piense que él existe, él podría convertirse, al igual que Dios, en garantía de la verdad que mi pensamiento contiene sobre su existencia. En lo que respecta, empero, a la existencia de otras realidades ajenas a la de mi yo y a la del genio maligno, se establecería un espejismo mediador y repetitivo sin posibilidad alguna de salida.
La exacerbación de la duda metódica en la figura hipotética de un genio maligno se convertiría, así, en el factor corrosivo del speculum , puesto que el método cartesiano comienza con la duda y, rigurosamente aplicado, debería terminar en una duda irresuelta. Llevada hasta sus consecuencias extremas, la duda hiperbólica que implica la hipótesis del genio maligno no podrá nunca desprenderse del hecho de que si el deceptor potentissimus ha creado mis estructuras mentales y ha extraviado mi método de captación de la realidad, entonces hasta la propia autoconsciencia de mi existencia pensante no podría librarse de la sospecha de la duda. Si ello es correcto, la implantación de la hipótesis del genio maligno no puede ser contundentemente extirpada ni demostrando que Dios existe (nueva ficción con la que Descartes cree eliminar su ficción anterior), ni con la aseveración de que podría ser también una idea debida en exclusiva a mi propia autoría ( Medit. II , 18). La existencia del genio maligno puede, más bien, convertirse en una serpiente que se muerde la cola y que no tiene posibilidad racional de desaparecer. Si el genio maligno es el creador de mi mente, entonces a esta se le pueden aplicar la méthexis y la mímesis platónicas y, consiguientemente, debe llevar la impronta de su “maldad” y de su “astucia”, de lo que se deduce que la esencia de la mente consistiría también en hacer todo lo posible por engañarnos siempre. Dios y genio maligno son dos instancias ontológicas, a las que, como se ve, se les puede aplicar idéntica gnoseología en su relación con el alma y con el mundo.
Así las cosas, la gigantesca tarea que se impone toda teodicea para justificar la existencia del mal en el mundo se vería aliviada mediante el recurso a un principio que no es ni la idea platónica del bien ni el Dios de los atributos cristianos de San Agustín y Descartes. Desde luego que aquí ya no sería necesario justificar a Dios ni inquirir en sus planes sobre lo creado ( Medit. IV , 63-64), sino explicar la existencia del mal evadiendo las contradicciones racionales que lleva implícitas toda teodicea. Así, la existencia del mundo (y, con él, la del ser humano) quedaría vinculada inexorablemente a la existencia del mal, sea este expresado en términos de error gnoseológico o de culpa moral. La pregunta de San Agustín sobre la procedencia del mal ( Unde malum? ) ( Confessiones 7, 7-11), lo mismo que la de Descartes acerca del origen del error ( Unde ergo nascuntur mei errores? ) ( Medit. IV , 68), se liberarían así del pesado lastre impuesto a la razón para conciliar la infinita bondad de Dios y la existencia del mal.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Sobre Dios, el hombre y la muerte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Sobre Dios, el hombre y la muerte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Sobre Dios, el hombre y la muerte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.