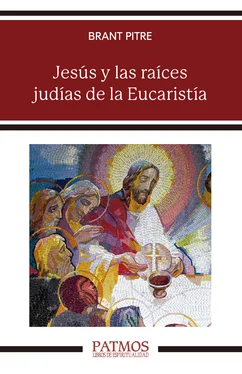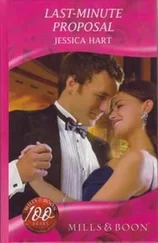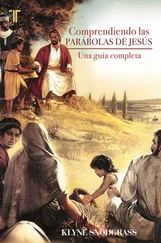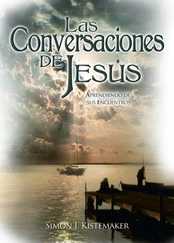Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre.
Me levanté de la cama, encendí la lámpara y fui corriendo a la estantería para coger la Nueva Biblia Americana, encuadernada en piel y con los cantos dorados, que me habían regalado mis padres por mi confirmación. Estaba desesperado. ¿Es que era posible que la Presencia Real de Jesús fuese contra las Escrituras? Si era preciso, estaba dispuesto a quedarme despierto toda la noche hasta descubrirlo. Pero, al abrir la Biblia, sucedió algo llamativo, y aquí debo insistir en que lo que cuento es verdad. No pasé las páginas, ni recorrí el índice. No busqué un pasaje con el que afrontar lo que me estaba pasando. Me limité a abrir la Biblia y a mirarla, y lo primero que vi fueron estas palabras de Jesús, escritas en rojo:
Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. (Juan 6, 53—54)
Por segunda vez aquel día los ojos se me llenaron de lágrimas, tantas que apenas veía las páginas. Pero en este caso eran de alegría, la alegría de descubrir que mi creencia infantil en la Eucaristía no era tan ajena a las Escrituras como había insinuado el pastor. Me entusiasmó descubrir que el mismo Jesús había dicho que su carne y su sangre eran verdadera comida y verdadera bebida, y que había ordenado a sus discípulos que las recibiesen para poder entrar en la vida eterna «¿Qué?», pensé, «¿esto aparece de verdad en la Biblia? ¿Cómo es posible que no lo hubiese visto hasta ahora? ¿Cómo he podido pasarlo por alto?».
Tengo que confesar que en ese momento estuve tentado de buscar el número de teléfono del pastor, llamarle y preguntarle: «Oiga, ¿ha leído alguna vez Juan 6? ¡Está todo ahí! El mismo Jesús dice “el que me coma vivirá por mí”. ¡Mire el versículo 57!».
Pero no lo hice. De hecho, y por triste que suene, creo que no volví a tener otra conversación con él. Cerré la Biblia, abrumado por lo que acababa de descubrir. Cuanto más lo pensaba, más me admiraba. Ya he aprendido que la Biblia es un libro extenso, y más tarde descubrí que la Eucaristía solo aparece en unos pocos pasajes, de los que apenas un puñado aluden directamente al asunto de la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cuáles son las probabilidades de que esa noche, tras esa conversación y en ese momento, abriese la Biblia, no solo por el pasaje que trata de la Eucaristía, sino precisamente en esos versículos? ¿Qué posibilidad había de que se me presentase directamente la enseñanza más explícita de Jesús en todo el Evangelio sobre su presencia en la Eucaristía?
Eso ocurrió hace más de 15 años, pero para mí fue un punto de inflexión y, en gran medida, uno de los motivos por los que hoy me dedico a la investigación bíblica, consagrando mis días (y mis noches) al estudio, la enseñanza y la escritura acerca de la Biblia. La conversación con el pastor añadió gasolina a la hoguera de mi interés por las Escrituras y, como resultado, abandoné los estudios de literatura por los religiosos, para concluir con un doctorado sobre el Nuevo Testamento por la Universidad de Notre Dame.
Durante estos años he aprendido dos cosas importantes para mi propia trayectoria vital, y que explican por qué me decidí a escribir este libro.
En primer lugar, descubrí que las palabras de Jesús en los Evangelios nunca son tan sencillas como sugiere su apariencia. Baste como ejemplo saber que no todo el mundo considera el capítulo 6 de Juan una prueba definitiva de su Presencia Real en la Eucaristía. Son muchos los que aducen que esas palabras deben interpretarse simbólica o «espiritualmente», como si Jesús no hubiese pretendido que sus discípulos se las tomasen al pie de la letra. «El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada», dice en el mismo capítulo. «Las palabras que os he dicho son espíritu y vida» (Juan 6, 63). Además, algunos profesores afirman que Jesús, como judío del siglo I, jamás podría afirmar tal cosa. La ley mosaica es clara respecto a la prohibición de beber sangre: «Ninguno de vosotros comerá sangre» (Levítico 17, 12). Desde este punto de vista, la idea de que un judío, incluso un profeta, ordenase a otros consumir su carne y su sangre es históricamente improbable, si no imposible.
En segundo lugar, durante todos mis estudios —secundarios, universitarios y doctorales— he tenido el privilegio de aprender bajo la tutela de diversos profesores judíos, que no solo han abierto el mundo judío ante mí, sino que me han ayudado a asumir algo de capital importancia sobre el cristianismo. Si de verdad queremos saber quién fue Jesús y lo que hizo y dijo, es fundamental interpretar sus hechos y palabras dentro del contexto histórico, lo que exige familiarizarse no solo con el cristianismo de la Antigüedad, sino con el judaísmo. Como escribió uno de mis profesores, Amy–Jill Levine,
Jesús tuvo que ser comprensible[3] en su propio contexto, y ese contexto fue el de Galilea y Judea. No se le puede comprender en plenitud si no se le estudia bajo la mirada judía del siglo I y se le escucha a través de sus oídos… Comprender el impacto que causó Jesús en su propio entorno —por qué algunos escogieron seguirle, otros lo rechazaron y hubo quién, incluso, buscó su muerte—, requiere empaparse de ese entorno.
Las palabras de Levine tienen su paralelismo en estas de una obra reciente del papa Benedicto XVI, quien escribe:
Hay que decir que el mensaje[4] de Jesús queda completamente desvirtuado si se separa del contexto de la fe y la esperanza del pueblo elegido; como Juan Bautista, su precursor directo, Jesús se dirigía, sobre todo, a Israel (cfr. Mt 15, 24), para «reunirlos» en el periodo escatológico que arrancó con él.
Son palabras contundentes. Según el papa Benedicto, si se separa lo dicho por Jesús de la fe y esperanza del pueblo judío, se corre el riesgo de que quede «completamente desvirtuado». Como veremos en este libro, esto es, en efecto, lo que ha ocurrido con diversas interpretaciones de las palabras de Jesús en la Última Cena. El contexto judío de Jesús se ha ignorado sistemáticamente, provocando que muchos lectores de los Evangelios no lo hayan comprendido.
Por otra parte, confío en demostrar que, si nos centramos en el contexto judío de las enseñanzas de Jesús, sus palabras no solo cobrarán sentido, sino que adquirirán vida de un modo transformador e ilusionante, como puedo asegurar por experiencia propia. Cuanto más estudio las enseñanzas de Jesús en su entorno judío, más me fascinan, y más desafían a mi modo de entender quién fue, qué hizo y qué supone todo ello para mi forma de vivir hoy.
Por tanto, seas católico o protestante, judío o gentil, creyente o agnóstico, si en algún momento te has preguntado «¿Quién fue Jesús de verdad?», te invito a que me acompañes en este viaje. Como veremos, son precisamente las raíces judías de las palabras de Jesús las que nos permitirán desentrañar los secretos sobre quién fue, y sobre lo que quiso decir a sus discípulos con la frase «Tomad y comed, este es mi cuerpo».
1.
EL MISTERIO DE LA ÚLTIMA CENA
JESÚS Y EL JUDAÍSMO
Jesús de Nazaret era judío. Nació de una madre judía, recibió el signo judío de la circuncisión y creció en el pueblo judío de Galilea. En su juventud estudió la Torá judía, celebró las festividades y días santos judíos y peregrinó al templo judío. A los treinta años comenzó a predicar en las sinagogas judías sobre el cumplimiento de las Escrituras judías, proclamando el reino de Dios al pueblo judío. Al final de sus días, celebró la Pascua judía, fue juzgado por un consejo judío de sacerdotes y ancianos llamado el sanedrín, y fue crucificado a las afueras de la gran ciudad judía de Jerusalén. Sobre su cabeza colgó un letrero en el que se podía leer, en griego, latín y hebreo: «Jesús nazareno, rey de los judíos» (Jn 19, 19).
Читать дальше