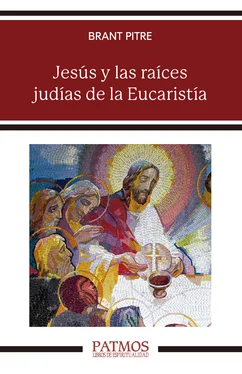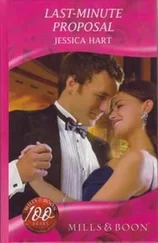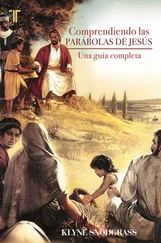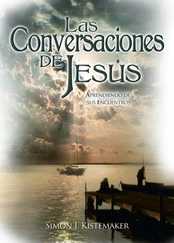[Los sacerdotes en el templo] alzaban [las tablas de oro] y mostraban el Pan de la Proposición a los que iban a las festividades, y les decían: «Mirad qué amor nos ha tenido Dios».
Talmud de Babilonia, tratado Menajot 29a
INTRODUCCIÓN
JAMÁS OLVIDARÉ AQUEL DÍA. Estudiaba mi segundo año de carrera, y ya me había prometido. Era una mañana preciosa de primavera, y mi futura esposa y yo conducíamos hasta nuestra ciudad para hablar con su pastor sobre la boda, muy felices. Pero había un problemilla; a mí me habían bautizado como católico, y Elizabeth era una baptista sureña, lo que provocaba diferencias de opinión en la forma de interpretar la Biblia, aunque habíamos logrado respetar las creencias del otro a pesar de las discrepancias, así que confiábamos en reunir a nuestras familias en torno a lo que en aquel entonces denominábamos una «boda ecuménica», en la que se respetarían las tradiciones de todos.
No obstante, como la ceremonia solo podía celebrarse en un recinto, habíamos optado por un servicio en su iglesia, y nos dirigíamos allí para hablar del gran día con el pastor. En principio, no habíamos previsto más que una breve entrevista con él —un cuarto de hora, más o menos— para que nos diese permiso para casarnos en ese templo. Confiábamos en que el encuentro se saldaría sin mayores dificultades, teniendo en cuenta además que su abuelo había fundado la congregación y había levantado la iglesia. Dábamos por descontado que no habría inconvenientes.
Por desgracia, nos equivocábamos. Un nuevo pastor, recién ordenado y al que no conocíamos, había sido asignado a esa iglesia, directamente desde el seminario y devorado por el fuego del Evangelio. Y, lo que era más importante, con escasas simpatías hacia la Iglesia Católica.
Al comienzo, el tono de la conversación fue amable y distendido pero, antes de acceder a nuestra petición, el pastor quiso saber más sobre nuestras creencias personales. En ese momento, el encuentro de quince minutos se convirtió en una pelea teológica cuerpo a cuerpo de casi tres horas. Durante lo que me pareció una eternidad, me machacó con todos y cada uno de los puntos doctrinales más controvertidos de la fe católica.
«¿Por qué los católicos adoráis a María?», disparó. «¿No sabéis que solo se puede adorar a Dios?».
«¿Cómo podéis creer en el purgatorio?», preguntó. «¡Muéstrame dónde aparece citado, aunque sea una vez, en toda la Biblia! ¿Y por qué rezáis por los difuntos? ¿No sabes que eso es necromancia?».
«¿Sabías que la Iglesia Católica añadió libros a la Biblia en la Edad Media?», me interrogó. «¿Qué autoridad tiene una institución formada por hombres para cambiar la Palabra de Dios?».
«¿Y qué pasa con el papa?», continuó. «¿De verdad creéis que un simple hombre es infalible? ¿Que nunca peca? ¡No hay nadie sin pecado, salvo Jesucristo!».
Y siguió y siguió, durante horas. Por suerte, yo era de los empollones, y tenía el tenue honor de haber ganado el trivial de catecismo de mi parroquia. Además, era un lector voraz, y a los 18 años ya había leído toda la Biblia, de cabo a rabo, en mi primer año de universidad. Así que pude ofrecerle cierta resistencia y darle argumentos, aunque eso solo provocó que se enrocase y, al final, mis intentos de defender mis creencias no tuvieron demasiado éxito.
Durante ese encuentro dijimos muchas cosas, pero la que se quedó grabada en mi memoria fue la que surgió al hablar de la Última Cena, lo que los católicos llamamos Eucaristía.
Para entender lo que voy a decir es fundamental saber lo que enseña la Iglesia acerca de este sacramento. La palabra Eucaristía procede del griego eucharistia, que significa «acción de gracias», como cuando Jesús aparece «dando gracias» (eucharistesas) en esa Última Cena (Mt 26, 26—28). Para los católicos, cuando un sacerdote toma el pan y el vino de la Eucaristía y repite las palabras de Jesús, «este es mi cuerpo… esta es mi sangre» el pan y el vino se convierten de verdad en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque la apariencia se mantenga —el sabor, el tacto, etc.—, la realidad es que ha dejado de haber pan y vino, y solo queda Jesús: su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. A esto se le llama la doctrina de la Presencia Real[1] de Jesús en la Eucaristía, y no cuesta mucho entender lo difícil que resulta creerlo para cualquiera, lo que incluía a mi nuevo sparring teológico.
«¿Qué pasa con la Última Cena?», me había preguntado. «¿Cómo podéis decir que el pan y el vino se convierten de verdad en el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿De verdad os lo creéis? ¡Es ridículo!».
«¡Por supuesto que me lo creo! La Eucaristía es lo más importante de mi vida», le respondí, a lo que él replicó: «¿No entiendes que si la Cena del Señor fuese de verdad Su cuerpo y sangre, entonces te estarías comiendo a Jesús? ¡Eso es canibalismo!». Y, haciendo una pausa dramática, concluyó: «¿Eres consciente de que, si pudieses comerte a Jesús, te convertirías en Él?».
No tenía ni idea de qué responder, y por su sonrisa complacida me di cuenta de que me había cogido.
En realidad, no supe que decir en aquel momento. Aunque había leído la Biblia aún no había memorizado las citas concretas que respaldaban cada una de mis creencias. Tenía ideas sobre lo que creía, pero no necesariamente sobre el por qué, ni mucho menos las pruebas de su verdad.
Conforme fueron pasando los años descubrí que había decenas de libros[2] sobre estos asuntos, en los que se recogían respuestas bíblicas a todas las objeciones, pero hasta entonces me había criado en una zona predominante católica del sureste de Luisiana, y nunca había tenido que defenderme así. Elizabeth y su familia, desde luego, me habían interrogado acerca de algunas creencias, como la del purgatorio, o sobre la inclusión de más libros en la Biblia católica que en la protestante, pero era la primera vez que me enfrentaba a un asalto bíblico frontal contra la fe católica. Acabé por rendirme, callarme y dejarle seguir.
Al final, la sesión concluyó con el pastor volviéndose hacia mi futura mujer y diciéndole: «Lo siento, pero ahora mismo no puedo darte una respuesta definitiva. Unirte a un no creyente me provoca dudas serias».
No hace falta señalar que Elizabeth salió desconsolada de la oficina, y condujimos hasta su casa llorando, sin podernos creer lo que acababa de pasar.
Esa noche fue horrible.
Mientras intentaba dormir, seguía dándole vueltas a todos los asuntos que habíamos debatido. Me representaba las escenas una y otra vez, deseando haber respondido esto o lamentando no haber añadido aquello. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía.
Y, cuanto más me enfadaba, más consciente era de que, de todas las creencias a las que había atacado el pastor, la que más me dolía era la burla a la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía. No podía dejarlo de lado. La Eucaristía había sido, desde siempre, el núcleo de mi fe. No recuerdo haber faltado ni un solo domingo a la Eucaristía dominical —lo que los católicos llamamos Misa— desde la niñez. De hecho, no era capaz de acordarme de un instante en el que hubiese dejado de creer, ni tan siquiera en el que hubiese dudado, de que la Eucaristía es, de verdad, el cuerpo y la sangre de Cristo. Puede parecer una creencia difícil, pero es la verdad. Lo había aceptado con fe, y siendo más mayor, cuando me planteaba alguna duda teológica, la doctrina de la Iglesia sobre esa Presencia Real jamás me pareció ajena a la Biblia, y mucho menos falsa. Y entonces llegó un pastor, con una licenciatura en teología, quien evidentemente conocía la Biblia mejor que yo, y ridiculizó esa idea.
¿Dónde debía buscar? ¿Qué tenía que hacer? El siguiente paso lógico era regresar a las Escrituras, y buscar la respuesta por mi cuenta.
Читать дальше