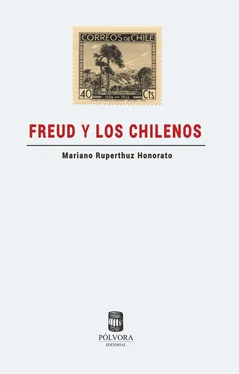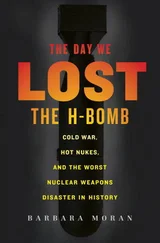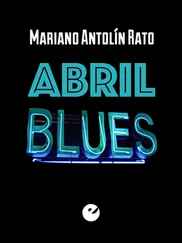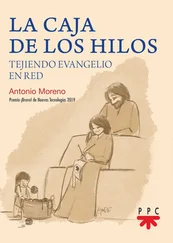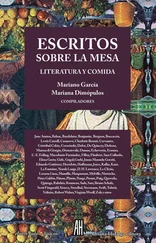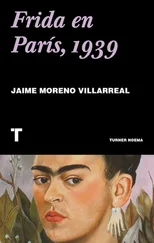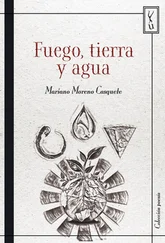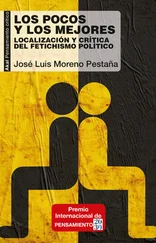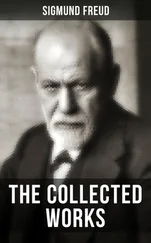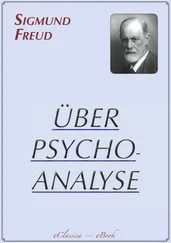b) Luego, la llegada de Fernando Allende Navarro desde Europa en 1925 y la publicación de su tesis El valor del psicoanálisis en la policlínica. Una contribución a la psicología clínica (1926) en la Universidad de Chile: Este médico chileno, según las referencias, fue el primer psicoanalista formado “oficialmente” que llegó al continente. Allende Navarro paso largos años en Europa estudiando medicina en las universidades de Suiza, Bélgica y Francia. Se formó con personalidades como Constantino Von Monakow, con quien se especializó en anatomía cerebral y con el mismo Hermann Rorschach. De vuelta a Chile, validó su título de médico en la Universidad de Chile con una tesis que introduce la práctica clínica del psicoanálisis mostrando la eficacia de su técnica con una serie de casos clínicos.
c) La fundación en 1949 de la Asociación Chilena de Psicoanálisis (APCH), donde el comienzo de la historia “oficial” del psicoanálisis chileno estaría encabezada por Ignacio Matte Blanco y sus colaboradores. Este evento reflejaría la consolidación institucional del psicoanálisis en nuestro país, ya que ese mismo año la organización fue reconocida oficialmente por la Sociedad Internacional de Psicoanálisis (IPA) en el Congreso Internacional en Zurich .
Estos tres “hitos”, tal como han sido referidos hasta el día de hoy, dejan grandes espacios de silencio en los que, aparentemente, no habría sucedido nada relevante que mereciera ser recuperado y analizado. Esta mirada está plagada del uso de categorías como “prehistoria”, “precursores”, “pioneros” y “oficialmente formados” , centrándose así en la veta clínica e institucional del psicoanálisis.
Es por ello que ocupé estos mismos parámetros temporales (19101949) para indagar en aquellos espacios en los cuales la historia “oficial” del psicoanálisis guarda silencio, tratando así de hacer emerger los circuitos de recepción y apropiación múltiple del psicoanálisis en la escena nacional. Está reconstrucción histórica se sostuvo en tres grandes supuestos, a saber:
Existen contribuciones significativas y relevantes de varios agentes locales que recibieron las ideas freudianas a través de diversas rutas intelectuales, cada una de éstas está bien definida, implicando con ello un proceso de recepción multifactorial.
Hasta el momento, la mirada que predomina sobre la historia del psicoanálisis chileno invisibiliza dichos aportes, ya que los considera como “capítulos previos” o “preparatorios” a lo que sería la historia “oficial” de la disciplina, contada desde una perspectiva exclusivamente institucional como eje de legitimación y autoridad.
Estos aportes pueden ser recuperados a través de una búsqueda reorientada que tenga en cuenta los beneficios de pensar al psicoanálisis de manera más amplia, redefiniéndolo como un sistema de ideas y creencias de carácter transnacional.
Las particularidades del caso chileno de la recepción del psicoanálisis están relacionadas de manera estrecha con las condiciones locales (sociales, económicas y políticas) de la época de su recepción, pero además con el habitus nacional , entendiendo esto como la suerte de la nación en un marco histórico, el que opera como una variable que condicionó su lectura y uso local.
1.6 Método para la investigación: la perplejidad permanente
Aproximarse a la historia de la recepción del psicoanálisis es sinónimo de estudiar una porción de la historia social, política, intelectual y científica de Chile. Sigo en esto a Aróstegui, quien define a la investigación histórica como aquellos trabajos “que tienen como objeto el comportamiento de las relaciones sociales en función de sus movimientos temporales (recurrentes o transformadores)” (Aróstegui, 2003, p. 150). Se subentiende, entonces, que la llegada de las ideas freudianas a Chile impactó y autorizó la producción innovadora dediscursos y prácticas que pueden ser detectadas y según el presente esquema: (Estado social – Acontecimiento [llegada del psicoanálisis] – Nuevo estado social).
Así, el levantamiento de información de las fuentes históricas más la aplicación del método historiográfico, definido como aquellos pasos necesarios para poder reconstruir cierto fenómeno o fenómenos sociales a partir de la elaboración de hipótesis de trabajo, permitió que los datos encontrados puedan elaborarse para producir un relato histórico lo suficientemente argumentado que dé cuenta de la particularidad de la recepción del psicoanálisis en Chile.
La complejidad del psicoanálisis como objeto de elaboración histórica ha sido considerada a partir de su amplitud y la compenetración que ha logrado en la cultura occidental actual. Desde un punto de vista antropológico, según Plotkin (2009c), el estudio de la historia del psicoanálisis cuenta con un problema adicional para distinguir las categorías “analíticas” de las “nativas” . Un investigador es parte de la cultura que quiere estudiar, por lo que investigar la historia del psicoanálisis puede implicar el riesgo de tomar un dato y “naturalizarlo” precisamente porque ocupa un lugar del problema que se quiere estudiar así como también de la cultura estudiada. Un ejemplo, es la operatoria que el concepto de “resistencia” tiene para el psicoanálisis –tanto en lo clínico como en su política institucional– enfatizando en las supuestas grandes resistencias que las ideas freudianas levantarán en cualquier sociedad en la que se encuentre. Por eso, muchas de las historias del psicoanálisis se esfuerzan por enfatizar o hacer calzar este elemento dentro de las construcciones históricas que realizan, impidiendo con ello interrogarse sobre el éxito sin precedentes de la difusión del psicoanálisis en el mundo. Lo mismo pasa con las ideas que hoy se tienen sobre la subjetividad, la mente y la sexualidad, entre otros, las que se basan o se encuentran inspiradas en el psicoanálisis, o en oposición a él. Tomando esto en cuenta, al investigador se le exige una actitud de “perplejidad permanente” o “exotización” , facilitando así una postura abierta ante lo nuevo.
En consecuencia, definimos al psicoanálisis como “un fenómeno cultural amplio. Que debe ser estudiado desde la perspectiva de la historia cultural y desde un punto de vista histórico-antropológico, sin perder de vista su naturaleza multidimensional. Es crucial tomar en consideración los diferentes niveles y espacios culturales en los que el psicoanálisis como práctica y como sistema de creencias se manifiesta” (Plotkin, 2009c, p. 12).
CAPÍTULO 2
EL “MALESTAR EN LA CULTURA” CHILENA EN EL CENTENARIO: LA IMAGEN DE UN PAÍS ENFERMO.
2.1 La recepción del psicoanálisis en Chile a la luz del Centenario (1910): análisis comparativo según una realidad regional.
Desde su temprano desarrollo, el psicoanálisis viajó por el mundo configurandose como un interesante fenómeno de carácter transnacional, algo que Ricardo Steiner (2000) 72ha calificado –inspirado en una frase de Ana Freud tras el exilio de su padre a Londres en 1938– como “ una nueva clase de diáspora ”. A los ojos de este autor, el psicoanálisis experimentó un verdadero proceso de aculturación, siendo transformado y adaptado a cada una de las realidades locales a las que arribó 73. A mi juicio, el psicoanálisis ya había comenzado desde hace mucho tiempo a experimentar este proceso transformador. Así, desde el momento en que empezó a circular en latitudes distintas a las de su origen, desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el psicoanálisis fue recepcionado por distintos públicos, en diversos niveles y capas sociales, generando con ello nuevos discursos y autorizando con esto, nuevas prácticas sociales. El viaje desde Viena, lugar de origen del psicoanálisis, hacia el resto del mundo implicó una inevitable –y por lo tanto normal y esperable– lectura activa de los agentes locales, con sus respectivas reinterpretaciones, apropiaciones y conciliaciones con los problemas, inquietudes y tradiciones locales de pensamiento. En términos históricos, resulta muy valioso lograr reconstruir estos procesos entendiendo que es posible encontrar tantos “ Freud ” como posibles lectores existían. Lectores que, a su vez lo utilizaron según sus propios fines e intereses.
Читать дальше