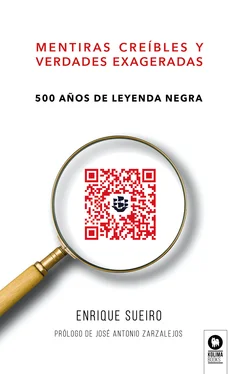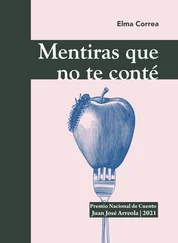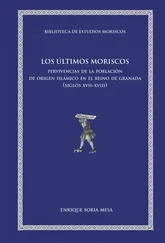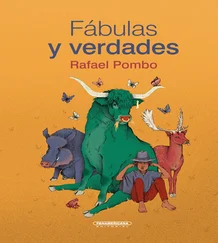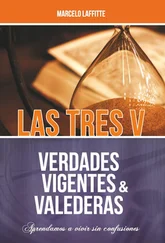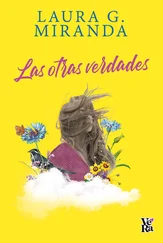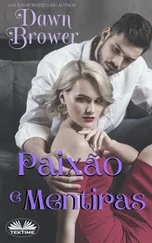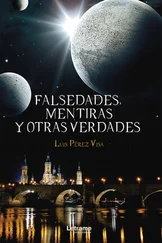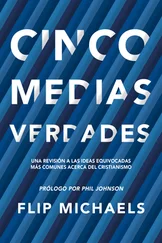En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas; enemiga del progreso y de las innovaciones; o, en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional». 38
Fiabilidad y exactitud de los testigos al describir con precisión lo que han visto
Juderías narra lo ocurrido en un congreso de psicología en Gotinga (Alemania). Los organizadores aprovecharon el encuentro para experimentar con los propios asistentes, grandes expertos. En un lugar cercano se celebraba una fiesta popular y, en un momento determinado, irrumpieron en la reunión científica un payaso y un negro que lo perseguía con un revólver. En medio del salón cayó el payaso al suelo, su perseguidor le disparó y, seguidamente, salieron ambos del local.
Tras el susto, el presidente del congreso pidió a los asistentes que resumieran en un papel lo que acababa de suceder. De los cuarenta textos recopilados, diez resultaron completamente falsos, veinticuatro contenían detalles inventados y apenas seis se ajustaban a la realidad. Concluye Juderías que este hecho es muy «desanimante» para los aficionados a la historia. Si esto sucedió en un congreso científico con personas de buena fe, «qué no habrá sucedido con los relatos de los grandes acontecimientos históricos, de las grandes empresas que transformaron el mundo y con los relatos de insignes personajes que han llegado hasta nosotros a través de los documentos más diversos y de los libros más distintos por su tendencia y por el carácter de sus autores». 39
Sobre la fiabilidad de creer a un testigo, investigaciones de la psicóloga experimental Giuliana Mazzoni analizan los motivos por los que «un testimonio nunca coincide con los datos fácticos a los que dice referirse. La principal causa de semejante discordancia radica en el modo de funcionar de nuestra memoria». 40La investigadora italiana estudia los mecanismos psicológicos que hacen que las personas modifiquen, sin darse cuenta, hechos y acontecimientos nuevos o creen ex novo recuerdos de acontecimientos que nunca han vivido, pero que consideran parte de su vida pasada. A esto se refería el colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura (1982), en sus memorias: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla». 41También la neurociencia confirma que recordamos más lo que coincide con lo que pensamos, hasta el punto de que la evidencia no suele hacernos cambiar de opinión.
El testimonio depende en primer lugar de la memoria, y cuenta con dos variables determinantes: la fiabilidad y la exactitud, que se superponen. La fiabilidad se refiere a la correspondencia entre lo relatado y lo acontecido. La exactitud alude a la conexión entre lo representado en la memoria y lo realmente sucedido, entre el contenido del suceso y el contenido de la memoria.
En el caso relatado por Juderías, la fiabilidad procedería, por ejemplo, de testimonios que abundaran en detalles ciertos del vestuario, color del pelo, modo de andar, etc. de los dos protagonistas. Sin embargo, un testimonio más exacto sería el que, sin mencionar detalles menores como los recién citados, solo dijera que entraron un payaso y un negro que lo perseguía con un revólver, el payaso cayó al suelo, su perseguidor le disparó y los dos se fueron.
Ante cualquier situación, concluye Mazzoni, tendemos a interpretar espontáneamente lo que observamos. Y más importante: lo que queda grabado en la memoria dependerá del modo en que lo ocurrido venga interpretado.
Muchos recordamos dónde estábamos y qué hacíamos en el momento de enterarnos de los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York. A partir de ese día, la psicóloga Elizabeth A. Phelps y varios colegas también neurocientíficos prepararon un cuestionario y, en puntos estratégicos de siete ciudades estadounidenses, entrevistaron a 3.000 personas, a quienes preguntaron cómo se habían enterado del atentado y qué detalles recordaban. Realizaron las primeras entrevistas al cabo de una semana, las repitieron con las mismas personas al año siguiente y treinta y cinco meses después. 42En 2002, el 37 % de los participantes había modificado sus recuerdos. En 2003 ese porcentaje ascendía al 43 %. Entre los numerosos cambios de versión, algunos afirmaban haber estado en un lugar distinto cuando cayeron las torres. Modificar su relato no les impidió, sin embargo, mostrar la misma certeza acerca de lo ocurrido que a los pocos días de la tragedia.
Claroscuros de la acción humana
El historiador francés Pierre Vilar describe el liderazgo español y su momento dorado, cuando «el castellano es la lengua noble de todas partes. En la Isla de los Faisanes —veamos los tapices de Versalles—, la vieja distinción de la corte castellana anula el lujo sin gusto de Luis XIV y de su séquito. Tendrá que pasar mucho tiempo para que los nuevos ricos, que son Inglaterra, Países Bajos y la misma Francia, perdonen esa superioridad». 43En la penitencia española por aquella hegemonía cabría encuadrar la Leyenda Negra. El autor galo pondera la controversia entre las posturas más extremas:
«Lo esencial, de hecho, es distinguir entre una práctica brutal (pero no más brutal que cualquier otro tipo de colonización) y una doctrina, e incluso una legislación, de intenciones sumamente elevadas (que ha faltado frecuentemente a colonizaciones más modernas). Como la leyenda negra se ha apoyado sobre todo en las denuncias unilaterales de [Bartolomé de] Las Casas, ha sido fácil poner en tela de juicio los horrores, cuyos vestigios concretos resulta difícil encontrar históricamente. Por el contrario, los textos de las leyes y las afirmaciones doctrinales son de indiscutible autenticidad. Negar la leyenda negra no es por eso más objetivo que aceptarla sin crítica». 44
El intelectual y revolucionario cubano Roberto Fernández Retamar abunda en la tesis de los claroscuros:
«Los crímenes existieron, sí, y fueron monstruosos. Pero, vistos desde la perspectiva de los siglos transcurridos desde entonces, no más monstruosos que los cometidos por las metrópolis que sucedieron con entusiasmo a España en esta pavorosa tarea, y sembraron la muerte y la desolación en todos los continentes: en comparación con las depredaciones de Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica o los Estados Unidos, para mencionar algunas ilustres naciones occidentales, si algo distingue a la conquista española no es la proporción de crímenes, en lo que ninguna de aquellas naciones se deja aventajar, sino la proporción de escrúpulos. Las conquistas realizadas por tales países tampoco carecieron de asesinatos ni de destrucciones: de lo que sí carecieron fue de hombres como Bartolomé de Las Casas, y de polémicas internas como las que encendieron los dominicos y sacudieron al Imperio español, sobre la legitimidad de la conquista: lo que no quiere decir que tales hombres, siempre minoritarios, lograran imponer sus criterios, pero sí que llegaron a defenderlos ante las más altas autoridades, y fueron escuchados y en cierta forma atendidos». 45
El también poeta cubano remite a numerosas referencias de otros autores, como Laurette Séjourné, arqueóloga italiana que, tras cambiar su nombre al casarse con su primer marido, francés, se naturalizó mexicana:
«Nos hemos dado cuenta también de que la acusación sistemática a los españoles desempeña un papel pernicioso en este vasto drama, porque sustrae la ocupación de América a la perspectiva universal a la cual pertenece, puesto que la colonización constituye el pecado mortal de toda Europa [...]. Ninguna nación lo hubiera hecho mejor [...]. Por el contrario, España se singulariza por un rasgo de importancia capital: hasta nuestros días ha sido el único país de cuyo seno se hayan elevado poderosas voces contra la guerra de conquista». 46
Читать дальше