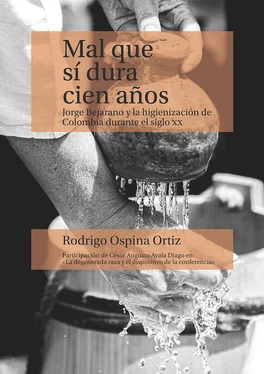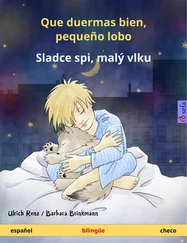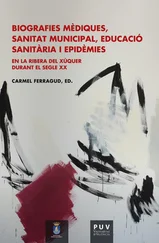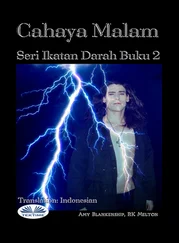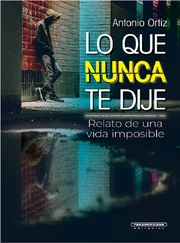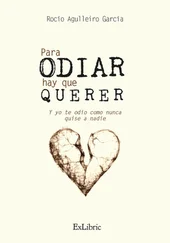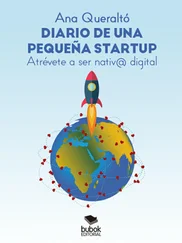Diana Obregón, Emilio Quevedo, Néstor Miranda Canal, Mario Hernández, Carlos Noguera y otros investigadores han realizado estudios sociológicos e históricos de gran amplitud que no ponen mayor énfasis en personajes particulares, salvo por referencias a hechos históricos, como algunos de sus planteamientos, los debates en que se vieron involucrados o su participación y/o vinculación a estamentos académicos o instituciones gubernamentales. Estos trabajos son importantes en la medida en que presentan información sobre la filiación política de los médicos, su influencia y sus expectativas gremiales. También, porque dichos trabajos buscan vincular por medio de la reconstrucción histórica de las instituciones de salud los procesos sociales, políticos y económicos inherentes al desarrollo del país, alejándose de la tradicional historia de las instituciones o las biografías apologéticas de grandes personalidades 23. Las referencias sobre Jorge Bejarano, utilizadas como fuente primaria para el desarrollo de los planteamientos de los investigadores, ubican temporal y espacialmente al médico en algunos periodos y contextualizan el ambiente ideológico y político en el que se desenvolvió e influyó.
Óscar Iván Calvo y Marta Saade, en La ciudad en cuarentena 24, incorporan en este trabajo de historia cultural la relación entre las concepciones científicas imperantes y la estructura política e intelectual de Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Calvo y Saade realizan una aproximación histórica de la prohibición de la chicha en 1948 desde sus antecedentes legales a finales del siglo XIX. Se analiza la influencia de actores como científicos, políticos, sectores obreros, que impulsaban estas medidas y que estaban entrelazados con una visión modernizante de las élites. En algunas de las numerosas referencias sobre Bejarano (uno de los principales protagonistas del evento estudiado) se caracteriza su comportamiento como temperante o moderador. Este rasgo se acerca a la noción presentada por Gerardo Molina respecto de la generación de los centenaristas y al carácter de los convivialistas definido por Herbert Braun. Tres caminos que conducen a una misma dirección: la personalidad de Jorge Bejarano.
Por su parte, Zandra Pedraza elaboró un perfil biográfico de Bejarano en el que lo caracteriza como un intelectual y describe parte de sus principales intereses en el campo de la higiene (infancia, maternidad, mejoramiento de la raza, alimentación, entre otros). Mediante el análisis de varios de sus libros, artículos y algunos referentes teóricos, Pedraza define a Bejarano como biopolítico (siguiendo a Christopher Abel) cuya labor especializada lo aleja de la distinción como intelectual orgánico o de ideólogo 25. Este último aspecto, contrario a lo planteado desde la primera investigación sobre Bejarano en 2005, se sustenta a partir de la identificación del intelectual letrado de Aguirre y McEvoy, para quienes dicho intelectual construye y ejerce el poder en actividades administrativas a través de la letra 26. Según Pedraza, Bejarano no concuerda con esta caracterización y, además, afirma que:
Aunque hace parte de los intelectuales latinoamericanos que se especializaron para trascender el uso de la gramática y la retórica, no se identifica plenamente como alguien que realizó su actividad al haberse incorporado a determinados partidos políticos ni a la relación escritura-poder. De hecho, los trabajos escritos del médico no son propiamente exposiciones de su pensamiento, a la manera de las obras ensayísticas de muchos de sus contemporáneos. A diferencia de la mayoría de ellos, se concentró en su labor médica sin incursionar en los terrenos de la ensayística o de la literatura […]. En cambio, se encargó de hacer una tarea como publicista que se traduce en muchos artículos periodísticos y en el carácter de popularización de todos sus escritos. 27
Tal caracterización de Bejarano parte del desconocimiento de los elementos que configuran al intelectual orgánico definido por Antonio Gramsci, como su origen de clase y su función dentro del grupo social dominante, esta es, darle homogeneidad y sustentar ideológicamente su poder político por medio de un conocimiento específico 28. Finalmente, Pedraza termina su análisis con unas líneas que contradicen sus propias apreciaciones:
Con todo, Jorge Bejarano es un intelectual porque hizo su carrera en pos y en ejercicio del poder, y con la conciencia de formar parte de una colectividad de hombres semejantes a él y de que sus ideas se tradujeran en un programa político determinado. 29
¿No son estos los rasgos de un intelectual orgánico?
Finalmente, estudios recientes mantienen la tendencia de tomar la información de Jorge Bejarano como fuente primaria para argumentar acerca de temas específicos relacionados con su vida y obra: el debate sobre la degeneración de la raza de 1920, la lucha contra el alcoholismo, la educación física, la alimentación y la niñez, entre otros 30. Muchos de dichos trabajos son tesis elaboradas por estudiantes universitarios en campos de la historia cultural y la historia de la ciencia, pero no se configuran como aportes específicos para la historiografía de la historia política.
En cuanto a las fuentes primarias, las notas necrológicas de diversa procedencia se constituyeron en la principal veta de información para ayudar a estructurar el esqueleto inicial de la biografía 31. Luego, se prosiguió con sus obras publicadas. El primer texto analizado de Jorge Bejarano fue su tesis de grado de la Universidad Nacional que data de 1913, un estudio sobre la importancia de la educación física 32. Posteriormente, se ubicaron artículos en revistas médicas y algunos libros, cuyos temas van desde lo exclusivamente científico hasta reflexiones sobre la vida cotidiana, la sociedad y los valores universales ligados a la medicina. Cabe resaltar acá una conferencia sobre alcoholismo pronunciada en Buga en 1914 en la que se halla la primera referencia publicada sobre la lucha que Bejarano libró a lo largo de su vida en contra de este problema 33.
En sus trabajos más extensos encontramos reflexiones sobre temas de interés primordial durante su trayectoria intelectual, como la maternidad, la alimentación, los vicios, la Cruz Roja, entre otros 34. Lo que caracteriza a dichas obras es la presentación de un esquema narrativo que entrelaza el contexto histórico y la crítica social con el conocimiento técnico y científico de los elementos expuestos. La contextualización histórica amplia no se utiliza solamente como un recurso literario, sino también, como un mecanismo de legitimación del saber, es decir, algo que permite dar un carácter de objetividad y veracidad a sus escritos. La crítica social trasciende en ocasiones los ámbitos académico y político, dejando ver uno de los rasgos típicos de los intelectuales. Por último, el aspecto técnico y científico de su producción escrita (la especificidad de su conocimiento) no solo forma parte de su condición de profesional; también es utilizado como estrategia discursiva frente a diferentes destinatarios y en diferentes contextos, con sus respectivas consecuencias políticas y sociales.
Gran cantidad del material de opinión sobre Jorge Bejarano se halla a partir de la década de 1920. Desde muy temprano, la prensa bogotana, principalmente El Tiempo , comenzó a interesarse por este personaje gracias a las relaciones sociales que estableció cuando regresó a la capital en 1917. Entrevistas y comentarios sobre su trabajo en el Concejo, el Ministerio y en las oficinas y dependencias a las que estuvo vinculado, sus planes de gobierno en épocas de campaña electoral y una columna de opinión forman parte del repertorio de Jorge Bejarano 35. Comentarios Médicos, por ejemplo, es el nombre de la columna que dedicaba El Tiempo a las reflexiones de Jorge Bejarano desde 1940. Su antecedente inmediato fue la “Página Médica”, aparecida por primera vez en abril de 1929 y que perduró hasta bien entrados los años cincuenta. En esta sección, a cargo de Bejarano, se trataban asuntos exclusivamente médicos y sanitarios, por lo que la expresión abierta de opiniones frente a diversos temas debía hacerse por otro medio: editoriales o columnas de opinión. Tal necesidad, sumada a factores coyunturales de 1940, motivó la aparición de “Comentarios Médicos”. Esta columna estándar, ubicada en el centro de la página 4, junto al Editorial, cuya extensión no superaba usualmente las 1200 palabras, mezclaba cuestiones sanitarias con asuntos políticos, sobre la base de un lenguaje técnico, pero sencillo, dirigido a diversos destinatarios, principalmente, miembros de las élites.
Читать дальше