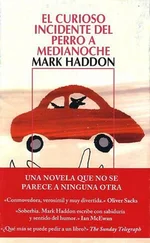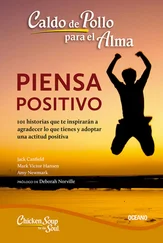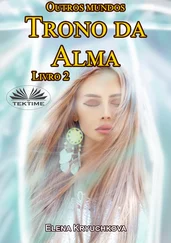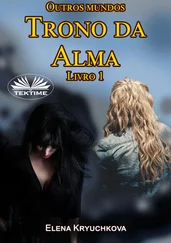~MATEO 18, 3
Justo antes del fin de ese verano, sin embargo, algo pasó.
He olvidado todas las escuelas bíblicas vacacionales de mi vida menos ésa. En ella hice Biblias abiertas con barras de jabón Ivory y pequeñas alforjas de fieltro color café, y el último día me disfracé como el personaje de uno de los relatos de la semana. Me puse un abrigo de mi papá que me colgaba más allá de las rodillas, con las mangas enrolladas; una holgada camisa blanca, y pantalones enrollados y fijos con un cinturón. Era John Wesley, predicador itinerante.
Había mucho alboroto ese día, ya que todos nos habíamos disfrazado, pero, aun así, la maestra logró leernos una historia. Trataba de una curación, pedida por una persona común y corriente.
Yo nunca había hecho una oración personal. Jamás había reparado en que Dios podía interesarse en mí, una niña que no hacía sino exasperar a su mamá y pensar que las pistolas de fulminantes eran más divertidas que las muñecas y hacer ruido más entretenido que guardar silencio. Pero cuando volví a casa ese último día, busqué un lugar tranquilo para estar sola. Me puse de rodillas y pedí: “Señor, cura mis verrugas”.
A la mañana siguiente, habían desaparecido.
Aún hoy me recuerdo viéndome al espejo del baño. Mirando mi cabello corto y mi fleco disparejo, y tocando con los dedos la suave piel bajo mis ojos. Acerqué la cara al espejo. Ni una verruga a la vista. Di un paso atrás y me examiné las puntas de las manos, revisando mis uñas.
Nada.
Sólo faltaba un sitio por inspeccionar.
Respiré hondo y volteé poco a poco la mano derecha, con la palma hacia arriba. Lo único que había era una articulación lisa, ningún rastro de mancha ni marca roja, sólo una piel pura y suave. Era como si la verruga no hubiera existido nunca. El amor de Dios me invadió.
Han pasado casi cincuenta años y ese recuerdo ha permanecido conmigo como un faro. Me he aferrado a él muchas veces.
Algunos podrían preguntar: “¿Por qué Dios habría de molestarse por unas pequeñas verrugas y no por las grandes heridas del mundo?”.
¿Fue mi fe infantil? No lo creo. Creo que todo se debió a él. El Señor quiso que recordara siempre que las únicas cicatrices están en sus manos, no en las mías. Me ve como a una hija, perfecta. Hasta el día de hoy.
~Martha Moore
 El milagro de Mariette Reis
El milagro de Mariette Reis
En 1942, cuando yo tenía apenas seis años de edad, el mundo fuera de mi casa —en Winterslag, Bélgica, ocupada por los nazis— estaba lleno de peligros. Pero dentro, mis tres hermanos y yo nos sentíamos a salvo, en un capullo de felicidad y fe.
Éramos católicos devotos, y muy a menudo nos veíamos obligados a rendir culto en nuestro propio hogar. Durante la guerra había pocos curas disponibles para decir misa. Y aun si se oficiaba misa, era muy peligroso salir a la calle. Se sabía que las Juventudes Hitlerianas disparaban contra la gente sin razón alguna.
Porque será medicina
a tu ombligo, y tuétano
a tus huesos.
~PROVERBIOS 3, 8
En nuestra casa, mi madre (llamada Mariette Reis) y mi abuela alentaban una gran devoción a los santos. Nos enseñaron que cada santo tenía una especialidad. Mi abuela nos visitaba en la fiesta de san Andrés e insistía en que las niñas le pidiéramos un buen marido. También pedíamos ayuda a san Antonio para encontrar objetos perdidos, y a mi favorita, santa Teresa, la Florecilla, para sobrellevar momentos difíciles.
Un día, mi mamá llevó a dar un paseo a mi hermanita, y se hizo una cortada en el dorso de la mano con la vieja carreola. La cortada se le infectó. Ella no se había recuperado todavía del parto, y estaba desnutrida a causa del racionamiento de comida por la guerra, así que su cuerpo no pudo combatir la infección, que se le extendió al brazo.
En ese tiempo no había antibióticos. Se aplicaron fomentos de agua caliente para eliminar la infección, pero la salud de mi madre no dejaba de deteriorarse. De la clínica local mandaron a una monja enfermera para que la cuidara, y nos diera de comer y aseara a los niños. Se trataba de una Hermana de la Caridad, de las que usan una inmensa cofia blanca. Era una mujer menuda que respondía al nombre de hermana Elizabeth; nosotros le decíamos hermana Babette.
Pese a los cuidados de la hermana Babette, se declaró la gangrena, y los tejidos del brazo de mi madre se agostaron. Le daba mucha fiebre, sufría delirios y cayó en coma. Mi papá nos pasó a verla un día y nos dijo que nos despidiéramos de ella, porque ya se iba al cielo. Me asusté al verla ahí acostada, sin moverse. ¡No quería perder a mi madre!
El doctor de mi mamá, el doctor Reynaert, tenía fama de ateo en la ciudad. Era un hombre grosero, inclinado a maldecir. Tras examinar a mi madre, decidió que tendría que amputarle el brazo para salvarle la vida. La operaría al día siguiente.
La hermana Babette se opuso:
—¡No puede hacer eso a una madre de cuatro hijos, uno de ellos de brazos todavía!
Pero el doctor se limitó a decir:
—Vendré mañana a amputarle el brazo.
Esa noche, la hermana Babette puso una imagen de fray Damián contra el brazo de mi madre y se lo vendó. Había crecido en Tremeloo, Bélgica, ciudad natal de fray Damián, así que había oído muchas veces la historia ejemplar de la vida de éste. Fray Damián tenía sólo treinta y tres años cuando viajó a la isla de Molokai, en Hawai, para atender a los leprosos exiliados en la ciudad de Kalawao. Cuidaba espiritual y físicamente de los enfermos. Literalmente, abrazaba a su grey. Cubría sus heridas, y los ungía en el sacramento de la extremaunción. Ayudaba con sus propias manos a sus feligreses a construir casas dignas. Hacía ataúdes para los muertos, y hasta cavaba sus tumbas. Pero contrajo lepra, y murió a los cuarenta y nueve años de edad.
A lo largo de los años, la hermana Babette había desarrollado una devoción especial por fray Damián. Así que esa noche, luego de vendar el brazo de mi madre con su imagen, le pidió que intercediera por ella.
El doctor Reynaert volvió a la mañana siguiente con material quirúrgico, incluida una sierra para cortar el brazo de mi mamá. Le quitó las vendas y, al ver la imagen, gritó:
—¿Qué diablos es esta porquería?
—Es fray Damián —respondió la hermana Babette.
El doctor retiró la imagen, pero la cara de Damián quedó grabada en el brazo de mi madre. Su herida estaba abierta, y la infección había drenado. La gangrena había desaparecido; los tejidos de su brazo estaban sanos.
El doctor Reynaert se dirigió a la hermana Babette:
—Bueno, parece que su santo surtió efecto.
Mi mamá estaba completamente curada. A partir de ese día llenó de música nuestra casa, tocando el piano. No había sufrido daño alguno.
Fray Damián no sólo curó a mi madre, sino que también tocó el corazón del doctor Reynaert. Éste proclamó por toda la ciudad que mi mamá había sido milagrosamente curada. Desde entonces, fue un feligrés regular de la Iglesia católica.
Terminada la guerra, en 1946 viajé con mi familia a Lovaina, Bélgica, sede de la orden religiosa de fray Damián. Me estremece recordar el pequeño cuarto que conocimos ahí, con pilas de muletas recargadas en el altar y paredes cubiertas de objetos de personas milagrosamente curadas por intercesión de fray Damián.
En Lovaina, mi madre fue interrogada por sacerdotes sobre el milagro que había recibido. Se presentaron documentos formales, firmados como testigos por la hermana Babette y el doctor Reynaert. La curación de mi mamá se convertiría en uno de los milagros oficialmente considerados en apoyo a la beatificación de fray Damián.
Читать дальше
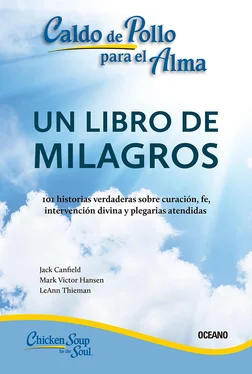
 El milagro de Mariette Reis
El milagro de Mariette Reis