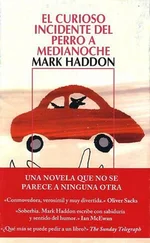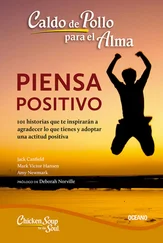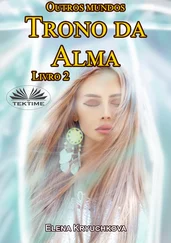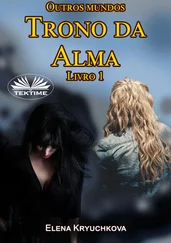~SALMOS 30, 2
 Sarafina
Sarafina
Tenía veintidós años y estaba a sólo uno de obtener mi título universitario. Aunque no sabía exactamente qué haría después de que me graduara, sabía que tendría algo que ver con las misiones. No sabía dónde o cómo, pero sí que dedicaría mi vida al ministerio. Faltándome sólo un año para ser “libre”, ésta sería mi probada de la vida que me aguardaba luego de mi último examen. Así, en vez de trabajar para ahorrar o de relajarme ese verano entre mi penúltimo y último año, viajé al pequeño país africano de Suazilandia para atender a pacientes de sida y abrazar huérfanos.
Ved ahora que yo soy
yo, y no hay dioses
conmigo: yo hago
morir y yo hago vivir.
Yo hiero y yo curo, y
no hay quien pueda
librarse de mi mano.
~DEUTERONOMIO 32, 39
Era un frío día de invierno en el hemisferio sur, y el sol se ponía tras de las montañas. Mi grupo debía regresar antes de que oscureciera, así que era hora de marcharse de la choza que habíamos visitado y recorrer los veinticinco minutos de vuelta a casa. Al pasar junto a la última choza a nuestra derecha, alguien nos llamó. Una anciana sentada en un petate nos hacía señas de que nos acercáramos.
Era Sarafina. Por medio de nuestro intérprete nos enteramos de que no había caminado en dos años ni comido en cinco días. Vivía sola, porque su hijo, el único pariente que le quedaba, vivía lejos. No podía ir al río a sacar agua, y dependía de la generosidad de sus vecinos, quienes le daban sobras de una comida de por sí escasa.
Cuando Sarafina alzó la vista para mirarnos con ojos cubiertos de cataratas, yo vi a mi abuela postrada frente a mí pidiéndome de comer. Se me rompió el corazón, y me puse a rezar en mi mente: “¿Qué puedo hacer, Señor?”.
Oí entonces una respuesta dentro de mí: “Ponte de rodillas”.
“Qué?”, pregunté, sin saber si había oído bien.
“Ponte de rodillas.”
Al arrodillarme ante Sarafina, ella se asustó. Volteó y me miró a los ojos.
Oí entonces otra voz interior: “Dale la mano”.
Cuando lo hice, Sarafina me la tomó y echó a reír. Durante el resto de la visita, permanecimos tomadas de la mano. En adelante, ésta sería un ancla para nosotras.
Sarafina se las veía con la demencia senil y con frecuencia no recordaba siquiera su nombre, y mucho menos detalles de su vida. Cuando empezaba a divagar, yo le apretaba la mano, le decía su nombre y ella retomaba el hilo de la conversación.
En los meses siguientes la visité varias veces a la semana. A veces le llevaba “pap”, alimento básico africano de harina de maíz con agua, aunque por lo general llegaba con las manos vacías. Me sentaba a su lado y reíamos juntas, disfrutando de la relación que habíamos forjado. Era muy bello.
Una de mis mayores frustraciones era no saber en qué creía ella. Como misionera, yo quería saber si conocía a Jesús… si creía que él podía perdonar sus pecados… si creía que él podía curarla.
Ella llevaba puestas en sus tobillos y muñecas las pulseras negras de un curandero. Yo le dije que había otra manera en que podía recuperar la salud.
—Dios puede curarte, Sarafina. Puede hacer que vuelvas a caminar.
—¡Ah! —exclamó mi gogo (“abuela” en lengua siswati), mirando atentamente sus pulseras.
Luego hablamos de otras cosas, pero al marcharme ese día yo no podía olvidar nuestra conversación. Y comencé a pedir que Sarafina se quitara esas pulseras como señal de que creía que Dios podía curarla: como de un acto de fe.
Dos días más tarde, sucedió. Sarafina se quitó la última de sus pulseras, la arrojó lo más lejos que pudo, me miró a los ojos y dijo:
—Pide que vuelva a caminar.
Yo tragué saliva. La sola idea de que esto ocurriera me había parecido inconcebible.
—Está bien, Sarafina: pediré —le prometí.
La semana siguiente pedí en silencio día y noche: “Señor, mi fe es poca. Sé que tú puedes curar. Sé que tú has hecho caminar a los paralíticos. ¡Toca a Sarafina, Señor! Que vuelva a caminar. No permitas que mi poca fe se interponga. Pero, por favor, déjame estar ahí para verlo. ¡Déjame verte hacer un milagro!”.
Un día justo cuando se ponía el sol, algunos de nosotros decidimos visitar a Sarafina. Era una visita imprevista, algo en lo que de pronto me obstiné sin saber por qué.
Cuando llegamos a su choza, Sarafina estaba sentada en su petate viendo el camino.
—¿Dónde estaban? —preguntó—. Los he estado esperando todo el día. Él me dijo que vendrían.
Me mostré sorprendida.
—No te dije que vendría hoy, Sarafina. ¿Quién te dijo que vendríamos? —Recordé a unos niños que habíamos visto en el camino—. ¿Te lo dijo uno de los niños?
Ella sacudió la cabeza.
—No —contestó, llevándose una mano al pecho—. Él me lo dijo en el corazón.
Supe entonces que Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario.
Sarafina estaba muy diferente ese día: lúcida, con una memoria despierta. Recordó algunas de nuestras conversaciones previas sobre el evangelio.
—¡Sí, Sarafina! —le dije, emocionada—. Dios puede perdonar. Y puede curar.
Ella repuso algo, fija su mirada en la mía. Una vez que me lo tradujeron, el corazón se me detuvo.
—¿Cuándo volveré a caminar?
La miré asombrada, sin saber qué responder. Cuando mi boca se movió y dejó escapar una palabra, aun yo me sorprendí:
—Levántate.
Sarafina me miró un momento luego de oír al traductor. Nadie se movió. Yo no podía respirar.
Entonces se puso de pie.
Y caminó.
Como llevaba varios años andando a rastras, sus piernas estaban muy débiles, y necesitaba ayuda para no caer.
Pero se paró, y caminó sola.
Cuando, semanas más tarde, me marché de Suazilandia, las piernas de Sarafina se habían fortalecido enormemente. Caminaba más firme y erguida, y por periodos más largos. La última vez que la vi caminar lo hizo frente a quinientas personas. Todos vieron lo que Dios era capaz de hacer.
Cada vez que recuerdo ese verano, pienso en Sarafina. En que Dios hizo lo imposible y curó las piernas de una anciana sólo porque ésta creyó que él podía hacerlo.
~Kristen Torres-Toro
 Con todos mis defectos
Con todos mis defectos
Bajo el ardiente sol de verano en la región conocida como Panhandle de Texas, donde hay pocos árboles frondosos, es muy tardado cavar un agujero, sobre todo si eres una niña de nueve años y la pala es más grande que tú. No recuerdo quién me sugirió enterrar un trapo para deshacerme de mis verrugas, pero yo estaba dispuesta a probar lo que fuera.
Las verrugas se me veían horribles. Se extendían bajo mis ojos en oleadas irregulares, y me salían por todos lados en los dedos. Una en particular era horrorosa y de apariencia agresiva, del tamaño de la cabeza de un clavo de seis centavos. Incrustada en la segunda articulación de mi dedo medio, no se veía, pero yo tomaba conciencia de ella cada vez que doblaba el dedo, aun para sostener un lápiz. Mi mamá me había llevado al doctor para que me las quitaran, pero resultaron tercas. No hacían más que multiplicarse.
Y dijo: “De cierto os
digo que si no
os volviereis y fuereis
como niños, no
entraréis en el reino de
los cielos”.
Читать дальше
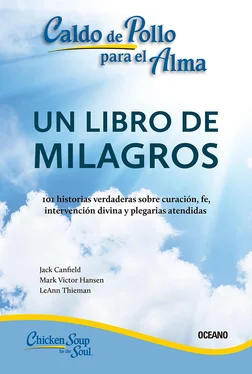
 Sarafina
Sarafina Con todos mis defectos
Con todos mis defectos