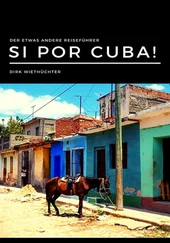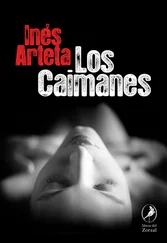Cuando aquel profesor se acababa de jubilar, en diciembre del 99, se le ocurrió hacer un inventario de su biblioteca particular en las vacaciones de verano que se venían. Entonces convocó a un cierto número de alumnos recién graduados de Humanidades para entrevistarlos y elegir a algún asistente personal en tamaña tarea. Fue así como una tarde soporífera Martín el Ché, aguardaba ansioso su turno de entrevista en un sillón de cuero color café, en medio de la hermosa biblioteca en casa del viejo maestro, deseando que algo cambiara el curso de su vida, para bien, es decir, que le dieran esa chambita de asistente de biblioteca particular, o algo por el estilo, para poder devorar libros a discreción. Mientras ambicionaba esos ilusorios pensamientos y esperaba con gran expectativa, el profesor Estremadoyro se levantó pidiendo disculpas por unos minutos. Entonces el Ché no pudo vencer la irresistible tentación de aproximarse a uno de los prolijos estantes a verificar de cerca lo que parecía un incunable, uno de esos ejemplares que uno ha visto en alguna vitrina de alguna exposición en la Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo. El título no estaba impreso en la pasta, solo en el lomo, aunque ahora se hubiese borrado para siempre también de la memoria de Martín. Con las manos temblorosas logró abrir el ejemplar añejo y vio la impresión del año fechada en MDCXIII. Le llamó la atención el traslúcido papel de seda que sobresalía del borde y por eso ojeó por ahí. Sí, no se equivocaba, aquella vez el ché había visto esa virginal Madona embarazada, chaposa y cuzqueña, en versión casi de miniatura escolástica. ¿Habría sido aquel un códice hagiográfico, un confesionario colonial, un catecismo antiguo, un devocionario, un incunable europeo o uno de la Biblioteca Nacional o de algún convento virreinal?
Ahora, luego de despertar de la inquietante siesta en el Gran Hotel Bolívar, el doctor Martín pensó que tal vez terminar de soñar era más bien empezar la pesadilla que veía venírsele. Y ése fue el detonante que encendió su insomnio hasta extremos desasosegados, que mezclaban pensamientos moralistas y cívicos, con deseos abominables y execrables, y que lo hicieron recaer en su adicción a las pastillas para dormir. Y de nuevo le retumbaba en los oídos la voz del desenfadado vendedor de libros usados del jirón Amazonas ofreciéndole catecismos coloniales originales del siglo XVI, ¿de qué convento quisieras, amigo?
https://cronicacrimenmilenario.blog.com/2011/feb/12.html
Superados los tiempos de Adviento burgaleses, llegué a Lima el 28 de diciembre pasado, directamente a una pensión que había contactado por internet y en la que tenía reservada mi estadía de los tres meses de verano en el Perú. Quería vivir al máximo mi experiencia latinoamericana y pensé que arrancar junto con una nueva década no podía ser mala idea. El primer verdadero paseo que di por el histórico centro de Lima lo hice el mismo día que arribé a la ciudad, cuando una vez instalada salí a dar una vuelta, y luego no lograba encontrar el camino de regreso a mi pensión. Creí que en un distrito en diseño de damero nadie podía perderse con un croquis, pero el hecho es que no di con la calle Soledad. Creo que me confundí cuando tomé por nombres actuales los nombres que ponían los carteles en mayólica empotrados en las paredes de muchas esquinas y que se referían al nombre antiguo de las calles, o el nombre que llevaban en los tiempos virreinales. En un momento caí en la cuenta de mi error y lo tomé con calma y hasta me reí de mí misma. Para mi suerte, cuando llegué a una avenida ancha donde se encontraba la antigua sede de la Biblioteca Nacional del Perú, pude ubicar al instante más datos cercanos. Fue así como durante mi caminata llegué al inicio del paseo peatonal donde se exhiben algunos restos de la muralla colonial de la ciudad. Ahí comí en un local bastante agradable con vista al río Rímac, que traía las aguas algo turbias y caudalosas por las lluvias en los Andes, aunque aún dejaba ver pequeños islotes de piedras, llenos de ávidas gaviotas y apacibles gallinazos. La vista lograba transmitir cierta paz con el vaivén de las hojas de los sauces que crecían a las orillas y eran mecidos por un viento suave. Pero ese no sería el mejor hallazgo de aquella inolvidable mañana. Parecía de ensueño que en el medio del caos citadino que ocurría al interior de la legendaria muralla —los colores sin color de las fachadas de la avenida Abancay, algún balcón colonial casi derruido en alguna callecita, el aire cargado por el humo de los medios de transporte desfasados, el olor a fritura de algún distribuidor de comida y un lejano hedor a orines— ahí se levantara, aún señorial, el edificio del antiguo Tribunal del Santo Oficio de Lima, con tan imponente pórtico neoclásico, donde funciona el Museo de la Inquisición y del Congreso.
Entrar a aquel lugar fue para mí una experiencia singular, puesto que precisamente las Actas del que fuera Tribunal del Santo Oficio de Lima habían sido parte de mis últimas obsesiones documentales en el Archivo Arzobispal de Salamanca, donde hice mis prácticas universitarias de Paleografía. Ahí —tengo que rectificarme— se inició esta historia del crimen milenario, cuando encontré un documento titulado Declaración de testigos (redactado ante la Audiencia de Lima a comienzos del siglo XVII) entre los papeles de un juicio por idolatría, en el que se acusaba de supersticioso a un cura. Al parecer, el acusado, un franciscano de la Doctrina de Ilabaya, había reclutado durante varias noches en su habitación a indios, y sobre todo a indias, con la excusa de que los necesitaba para que le ayudasen a redactar ciertos pasajes de un manuscrito sobre costumbres indígenas, fechado en 1574, que el religioso quería confeccionar en una versión bilingüe, que iba en castellano y en una lengua oriunda, llamada puquina. Por lo que yo deducía de las declaraciones de los testigos —que tal vez fantaseaban y exageraban en sus respuestas a las preguntas sobre el contenido de aquel manuscrito endiablado, para que el castigo cayera con mayor fuerza sobre el cura abusador— se trataría de una especie de Bestiario indiano, con seres de esta parte del planeta. Aquella vez, más en broma que en serio, pensé que ese raro manuscrito tenía que estar en alguna parte del Perú, escondido en alguna parroquia franciscana de provincia, o hasta en el mismo Convento de San Francisco.
Yo, desde pequeña, tuve curiosidad por los Bestiarios. Sobre todo desde que María Concepción, mi hermana mayor, me hablara del Bestiario del Monasterio de la Vid. Hasta ese recinto religioso ella había ido con mis primos y tíos en un invierno. Yo tuve desde entonces ese libro en mi imaginación y mantuve una obsesión infundada por querer poseerlo, darle vuelta a sus páginas, olerlo. Sus folios se me metían en las pesadillas y daban vueltas solos, dejando gritar a los grifos, dragones, arpías y sirenas. Todo gracias a que María Concepción me había pintado en varias hojas de un cuaderno algunos bichos que aparecían en ese Bestiario del convento y que ella recordaba y lograba reproducir de forma bastante fiel en el papel, con los colores de su colección de lápices de treinta tonalidades. Además, especialmente por las noches, ella gozaba contándome historias inventadas a partir de lo que dibujaba en sus ratos libres para su deleite y para mi tortura. Al final siempre me decía que esas bestias, que antes solo existían en los cuentos, de seguro andaban reencarnadas por el mundo.
Todos estos recuerdos invadieron mi mente en esos primeros segundos en que me quedé absorta al pie de la fachada del Museo de la Inquisición. Lo más fuerte vino cuando observé de manera casual un dato curioso en la exposición fotográfica itinerante que estaba instalada en la sala de entrada al lugar. Un fotógrafo belga había hecho excelentes tomas de cuadros, lienzos y documentos a los que había podido acceder en un recorrido por las diferentes iglesias coloniales repartidas por todo el Perú, en su afán de documentar un material que corría peligro de desaparecer en el futuro debido a la frecuencia de robos. La foto que llamó mi atención fue la de un folio bien conservado de algún manuscrito mayor, que mostraba una lista de libros prohibidos, a manera de pequeño Index eclesiástico. ¡Cuál no sería mi sorpresa cuando leí en la lista el título: Manuscrito pernicioso de los indios infieles de Ilabaya, 1574! ¿Y si se tratara de la sombra del perseguido manuscrito de aquellas Actas que yo viera en el Archivo en Salamanca? ¿Habría alguien alguna vez logrado redactar un Bestiario indiano?
Читать дальше