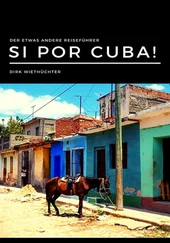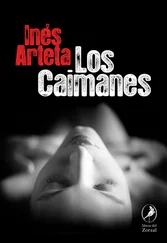Las paredes de nuestra nueva casa en Burgos, por supuesto, se volvieron a llenar de estantes de libros, aunque no en las dimensiones como la casa de mi niñez. En la casa de Aranda de Duero teníamos incluso libros por las paredes de las gradas, en estantes escalonados, que mi padre había armado exclusivamente para la infraestructura del lugar. En el cuarto de baño del primer piso había estantes de plástico transparente donde guardábamos una colección de libros sobre peces, en distintas categorías, por tipo de agua, por regiones, por épocas del año, por utilidad culinaria, por producción industrial, etc. Como mi padre sufría de artritis mi madre tenía que llenarle a menudo la tina con agua hirviendo y con sus hojas secas de guayuba. Allí se quedaba, remojándose sin moverse, casi media hora algunos sábados antes de irse a la cama, leyendo sobre tiburones, truchas andinas, delfines que se comunican, etc. Otra cosa eran los libros del comedor, iban todos sobre cocina y vinos. Y después de la muerte del abuelo José, papá agregó un estante al espacio entre el comedor y la cocina para colocar los libros que heredamos de su colección de manuales de cetrería.
Aquellos tiempos de niñez, de lecturas inocentes, de libros tradicionales, fueron años felices. Mas las cosas empezaron a cambiar cuando nos mudamos a la gran ciudad. En Burgos yo no me atrevía a salir sola a la calle, tenía una especie de paranoia infundada, tal vez nacida de los terrores que me despertaban en pesadillas algunas historias que mi hermana mayor, María Concepción, solía contarme. Pero aunque suene a contradicción, únicamente encontraba refugio a esos miedos en la lectura, que me traía sosiego y me devolvía la calma. Mi situación psicológica mejoró —o empeoró, según lo veáis— con la llegada de la pubertad. Entonces me dio por escribir historias propias, al punto de hacerlo con compulsión. Cuando en mi habitación ya no había más lugar para los cuadernos que iba apilando al costado de mi mesa, yo misma bajaba a quemarles en la chimenea. Porque la casa de Burgos tenía una imponente chimenea, cuyo fuego vivo me trasmitía además mucha paz durante los fríos inviernos.
El crimen milenario, en cambio, del que voy a daros cuenta gracias a la paciencia de un servidor que transcribe mis apuntes y les tipea luego para este blog, comenzó en realidad el invierno pasado europeo, cuando ya me sentía una mujer fuerte y sin miedos, a pesar de mis apenas veinticinco años. Todo empezó cuando gané un concurso de ensayo histórico convocado por la Universidad de Navarra, donde estudié, cuyo premio era el financiamiento de dos meses de investigación en cualquier biblioteca de convento colonial de la América hispana. Me decidí entonces por el de San Francisco, en el centro histórico de Lima, porque además sabía de su excelente Archivo Histórico. Nunca me imaginé que sería una experiencia tan llena de vivencias extremas. ‘Cruzar el charco’, como decimos en España, era mi gran sueño como estudiante: venir a tierras americanas, a Latinoamérica, tierra de grandes poetas; quería venir concretamente al Perú. Y así vine a vuestra ciudad capital de Lima. Sigo pensando que fue un paso que volvería a dar varias veces al infinito, si tuviera varias vidas.
Confieso que yo victimé al señor Martín Saavedra Luján, pero sin premeditación ni alevosía. Por ello es que no puedo arrepentirme y os diré por qué. Mi proceder fue el fruto de un espontáneo impulso nacido de la rabia, y no de la codicia; soy bibliófila y acepto que nunca dejé de padecer el agudo cuadro de bibliomanía impulsiva con el que de hecho nací.
 n la ruta de vida libresca del ahora doctor Martín aparece la feria de libros usados del jirón Amazonas. Esa feria es permanente y se ubica en esa parte fea de la inconmensurable ciudad de Lima durante todo el calendario anual. Por esa riesgosa zona hay que ir con mucho cuidado, pues no faltan los malandrines, carteristas y rateros, e incluso asaltantes con navaja, que trabajan a sus distraídas víctimas al susto, sin quizás ser facinerosos o delincuentes de alta peligrosidad, sino decrépitos drogadictos que quieren una colaboración monetaria para su vicio implacable del día. Nada de eso desanima al doctor Martín a asomarse por esos lugares. Desde que se instaló la pintoresca feria en ese lugar, Martín la ha visitado siempre. La conoce bien. La feria es además de dimensiones que pueden recorrerse en unas dos horas, ya que debe contar a lo mucho con unos cincuenta stands de libreros.
n la ruta de vida libresca del ahora doctor Martín aparece la feria de libros usados del jirón Amazonas. Esa feria es permanente y se ubica en esa parte fea de la inconmensurable ciudad de Lima durante todo el calendario anual. Por esa riesgosa zona hay que ir con mucho cuidado, pues no faltan los malandrines, carteristas y rateros, e incluso asaltantes con navaja, que trabajan a sus distraídas víctimas al susto, sin quizás ser facinerosos o delincuentes de alta peligrosidad, sino decrépitos drogadictos que quieren una colaboración monetaria para su vicio implacable del día. Nada de eso desanima al doctor Martín a asomarse por esos lugares. Desde que se instaló la pintoresca feria en ese lugar, Martín la ha visitado siempre. La conoce bien. La feria es además de dimensiones que pueden recorrerse en unas dos horas, ya que debe contar a lo mucho con unos cincuenta stands de libreros.
Hoy, pocos días antes de las calurosas Navidades de 2010, el doctor Martín ha acometido la osadía de mostrarse por la feria de libros usados del jirón Amazonas en su mejor terno azul y con una camisa tan blanca y tan bien planchada que le sientan muy bien a su tostada piel trigueña y su oscuro pelo lacio con algo de flequillo sobre la frente, fuera de darle porte a su baja estatura y a su contextura gruesa. A pesar de haber estado los últimos años sin poder volver al Perú y quedarse ahora, en este soleado verano que se viene, en la gran Lima, el doctor Martín se siente muy seguro en aquel peligroso lugar, como si tuviera un par de corpulentos guardaespaldas que lo estuvieran siguiendo a pocos metros; pero no los tiene, con las justas lo acompaña su corta sombra esta cálida mañana. Y es que esa brillantez con que se luce en medio de ese alicaído paisaje citadino lo convierte en un personaje fuera de lugar; no pega; aunque sea verdad que en sus años de estudiante nunca nadie lo viera en zapatillas ni en jeans, y vistiera siempre pantalones de tela —que su padre, que era sastre, se los confeccionaba— además de llevar el calzado siempre brillante y con calcetines, por más que quedara con amigos para ir a la playa. Hay que decir también que Martín siempre ha caminado con una expresión de contento en la cara, así que esa seriedad, que pretende ponerle ahora a su rostro mientras merodea por la feria libresca, no le va.
La vieja costumbre limeña de vender y revender libros usados que uno podía ver en ferias ambulantes era algo que atraía al doctor Martín desde que sabía leer. En los últimos años de su apurada niñez, ya casi alcanzada la adolescencia, durante los meses de las vacaciones, Martín se iba con su lápiz bien tajado y su cuaderno impecable al puesto de libros usados que quedaba dentro del Mercado, una construcción fea de cemento con fachada verde, con los techos altos de calamina y llenos de moscas. Ahí se recogía en el sopor de las tardes veraniegas, cual monje en su monasterio, mientras toda la chiquillada de su edad jugueteaba por las veredas desniveladas del imperecedero barrio a la chapada, a las escondidas, al matagente, a san-miguel, o por último, alguno sacaba su monopolio y las chicas se iban por su lado a saltar la cuerda o la liga, o a pegarse a alguna pared para darle a los yaxes. A Martín le gustaba ir para el Mercado por pasarse en el establecimiento de libros usados gran parte de la tarde copiando citas de lo que no podía comprar con sus propinas esporádicas y que la caridad de la vendedora, su caserita, como él decía, le permitía hojear.
Martín había sido, pues, un lector voraz desde antes de ser un apremiado estudiante más de Humanidades en Lima. En su época de universitario, cuando tenía apenas diecinueve años, le empezaron a decir ‘el Ché’ porque era chato, chancón, chochera y chupacaña, lo que en buen castellano quería decir, respectivamente: de baja estatura, empeñoso en el estudio, buen amigo y entusiasta con el alcohol. Su apodo de ‘el Ché’ no tenía nada que ver con alguna ideología suya romántico-izquierdista, ni mucho menos guerillero-terrorista o siquiera política, no; aun cuando él lo dejaba en duda para crearse un hálito misterioso, sospechoso, ‘maldito’ —como diría él mismo— entre las sensuales estudiantes de Sociología. ‘El Ché’ ostentaba también entre la gente de la facultad el clásico título de ‘ratón de biblioteca’ y alguno lo llamaría incluso ‘ratón de feria de libros’. Y es que Martín, el Ché, no se perdía ni una feria anual de las especiales, bien en la explanada del Museo de la Nación, concentrada en libros de anticuario, o bien frente al Congreso de la República, cuyo tema siempre era —y es, hasta ahora— la Historia del Perú. Y ni qué decir de la Feria Internacional del Libro, que se llevaba a cabo por Fiestas Patrias. A ella asistía Martín religiosamente sin perderse una lectura, una performance, una instalación artística, un taller de creación, una conferencia, alguna presentación de libro o acaso tan solo una cola para hacer autografiar un ejemplar original de algún libro; en fin, todo lo que uno se imagina que pueda hacerse en una feria internacional de libros con los libros; aparte, eso sí, de comprarlos, que no era del todo lo suyo, porque el Ché pagaba casi exclusivamente por adquirir libros usados.
Читать дальше

 n la ruta de vida libresca del ahora doctor Martín aparece la feria de libros usados del jirón Amazonas. Esa feria es permanente y se ubica en esa parte fea de la inconmensurable ciudad de Lima durante todo el calendario anual. Por esa riesgosa zona hay que ir con mucho cuidado, pues no faltan los malandrines, carteristas y rateros, e incluso asaltantes con navaja, que trabajan a sus distraídas víctimas al susto, sin quizás ser facinerosos o delincuentes de alta peligrosidad, sino decrépitos drogadictos que quieren una colaboración monetaria para su vicio implacable del día. Nada de eso desanima al doctor Martín a asomarse por esos lugares. Desde que se instaló la pintoresca feria en ese lugar, Martín la ha visitado siempre. La conoce bien. La feria es además de dimensiones que pueden recorrerse en unas dos horas, ya que debe contar a lo mucho con unos cincuenta stands de libreros.
n la ruta de vida libresca del ahora doctor Martín aparece la feria de libros usados del jirón Amazonas. Esa feria es permanente y se ubica en esa parte fea de la inconmensurable ciudad de Lima durante todo el calendario anual. Por esa riesgosa zona hay que ir con mucho cuidado, pues no faltan los malandrines, carteristas y rateros, e incluso asaltantes con navaja, que trabajan a sus distraídas víctimas al susto, sin quizás ser facinerosos o delincuentes de alta peligrosidad, sino decrépitos drogadictos que quieren una colaboración monetaria para su vicio implacable del día. Nada de eso desanima al doctor Martín a asomarse por esos lugares. Desde que se instaló la pintoresca feria en ese lugar, Martín la ha visitado siempre. La conoce bien. La feria es además de dimensiones que pueden recorrerse en unas dos horas, ya que debe contar a lo mucho con unos cincuenta stands de libreros.