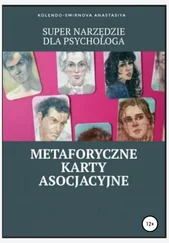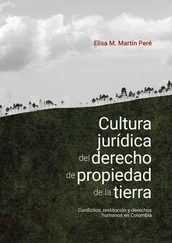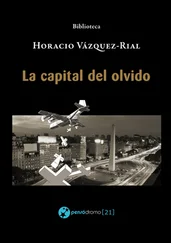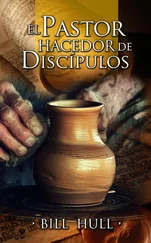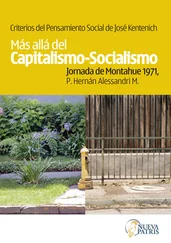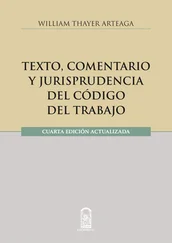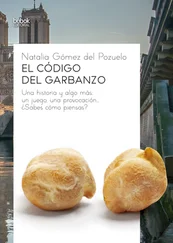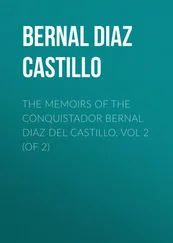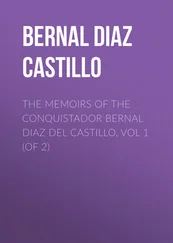El precedente histórico del dominio global por una o varias potencias es el imperio.[20] El imperio de la ley necesita menos tropas; en vez de ello, se apoya en la autoridad normativa de la ley y su grito de batalla más poderoso es: “Pero, es que es legal”. Los Estados que estos ciudadanos han constituido como “nosotros, el pueblo” ofrecen con presteza sus leyes a los tenedores de activos extranjeros y prestan sus cortes para hacer valer la legislación extranjera como si fuera oriunda del lugar, aun cuando eso les priva de ingresos fiscales o de la habilidad para implementar las políticas preferidas por sus propios ciudadanos.[21] Para los capitalistas globales, éste es el mejor de los mundos, porque pueden elegir las leyes que les sean más favorables sin tener que invertir demasiado en hacer política para torcer la ley a su favor.
Al igual que la mayoría de los imperios del pasado, el imperio de la ley es un mosaico hecho no con un solo marco legal global, sino con ciertas legislaciones domésticas vinculadas por reglas, incluyendo reglas sobre los conflictos legales que aseguran el reconocimiento y la aplicación de aquellas leyes domésticas en otros sitios, además de ciertos tratados internacionales.[22] La naturaleza descentralizada del derecho que se usa para codificar el capital global tiene muchas ventajas. Implica que el comercio y las finanzas globales pueden florecer sin un Estado o un derecho globales y permite que aquellos que saben cómo hacerlo elijan las reglas que más les convienen a ellos o a sus clientes. De esta forma el imperio de la ley corta el cordón umbilical entre el interés individual y las preocupaciones sociales. La decodificación legal del capital revela la mano invisible de Smith como sustituto de un código legal confiable —visible aun cuando en muchas ocasiones está oculto a la vista y con una estructura firmemente montada, de alcance global— que ya no sirve a su propósito. Las protecciones legales efectivas que hay en casi todas partes permiten al interés privado florecer sin necesidad de regresar a casa para beneficiarse de las instituciones locales. El capital codificado en leyes portátiles no tiene patria y pueden generarse y embolsarse ganancias en cualquier parte, soltando las pérdidas ahí donde caigan.
El enigma del capital
“ Capital” es un término que usamos constantemente, pero su significado sigue sin estar claro.[23] Pregúntesele a cualquier persona en la calle y probablemente equiparará el capital con el dinero, pero, como explicó Marx en el capítulo introductorio de El Capital, el dinero y el capital no son lo mismo.[24] Más bien, desde su punto de vista el capital es producido en un proceso que incluye el intercambio de bienes por dinero y la extracción de plusvalía del trabajo.
De hecho, el término capital se usaba desde tiempo antes de que Marx inmortalizara el concepto. El historiador social Fernand Braudel lo rastreó hasta el siglo xiii, cuando se usaba para denotar lo mismo un fondo de dinero, bienes o dinero que se rentaba por un interés,[25]al menos donde estaba permitido.[26] Las definiciones abundan inclusive hoy en día, como ha mostrado Geoffrey Hodgson en su cuidadoso repaso de la literatura al respecto.[27] Para algunos el capital es un objeto tangible, son “las cosas físicas”.[28] Aún ahora muchos economistas y contadores insisten en que el capital debe ser tangible, en que si no se lo puede tocar no es capital.[29] Para otros es uno de los dos factores de producción o apenas una variable contable.[30] Para los marxistas, por su parte, el capital está en el corazón de las tan cargadas relaciones sociales entre los trabajadores y los explotadores que son dueños de los medios de producción, lo que les da el poder de extraer plusvalía del trabajo. La historiografía del capitalismo tampoco ofrece mucha claridad. Algunos historiadores confinan la “era del capital” al periodo de gran industrialización. Otros, sin embargo, han llevado el concepto muy atrás en el tiempo, a los periodos del capitalismo agrario o comercial.[31] Nuestra propia era postindustrial ha sido llamada tanto era del capitalismo financiero como era del capitalismo global.
Lo que hace que los conceptos de capital y capitalismo sean tan confusos es que la apariencia externa del capital ha cambiado dramáticamente con el tiempo, como han cambiado las relaciones sociales que lo sostienen. En contraste con ese panorama podría inclusive cuestionarse si tiene sentido mezclar épocas históricas que difieren tan fundamentalmente la una de la otra bajo la rúbrica única de “ capitalismo”. En este libro asumiré la posición de que podemos hacerlo —de hecho, de que debemos hacerlo—, pero para justificar ese paso deberemos ir más a fondo y comprender cómo está construido el capital mismo.
De entrada, es clave recalcar que el capital no es una cosa y ni siquiera puede ubicársele en un periodo de tiempo específico, ni en un régimen político, ni como un solo conjunto de relaciones sociales antagónicas como las del proletariado y la burguesía.[32] Estas manifestaciones del capital y del capitalismo han cambiado dramáticamente, pero el código fuente del capital, mientras tanto, prácticamente no ha sufrido modificaciones. Muchos de los instrumentos legales que usamos aún hoy en día para codificar el capital fueron inventados por primera vez en tiempos del feudalismo, como observó Rudden en la cita presentada hace algunas líneas en este capítulo.
Marx ya había notado que los objetos ordinarios deben sufrir alguna transformación antes de poder cambiarse por dinero para detonar un proceso que genere ganancias. Llamó a ese proceso “cosificación”, un paso necesario pero, como veremos, no suficiente en la codificación del capital, y también reconoció la posibilidad de cosificar el trabajo. Karl Polanyi disentía de Marx sobre la clasificación de la tierra, el trabajo o el dinero como mercancías. Solamente los objetos “producidos para el mercado” califican como mercancías, sostenía él, y ninguno de esos activos lo son.[33] Polanyi tenía razón en que la mercantilización es obra del ser humano, pero erraba en la naturaleza de esta transformación por parte de los humanos: la clave no es el proceso de producción física, sino la codificación legal. Para la mercantilización en sí misma bastan dos de los atributos del código: la prioridad y la universalidad. Sin embargo, para lograr la mayor protección legal, la durabilidad o la convertibilidad deben añadirse a la mezcla. Resulta de ello que el capitalismo es mucho más que solamente el intercambio de bienes en una economía de mercado: es una economía de mercado en la que a algunos activos se les inyectan esteroides legales.[34]
Al contrario de lo que sostienen Polanyi y muchos economistas actuales, inclusive los seres humanos pueden ser codificados como capital. Esto va en contra de los postulados neoclásicos que describen la función de producción como la suma de capital (K) y trabajo (L), los dos factores de producción, que juntos producen bienes (Q).[35] Esta ecuación trata tanto a K como a L como cantidades, el precio de las cuáles es determinado por su escasez relativa. Hacerlo es ignorar el poder del código legal. De hecho, con un poco más de ingeniería legal L puede fácilmente convertirse en K. Muchos freelances, por ejemplo, han descubierto que pueden capitalizar su trabajo estableciendo una empresa, aportando a ella sus servicios en especie y sacando dividendos como accionistas de la empresa en lugar de cobrar un salario —por tanto, beneficiándose de una tasa fiscal menor—.[36] El único insumo en esa entidad es humano, pero con alguna codificación legal se lo ha transformado en capital. Definir el capital como algo no-humano entra también en conflicto con el ascenso de los derechos de propiedad sobre las ideas y sobre el know how, como las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas, llamados en general “derechos de propiedad intelectual”. ¿Qué son si no la codificación legal del ingenio humano?
Читать дальше