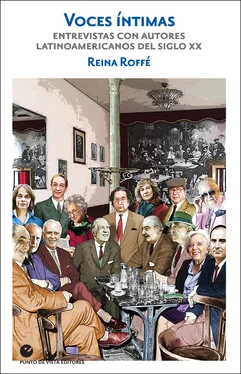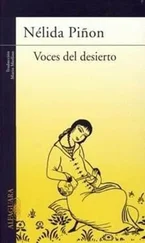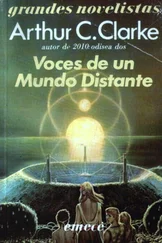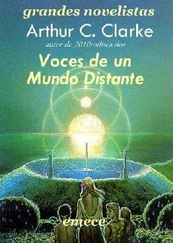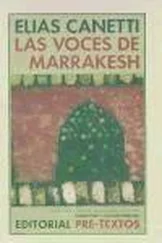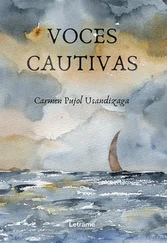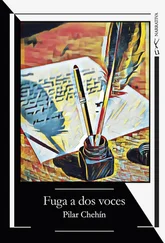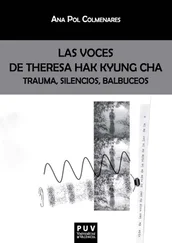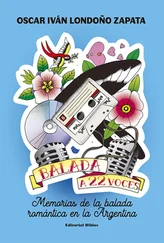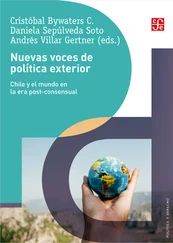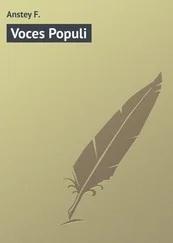¿Los escritores desarrollan las mismas ideas a lo largo de su obra y las que toman de otros autores?
Yo tengo muy pocas ideas, de modo que estoy siempre escribiendo el mismo poema con ligeras variaciones y con la esperanza de enmendarlo, de mejorarlo. Por otra parte, lo que uno lee es algo muy importante. Esto se nota mucho en la obra de Leopoldo Lugones; detrás de cada libro de Lugones hay un autor que es una especie de ángel tutelar. Detrás de Lunario sentimental está Julio Laforgue, detrás de toda su obra está Hugo, que para Lugones era uno de los grandes cuatro poetas. Lugones los enumera. Cronológicamente vendrían a ser: Homero, Dante, Hugo y Whitman. Pero se abstiene de Whitman cuando publica Lunario sentimental, porque creía que la rima es esencial y como Whitman es uno de los padres del verso libre, ya no era un poeta ejemplar para él.
Antes usted pensaba que Whitman era toda la poesía.
Sí, pero es un error suponer que alguien sea toda la poesía, siempre queda mal.
¿Qué me puede referir sobre el suicidio de Lugones?
Se cuenta que para darse valor pidió un vaso de whisky, que él no había bebido nunca. Después, tomó cianuro que había traído de Buenos Aires, porque se mató en una isla del Tigre. Parece que si uno toma cianuro, el dolor es terrible, pero si se toma con alcohol, es peor todavía. Sin embargo, su muerte fue rápida. Me dijeron que no tuvo tiempo de reponer el vaso de agua en la mesa.
Lugones fue muy famoso en su tiempo, ¿tanto como usted?
¡Mucho más!
¿Recuerda ese poema suyo, «La fama»?
Tiene una serie de circunstancias que son insignificantes y cuya suma no creo que diga que yo soy famoso.
Acaba de mencionar a los ángeles tutelares de Lugones. ¿Cuáles son los suyos?
Yo querría ser digno de Stevenson o de Chesterton, pero no sé si lo soy. En todo caso, los he leído con mucho placer, aunque mi escritura sea torpe. No sé si soy un buen escritor, pero un buen lector sí, lo cual es más importante. Soy un lector agradecido y ecléctico, un lector católico, digamos. He estudiado algunos idiomas tratando de conocer toda la literatura, lo cual es imposible. En fin, yo siento gratitud por tantos idiomas, por tantos autores, por tantos países. América ha sido muy generosa con el mundo, sobre todo New England. En New England, Poe, Melville, Thoreau, Emily Dickinson, Henry James...
En «La busca de Averroes», usted crea una atmósfera donde todo parece inalcanzable, inútil. Usted mismo dice que es el proceso de una derrota.
Ese es un tema bastante complejo. El tema de «La busca de Averroes» es este: si yo elijo a Averroes como protagonista de un cuento, ese Averroes no es realmente Averroes, soy yo. Por ejemplo, escribo un poema a Heráclito y digo: Heráclito no sabe griego. ¡Claro!, porque Heráclito no es realmente el Heráclito histórico, sino yo jugando a ser Heráclito. Por eso, voy evocando a Averroes y al final, al final del relato, comprendo que ese Averroes es simplemente una proyección mía; entonces hago que se mire en el espejo, se mira en el espejo y él no ve a nadie, porque yo no sé qué cara tenía Averroes, y así el cuento se diluye. Todo esto salió de la lectura de un libro de Ernest Renan sobre Averroes.
En «El milagro secreto» hay un relato dentro del relato.
Es el juego que encontramos en Las mil y una noches continuamente y que también empleó Cervantes. En la primera parte de El Quijote, está la novela de El curioso impertinente, por ejemplo; y el escenario en el escenario en la tragedia Hamlet.
En su cuento «El jardín de los senderos que se bifurcan», hay laberintos en el espacio y en el tiempo. ¿De dónde proviene su idea del laberinto?
Proviene de un grabado que había en un libro francés en el que se encontraban las siete maravillas del mundo y, entre ellas, estaba el laberinto, que era como una gran plaza de toros, pero muy alta. Se veía que era muy alta, porque había un pino que no llegaba a la altura del techo y había hendijas. Pensé, siendo chico, que si yo miraba bien podía ver al minotauro que estaba adentro. En realidad, jugué con esa idea y me gusta pensar ahora que juego con ella. La palabra es tan linda, laberinto.
En sus textos, la realidad se borra con la idea del infinito, pero a la vez usted crea una irrealidad, a mi parecer, que produce angustia.
Bueno, ojalá, usted está siendo muy generosa conmigo.
Esto aparece de manera muy clara en «La muerte y la brújula».
Sí, pero voy a tener que reescribir ese cuento, porque lo escribí de un modo muy torpe. Creo que debería señalar de forma más enfática que el detective sabe que van a matarlo, porque si no parece un tonto, mejor que sea un suicida. Además, como los dos personajes se parecen mucho, el criminal se llama Red Scharlach y el detective se llama Lönrot (rot es «rojo» en alemán), y razonan del mismo modo, sería mejor modificarle un poco el final, quitarle el elemento de sorpresa que puede haber. Claro, cuando yo escribí ese cuento lo escribí como un cuento policial, pero ahora creo que ese cuento puede tener algo distinto, puede ser una especie de metáfora del suicidio, es decir, que puede enriquecerse mediante cuatro o cinco líneas más. Para eso tendría que hacerme leer el cuento en voz alta, tendría que fijarme en los pasajes, pero soy tan haragán.
Bien puede tomarse como una metáfora del suicidio, porque el personaje va a buscar su muerte.
Pero creo que en el texto no se entiende bien eso o yo mismo no lo entendí. Aunque algo debí de haber entendido, ya que uno se llama Red Scharlach, scharlach es «escarlata» en alemán y red es «rojo»; y el otro es Erik, que hace pensar en Federico el Rojo, que descubrió América; luego Lönrot, rot es «rojo», es decir, yo los he visto como si fueran el mismo personaje. Sí, sería mejor que ese cuento fuera leído como un cuento fantástico o como una metáfora del suicidio, digamos.
¿Usted acostumbra a reescribir sus cuentos?
No lo he hecho hasta ahora; solo con los poemas. El gran poeta William Butler Yeats hacía lo mismo. Por eso, sus amigos le dijeron que no tenía derecho a modificar sus older poems, y él les respondió: «It is myself that I remake», es decir, al modificarlos yo mismo me estoy rehaciendo. Cuando escribo un cuento, es porque he recibido una suerte de revelación, digamos, y lo digo con toda humildad. Es decir, he entrevisto algo, generalmente el principio y el fin de la fábula y, luego, tengo que suplir lo que falta, lo que está entre el principio y el final. De modo que pienso reescribir «La muerte y la brújula» para quitarle todo elemento de sorpresa y para que el lector sienta que el detective es un voluntario suicida.
En cierta oportunidad, usted dijo que la literatura está hecha de artificios y conviene que el lector no los note.
Desde luego, si el lector nota un artificio, se perjudica el texto.
¿Cuáles son los artificios, los secretos, sus claves para escribir?
Yo no tengo ninguno. Creo que cada cuento impone su técnica. A mí se me ocurre algo de un modo vago y después voy averiguando si eso debo escribirlo en prosa o en verso, si conviene el verso libre o la forma del soneto. Todo me es revelado o yo lo busco, y no siempre lo encuentro. Creo que hay dos elementos en la creación literaria: uno, de carácter psicológico o mágico, puede ser la musa, el espíritu, podría ser lo que los psicólogos llaman la subconsciencia; y el otro es donde ya trabaja la inteligencia. Conviene usar de los dos. Poe creía que la poesía era una obra puramente intelectual, yo pienso que no. Se necesita, ante todo, emoción. Yo no concibo una sola página escrita sin emoción, sería un mero juego de palabras en el sentido más triste.
En el poema «La noche cíclica» usted parece descreer de toda filosofía.
Читать дальше