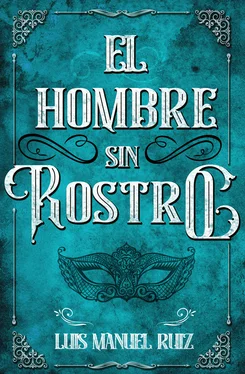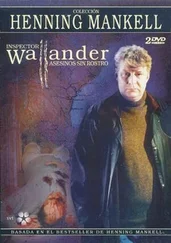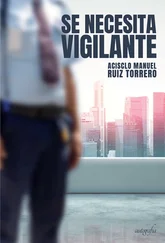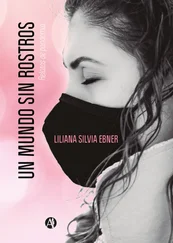Elías Arce adoptó tono de conspirador.
—¿Y si le dijera que se trata de un asesinato?
—¿Tan terrible como los del Sacamantecas de Las Ventas? —Era difícil determinar si en la voz de don Melquiades imperaba la rabia o el desánimo—. ¿Tan espantoso como los del envenenador del Canal? Mire usted, Arce, no quiero más quebraderos de cabeza… —Permaneció en silencio durante un instante en que pareció calcular algo: sin duda, el modo más sencillo de sacarse aquel peso de encima—. De acuerdo, usted gana. Dedíquese a su artículo, si quiere. Pero de momento será mejor mantener la primicia en secreto, no vayan a birlárnosla los de la competencia, así que nada de publicidad.
La alegría daba calambres a Elías Arce: se levantó espasmódicamente del sillón y sacudió las manos en el aire como si se hubiera arrimado a un poste de alta tensión. El futuro era una avenida despejada, surcada de edificios de lujo, que conducía a su consagración.
—Usted verá, don Melquiades —no reparó en el absurdo que acababa de proferir—, pero a mi entender lo de la publicidad sería un buen recurso. Yo había pensado en que podíamos titular el caso Muerte en el museo , y concluir cada entrega con un «continuará».
El hombrecito había vuelto a caer sobre los folios desparramados por su escritorio, entre los que parecía perseguir el rastro de una hormiga. Alzó un dedo.
—Dejémoslo estar —concluyó—. Tiene cuatro semanas, Arce, y hasta entonces no es necesario que me dé informes diarios de sus pesquisas: me bastará con cualquier sucinto telegrama cuando obtenga algo de valor. Y ahora, al trabajo. —Se volvió hacia la percha—. Eso va también por usted, ¿me oye, Montoya? De loción, nada, le digo.
El sol brillaba más radiante que nunca encima de los tejados cuando se subió al tranvía. Ni siquiera había reparado en la línea ni a dónde conducía, pero eso tampoco importaba. Su único destino era la gloria, y no pensaba apearse antes.
Quizá un observador externo habría radicado las verdaderas motivaciones del reportaje de Elías Arce en el despecho, en un complejo de inferioridad con ganas de sacudirse las solapas, pero lo único que él deseaba era demostrar a toda la redacción sus dotes ocultas, a esa misma redacción que se reía en voz baja o prorrumpía en susurros sospechosos cada vez que él se daba la vuelta. También necesitaba demostrarse a sí mismo que al mirarse al espejo estaba viendo un periodista de verdad, un purasangre de la pluma, y no una mera imitación ni un error administrativo, como pretendían sus compañeros. Bien es verdad que el modo en que había obtenido su puesto en la redacción no ofrecía muchos argumentos a su favor.
Después de su visita a casa de Homero Lobo, Elías Arce había regresado a su rutina de perro sin dueño. Día a día, desde que la cancela se elevaba sobre el portalón del edificio hasta que volvía a cerrarse con un estruendo de hierros cansados, ejercía de centinela frente al número 14 de la calle de Alcalá. El conserje le dedicaba miradas hurañas desde debajo de su bigote en forma de pincel, pero ni su hosquedad, ni el frío que le trepaba por debajo de los mitones, ni la fatiga que se acumulaba en sus rodillas como nieve cuajada le obligaban a desistir. Un día, sin previo aviso, Arce comprendió de pronto qué es lo que había esperado todo aquel tiempo. Rondaba el portal, bailando claqué sobre la acera para hacer entrar sus pies en calor, cuando oyó que un redactor bajaba del piso superior y hablaba con el conserje color cereza.
—Es necesario llevar estas instrucciones cuanto antes a nuestro corresponsal en las Cortes —dijo el redactor, esgrimiendo un folio—. Y esta tarjeta con la respuesta de don Melquiades es para la embajada de Portugal.
El conserje tomó aquellos papeles y los sostuvo torpemente, como si guardaran un objeto pesado en su interior.
—Usted verá, don Armando… —rezongó—. Frascuelo, nuestro recadero, está enfermo con gripe y de momento no tenemos sustituto para él… No sé si va a ser posible.
Una sonrisa por parte del redactor, que ya se marchaba, demostró cuánto valían las objeciones del conserje.
—Qué gracioso, Fabián. Pues vas a tener que pegarte tú la caminata y todo. Bueno, ánimo. Y date prisa, que es urgente.
Durante unos segundos, Fabián contempló lleno de furia aquellos papelotes y a punto estuvo de deshacerse de ellos en el cubo de la basura o de dárselos a una vendedora de castañas para que los convirtiera en cucuruchos. Él era conserje de El Planeta , con uniforme y mostrador, y no un vulgar correveidile, y por supuesto que no iba a rebajarse a recorrer medio Madrid para darle gusto a ningún señorito de la redacción. Eso era cosa de subalternos, de soldados rasos, de gente del montón: como aquel rapaz que jornada tras jornada esperaba a la salida de la redacción no se sabía muy bien qué.
—A ver, muchacho —voceó Fabián, desplegando los papeles en abanico sobre sus alamares—, ¿quieres ganarte limpiamente dos reales?
El sueldo era lo de menos, si es que podía llamarse sueldo a aquella miseria: Elías Arce aceptó la oferta con entusiasmo. Cuando regresó del Palacio de las Cortes y de la embajada de Portugal, tuvo que realizar nuevos viajes, trayendo o llevando valijas, a Zarzuela, al Ministerio de Estado, a oficinas privadas en Delicias y Moncloa, y todo a una velocidad que convertía sus pulmones en leña quemada y le desinflaba las piernas. Al final del día, de vuelta a la pensión, había obtenido la suma irrisoria de tres pesetas por atravesar Madrid en cuatro o cinco ocasiones de punta a cabo, pero no sentía desánimo porque también había logrado algo mucho más importante: por fin había puesto un pie en el umbral de El Planeta , y eso impediría que en adelante le dieran con la puerta en las narices.
Durante la siguiente semana se repitió el mismo maratón. Arce perdió las pocas carnes que le recubrían el esqueleto correteando por toda la capital, del Retiro al Manzanares, subiendo y bajando Recoletos y la Castellana, cubriendo los infinitos pasos, tropezones y paradas técnicas que mediaban de la Estación del Norte a la de Atocha. Aunque Frascuelo ya se había repuesto de su enfermedad y había vuelto al servicio, el periódico comprendió la conveniencia de mantener a dos recaderos en vez de a uno sobrecargado de trabajo y Arce pudo seguir errando felizmente por Madrid con sus carpetas bajo el brazo. Pero entonces tuvo que enfrentarse a un obstáculo no previsto hasta el momento, mucho mayor que el agotamiento del final de cada jornada o su ocasional ignorancia del callejero de la ciudad: la inquina del otro muchacho. Frascuelo le veía como un competidor que había estado a punto de arrebatarle el puesto y que podía dejarle en la calle a la menor oportunidad, así que se aplicó a las labores de sabotaje. Más de una vez Arce acabó en mitad de la calzada, con las rodilleras cubiertas de polvo y los documentos que transportaba en pos del viento, después de que un socavón en que no había reparado o el tobillo de algún desconocido le hicieran tropezar y caer. Afortunadamente para él, fue relevado de sus deberes antes de que aumentara el dramatismo de sus postillas y de que degeneraran en algún hueso roto.
—Quería hablar contigo, muchacho. Arce, ¿no te llamas así? —le dijo Fabián un día en que sorprendentemente acompañó sus palabras de una invitación a limonada en la cantina de enfrente—. Mira, chico, me caes bien. Será que hemos pasado tanto tiempo juntos a la puerta del edificio que entre nosotros ha nacido una especie de fraternidad, qué sé yo, llámalo como quieras: dos personas que pasan frío juntas ya son casi como de la familia. Bueno, te cuento. Un cuñado mío me ha buscado un empleo como conserje en el Hotel Ritz, en el Paseo del Prado. Un puestazo, como podrás imaginar, tendré una librea de cuatro cordones, no veas. ¿No te alegras por mí?
Читать дальше