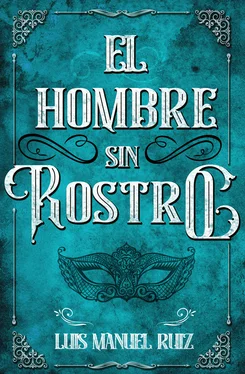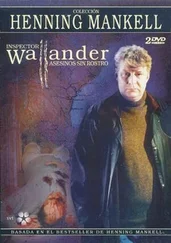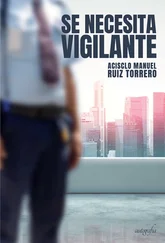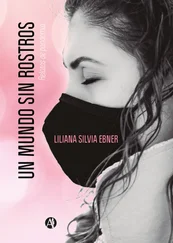—Mucho —dijo Elías.
—El caso es que mi puesto en El Planeta quedará desierto —dirigió a Arce una mirada de ternura, pero como era la primera vez que hacía aquello, él no comprendió muy bien y malinterpretó los nobles sentimientos del conserje: así era como miraban ciertos individuos dudosos de la calle Carretas a los muchachos que pasaban—. Y yo he propuesto a la dirección que tú podrías ser mi sustituto. ¿Qué te parece? Es solo un uniforme con alamares, pero si perseveras y lo mereces algún día llegarás a los cuatro cordones, igual que yo. De ti depende. No hace falta que me des las gracias.
Estaba más cerca de sus sueños, ya casi podía tocarlos con la mano. A veces, mientras se protegía del frío detrás del mostrador de recepción, elevaba la vista hacia el techo y seguía los sonidos de la planta de arriba, pasos apresurados, mesas que se arrastraban, imperativos a través de los rellanos, el continuo martilleo de las máquinas de escribir, y fantaseaba con verse ascendido a ese empíreo de manchas de tinta, secante y titulares a cuatro columnas con el mismo hormigueo con que otros imaginan ser recibidos en un hotel de lujo o en el paraíso, ese otro establecimiento de cinco estrellas. Lo cierto es que la promoción se produjo antes de lo que habría esperado.
Una mañana, uno de los redactores, un tipo con caspa y ojos amarillos que solía llevar las mangas por los codos, cayó sobre él con cara de pocos amigos.
—A ver —le abordó—. Dime una palabra de siete letras que sea sinónimo de estrecho, conflicto, apuro.
—¿Aprieto? —sugirió Arce casi sin pensar.
En los ojos amarillos hubo un destello de júbilo. Extrajo un papelote arrugado de alguna parte junto con una pluma y le comunicó:
—Has conseguido el puesto, muchacho. Has mostrado dotes inmejorables y el asiento es tuyo. Desde hoy, eres el nuevo redactor de crucigramas de El Planeta : firma ahí, en la esquina.
Para tamaño acontecimiento, Arce empleó su propia pluma, con la pinza en forma de rayo. También su rúbrica se asemejó a un rayo, por la euforia, y casi amenaza con salirse del contrato y agujerear el mostrador sobre el que se apoyaba.
—¿Qué sucedió con el redactor de crucigramas anterior? —quiso saber.
El otro ascendía victoriosamente las escaleras con el contrato en la mano.
—Nada, una fiebre cerebral sin importancia —dijo sin volver la cara—. El médico le ha concedido la baja definitiva y le ha ordenado quedarse en casa. Dice que oye palabras por todas partes y se dedica a rellenar con letras los azulejos del baño, pero pierde cuidado. Si uno es prudente con el uso del diccionario, no se llega a tales extremos.
Así que allí estaba, en lo más alto, donde siempre había anhelado. Le reservaron una mesita del tamaño de un taburete sobre la que reposaba un pliego de papel cuadriculado y un diccionario del grosor de una caja de sombreros; para arrimarse a escribir, debía arrastrar la silla en miniatura sobre la que sus posaderas hacían equilibrio y rebañar espacio con el codo, siempre con cuidado de no hacer caer el diccionario o de no clavarlo en las costillas de los redactores que entraban en la sala. Allí invirtió dieciséis meses en cálculos cabalísticos para que países sudamericanos, enfermedades exóticas, elementos químicos, nombres de ríos y pájaros entrevistos en los zoológicos cupieran en el minucioso ajedrez que el periódico publicaba cada día en la contraportada, junto con la previsión del tiempo y las efemérides, obituarios y natalicios. No tardó en comprender lo que le sucedió a su antecesor: la cabeza se le llenó de palabras, palabras y más palabras, las palabras hacían eco en las paredes de su cráneo, las palabras se deslizaban en sus pesadillas exigiéndole que midiese su longitud como el género de una mercería, las palabras se agazapaban para arrojarse sobre él desde cualquier rincón, desde los actos más triviales de su día a día; en tal estado, la locura casi era una salida apetecible. Llegó a desear poder pensar en abstracto, en ideas desnudas, sin esos esqueletos hechos de sílabas en los que se apoyan.
Y en el momento en que su cerebro se hallaba a punto de convertirse en una esponja seca, vino de nuevo la salvación. Un tranvía había atropellado al desdichado Paco Migas cuando regresaba de recoger información sobre un atentado anarquista en la calle de Toledo, y ahora no había nadie que pasara su crónica al papel. Méndez tenía prisa porque había quedado con una rubia para ver un nuevo vodevil en el teatro Apolo, Chaves el Garbanzo andaba medio con fiebre desde el mediodía y proclamó que no escribiría una coma más fuera de horario laboral, Sanjurjo hacía rato que se había marchado atraído por el olor a mosto de los garitos de la Puerta del Sol. De modo que Arce, maravillado por los tejemanejes de la providencia, tuvo que ocupar sin creérselo el asiento del pobre Migas y desenroscar la pluma de la pinza en forma de rayo. Es cierto que el artículo estaba tan mal escrito que a la mañana siguiente el mismísimo don Melquiades se vio obligado a rehacerlo, pero aquel era solo un primer paso y todas las niñas esconden granos en sus puestas de largo. De cualquier modo, Arce se hallaba ya en posesión de un escritorio de redactor y no iban a echarle así como así.
Aunque se rieran de él por lo bajo y murmuraran a sus espaldas. Que siguieran haciéndolo: no contarían con mucho tiempo más.
Había revivido todos aquellos sucesos casi sin darse cuenta, mientras el tranvía le conducía hacia el suroeste de la ciudad con un traqueteo de alcancía llena. Viajar en tranvía solía provocarle esas visiones, esos trances: su cuerpo parecía quedar vacío sobre el asiento y su mente comenzaba a alejarse de él, en busca de paisajes del pasado y personas que habían oficiado como figurantes en alguna esquina que desapareció. Sin saber por qué, de repente se encontró acordándose de la joven que había entrevisto en el museo, con su falda de pliegues de color trigo, el pelo corto y aquellos ojos profundos que le parecieron dos tinteros: Irene Fo, se llamaba, y para jugar trazó su nombre con el índice sobre el vaho de la ventanilla. Cuando le llegó el turno de descender, en el Hospital General, reparó en que había cometido una tontería y quiso enmendarla borrando el nombre: pero ya estaba abajo y el tranvía prosiguió su camino transportando aquella declaración de amor por todos los barrios de Madrid.
Según le informaron, el señor Justino Márquez había sido internado en la quinta planta, en una habitación doble. A pesar de lo avanzado de la hora, la floristería del pabellón militar todavía estaba abierta y Elías Arce aprovechó para elegir un ramo en que la modestia no estuviera reñida con el gusto. Con un puñado de caléndulas en la mano, ascendió los tres pisos tan rápidamente como el agotamiento de sus piernas se lo permitió. Al entrar en la habitación, se dirigió hacia el anciano que ocupaba la cama más alejada del ventanal y comenzó a estrujarlo entre sus brazos, emitiendo sonoras exclamaciones de regocijo.
—¡Querido tío! —clamaba, conteniéndose las lágrimas—. ¡Qué alegría de verle! Tiene usted buen aspecto, me parece. He venido a Madrid a resolver unos asuntos de la notaría y me ha parecido obligatorio hacerle una visita.
El anciano tenía algo que objetar: pero antes de que abriese ese agujero sin dientes que tenía en lugar de la boca, Arce le amordazó con el ramo de flores y le cruzó el termómetro en las encías, muy preocupado por su temperatura. Luego estuvo un rato sacudiéndole los hombros y cambiando los almohadones de posición hasta que la espalda del tío logró un acomodo más o menos aceptable. Por último, Arce arrastró el butacón de invitados para colocarlo al lado de la cama y se sentó con las piernas cruzadas. El anciano le contemplaba con ojos atónitos, unos ojos en que la incredulidad se teñía de esperanza: por un segundo, Arce temió que el pobre hombre estuviera tan solo que fuera a reconocerlo como su sobrino de verdad.
Читать дальше