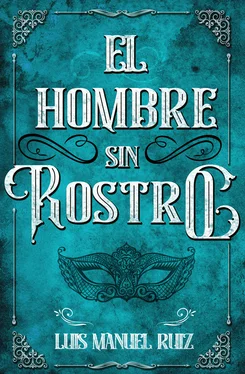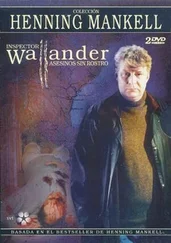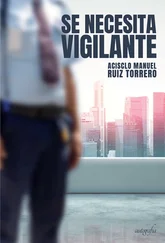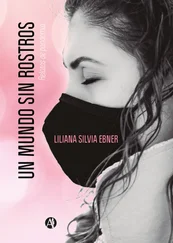Haciendo cálculos, Elías Arce trataba de encontrar un modo de aclarar todo aquel asunto para lograr sonsacarle un artículo vistoso, original, y que le granjease un ascenso en aquel remoto periódico en que llevaba contratado desde hacía un par de años, cuando le sobrecogió el silencio de la sala. Sus compañeros de la prensa, habitualmente tan poco respetuosos con los tímpanos ajenos, permanecían ahora perfectamente mudos, con la mirada fija en la zona de la pared que quedaba detrás del estrado y el hombre del manillar en el bigote. Escoltados por una pareja de policías, tres personajes habían hecho aparición en la sección de paleontología. La figura central, la que parecía más venerable, era un anciano que cargaba con una joroba que debía de pesarle mucho, y para trasladarla se ayudaba de un bastón de ébano; un bigote prusiano, del color de las alas de las palomas, le atravesaba de oreja a oreja el rostro, en el que brillaban las pupilas azules. La segunda figura correspondía a un ser enjuto y tétrico, abotonado hasta el cuello con una levita negra, que ofrecía al anciano dos manos como rastrillos para que se sostuviera. Y la tercera, ah, la tercera, Elías Arce tuvo que colocarse de puntillas para contemplar mejor la tercera figura y recoger meticulosamente en su memoria el vuelo de su falda y el cabello negro y corto que le decoraba la cabeza por debajo del sombrero. A partir de entonces le resultaría difícil describir con exactitud qué oscura amalgama de sentimientos y emociones había desatado la cara de aquella desconocida en su corazón: de pronto su circulación se hizo más apresurada en las venas, sintió que la saliva se le volvía un jarabe espeso y amargo, y creyó oír una lejana melodía fuera, tras las paredes, más allá del museo, de Madrid, de la península ibérica. En fin, quedó cautivado, y con el pulso del brazo convertido en un sonajero se dedicó a empujar al compañero que tenía más cerca para preguntarle, siempre mostrando la debida distancia profesional, quién era aquella chica, es decir, quiénes eran aquellas tres personas. Venían a reconocer el cadáver, eso resultaba obvio: el comisario Noreña saludó a la joven llevándose los dedos al ala del sombrero, tendió la mano al anciano y ordenó destapar el bulto del suelo. Cuando uno de los hombres vestidos con batas hizo correr la manta, el anciano asintió y cerró los ojos. A continuación, la comitiva se retiró, despacio, con una misteriosa dulzura, igual que había llegado. Y el silencio se fue tras ellos, dejando la sala de paleontología convertida otra vez en una casa de comidas al caer el mediodía.
—¿Que quiénes son? —respondió el bizco Simón Fuentes, de La voz de Castilla —. ¿No conoces al viejo? Es otro de los grandes científicos del país, idiota, el eximio Salomón Fo. Ella es su hija, Irene, una loca de atar, y el otro su criado, un vampiro que recogió en los Alpes. Al parecer, era muy amigo de Silva: es cierto que los dos son miembros de la Academia de Ciencias. ¿En serio no has oído hablar nunca de Fo? Sí, hombre, sí, ha hecho aportaciones al progreso de la humanidad mucho más sonadas que Edison, y además es español. En cierta ocasión ideó una máquina que podía hacerte soñar lo que tú desearas, y que había que colocar sobre la cabecera de la cama, como la figurita del Niño Jesús. Tuvo un gran éxito, imagínate. Lo malo es que el cacharro se estropeó y al final solo hacía soñar con una torre inmensa perdida en medio del desierto.
En el momento en que el hombre del bigote dio la reunión por concluida, el enjambre de periodistas se disgregó y la sala quedó desierta. Para que no restasen dudas sobre el final de la función, también los enfermeros se apresuraron a recoger los aparejos del escenario, retiraron el cuerpo en la camilla y tres operarios desmontaron el estrado. En cuanto al pterodáctilo, seguramente resultaba demasiado pesado para removerlo de su sueño y de momento se había decidido dejarlo varado en el suelo de mármol, con algunos de sus huesecillos rodando por los rincones. Como Elías Arce pudo comprobar con solo un vistazo, había estado asegurado a la bóveda del techo por un cable metálico que lo sujetaba a la altura de la tercera vértebra. En el techo, el cable se enroscaba a una roldana que servía para regular su altura y luego descendía hasta el muro derecho, donde un aro de bronce lo mantenía en tensión. Al pasar los dedos por el aro, Arce reparó en una sucesión de rayaduras y cortes, los mismos que suele causar una lima de herrería cuando frota la superficie de un barrote. Después de todo, tendría que encontrar un hueco para hablar detenidamente con aquel bedel enfermo.
De ocho letras, se dijo Elías Arce a la vez que embestía el gélido aire de marzo con su tupé pelirrojo y dejaba de lado la iglesia de la Purísima Concepción. Ocho letras: hipoteca, trampa tendida a los menores de veintiún años, pretexto para convertir la vida en su simulacro. En resumidas cuentas: porvenir. El porvenir era una cosa horrible, una zancadilla, un presidio enorme en el que su madre deseaba encerrarlo para impedirle volar por los caminos del mundo y llegar a convertirse en lo que siempre había deseado, un periodista. Odiaba el porvenir, o al menos en el sentido en que lo entendía mamá desde la mesa camilla de la salita, mientras volvía a enrollar el ovillo de lana que le servía para tejerle el enésimo jersey. Un jersey que tenía todas las trazas de una camisa de fuerza.
La calle Goya se extendía arriba y arriba, jalonada por abacerías, boticas y despachos de bebidas. De vez en cuando, un cosario avanzaba por el centro de la calzada con su carretón cargado de chatarras y trataba de convencer a cualquier viandante de las bondades del esqueleto oxidado de un paraguas. Ocho letras, y ni una más, eran suficientes para compendiar todos los desencantos y las amarguras que cabían en el porvenir, tal y como su familia lo había dibujado para él desde su remota casa de Sansueña: una carrera de Derecho que se alarga como una enfermedad infantil, plúmbeos manuales capaces de convertir el cerebro en piedra pómez, años de aprendizaje como pasante en cualquier bufete de abogados o en cualquier polvorienta oficina en que seguir el planeo de las moscas sobre el aire mientras un lecho negro se seca en los tinteros. Esa definición también le parecía bien, resultaba gráfica. Cinco letras: seguir el vuelo de las moscas mientras la tinta se seca en los tinteros. Porvenir. Le había quedado la costumbre algo irritante de buscarle la definición y las letras a todo después de dieciséis meses ejerciendo como redactor de crucigramas. Cuando alguien se impacientaba ante su rigor alfabético, solía replicar que el diccionario es el único sitio donde están todas las cosas, sin faltar. El universo es igual que el diccionario, pero patas arriba, sin ordenar. Para encontrar la felicidad en la enciclopedia, no hay más que consultar la secuencia de las letras; hacerlo en la realidad precisa de mayor paciencia.
Mamá quería hacer de él un flamante abogado, con cuello duro y un despacho con escritorio de caoba que moviera admirativamente el entrecejo de sus vecinas. Más o menos lo mismo que pretendía papá, aunque por fortuna un socorrido mal del riñón se lo había llevado hacía la friolera de casi diez años, cuando el pantalón de Elías aún no le cubría los tobillos, y él ya no constituía un incordio. Por supuesto que mamá no hubiera tolerado que se convirtiera en periodista. Las diez letras de periodista encerraban en su cerebro atestado de tapetes de hilo, rosarios y elencos de novios idóneos para su hermana Charo objetos mucho más turbios que aquellos que encantaban a Elías cuando pronunciaba la misma palabra. En el caso de mamá, la definición apropiada para aquellas diez letras habría sido: buscavidas, vagabundo, oficio peligroso al que se resignan gentes de baja extracción y mal vivir. Y por eso a Elías ni se le pasó por la cabeza anunciarle que se marchaba a Madrid a seguir los pasos del enorme Homero Lobo, su héroe de los rotativos; tuvo que camuflar ese acontecimiento tan largamente esperado debajo de un anodino puesto en la oficina de un notario muy bien relacionado, amigo de varios senadores y con mano en los ministerios. Aunque ese notario jamás hubiera visto su cara, por no decir su nombre, y a pesar de que pasaría una buena porción de tiempo antes de que tuviese ocasión de presenciar uno y otra.
Читать дальше