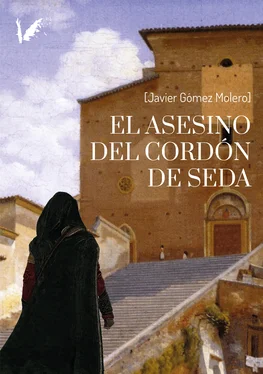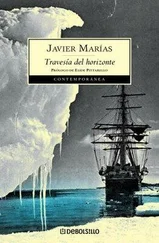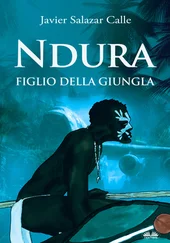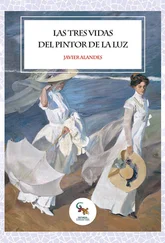En esta disyuntiva se hallaba, cuando su pie derecho, al avanzar, fue a tropezar con algo que por poco le hace trastabillarse y caer de bruces al suelo. Bajó la antorcha para averiguar de qué se trataba y al punto descubría que lo que había interceptado su paso era un cuerpo, que vestido con un hábito religioso estaba tendido bocabajo. Se agachó, le dio la vuelta, le limpió la tierra que le ocultaba la cara y constató que era la de un varón grueso, que en su momento habría sido bien parecido, y que tal vez fuera el monje sobre cuya desaparición alertó el otro monje que en Torre di Nona se esforzaba por sonsacar sus pecados a la bruja condenada a la hoguera.
Michelotto se hincó de hinojos y salmodió una plegaria. Sus ojos rastrearon los de Stéfano, que en cuclillas se daba golpes de pecho, lloraba y gritaba su arrepentimiento, por haber empujado por la grieta a aquel hombre cabal al que debía la vida.
—Merezco morir en la horca o en el fuego. Que Dios se apiade de mi alma.
Michelotto no se rebajó a efectuar comentario alguno ni a golpearlo hasta destrozarlo por completo o estrangularlo. Se limitó a despojarlo de la cuerda, atar con ella al monje que en vida tal vez hubiera lucido una tez sonrosada, y vocear a los dos guardias que tiraran con fuerza para arriba. Una vez lo hubieron izado y depositado en tierra firme, se repitió la maniobra, esta vez con Michelotto como protagonista del ascenso. No bien enfrentó sus ojos a los de los dos guardias y echó una última mirada al cadáver, los apremió a que fueran por cuantos materiales y aparejos estimasen precisos para taponar la grieta, por supuesto con Stéfano dentro, y trasladaran al monje al convento al que pertenecía. Hasta tanto el cierre del agujero no hubiera llegado a su término, no tenía intención de retirarse de allí. Había de estar seguro de que ningún otro desgraciado iba a caer por él.
9
Roma, finales de septiembre del año del Señor de 1493
Cena en la villa del banquero Ángelo Ruggieri, a la que asisten su protegida Alessandra y amigos de ambos
Desde que se hubo iniciado la cena, la orquesta no había dejado de tocar. Los sones del laúd, de la flauta, del arpa, del rabel y del violón, interpretados por profesionales venidos de Civitavecchia, a quienes habían instalado sobre la tarima del fondo de la estancia, tejían un espacio de intimidad, que animaba a hombres y mujeres a conversar en voz baja y compartir confidencias. Sentados a una mesa alargada, que arropaba un mantel de lino del color del marfil con escenas de la Odisea bordadas en oro y pedrería, habían degustado truchas con alcaparras de Egipto, melón con malvasía de Gandía, y lenguas de faisán, todo ello regado con los vinos más costosos de Grecia y Sicilia.
Y ahora, a los postres, entre bocado y bocado de dátiles, confituras y pasteles, observaban, sin ahorrar exclamaciones de admiración, cómo los platos de oro en los que les habían servido, después de ser retirados por los camareros con estudiada indiferencia, estaban siendo arrojados por las ventanas a las aguas del Tíber, que corría justo por debajo del salón que los acogía. Lo que escapaba a su conocimiento, sin embargo, era que antes de que fueran a caer a su sucia corriente y perderse para siempre, eran recogidos por unas redes disimuladas en el aire y cruzadas entre balcón y balcón.
Tal que obedeciesen a los dictados de la moda o se hubiesen puesto de acuerdo para que así fuese, los hombres coincidían en vestir jubones acolchados en tonos grises, por los que se entreveían camisas ligeramente más oscuras y calzas a rayas en tela de plata, en tanto las mujeres llevaban túnicas de seda con estampados de motivos florales, que sujetaban por debajo del pecho cordones de oro y nácar. Del cuello colgaban cajitas de plata agujereadas, que destilaban un perfume de esencia de flores y fruta.
—A su santidad se le podrán adjudicar infinidad de defectos, pero no el de la hipocresía. Dice las cosas a la cara, tal y como las siente, y actúa de frente —comentó Johann Burchard, el maestro de ceremonias del papa.
—En eso estamos en total sintonía —convino su excelencia el embajador de Génova, Francesco Marchesi, cuyos ojos saltones impedían valorar cualquier otro rasgo de su cara.
—Presumo que estáis pensando en la última resolución que ha tomado el santo padre —destacó el propietario de la fabulosa villa en la que se estaba celebrando la cena, el banquero Ángelo Ruggieri.
—Ni es el primer papa que ha actuado así ni va a ser el último —los ojos grandes y negros de Alessandra, la cortesana protegida del banquero, fueron ralentizándose en los de los demás invitados, a la espera de que alguno de ellos continuara tirando del hilo y avivara la conversación. Se había maquillado el rostro con albayalde y colorete, y las cejas las llevaba depiladas.
—Me he perdido. ¿De qué asunto estabais conversando? —se disculpó otra mujer, de pómulos alzados y cabello entreverado de hebras negras, cuyo color en exceso rubio pregonaba su exposición continuada al sol o el efecto de cortezas de árboles.
—A no ser que fuera de la concesión del capelo cardenalicio a su hijo César… —la última en intervenir fue otra mujer algo entrada en carnes y de ojos azules, cuyo cabello lo dividían dos bandas lisas separadas en medio de la frente, rodeado con una cinta de piedras preciosas.
Tanto ella como la del cabello falsamente rubio ejercían de cortesanas y habían sido invitadas por Alessandra para que equilibrasen las filas e hiciesen de pareja de Johann Burchard y de Francesco Marchesi.
—Primero lo hizo obispo, luego arzobispo y ahora cardenal. Y no tendrá más de dieciocho años. Pero después de todo no deja de ser su hijo. Más escandaloso valoro el nombramiento de Alejandro Farnese, de la misma edad de César, cuya única gracia estriba en ser hermano de Giulia, el último capricho del santo padre. Y no digamos el de un crío de quince, Hipólito de Este, por ser hijo del influyente Ércole de Ferrara —Alessandra estaba interesada en que los amigos de Ángelo se llevaran una buena impresión de los conocimientos que atesoraba concernientes al mundo de los cardenales.
—A tenor de estos nombramientos han arreciado las críticas a su santidad, a quien no parecen importarle gran cosa y las acepta como si formaran parte de su cargo. Varios cardenales de colmillo retorcido se le han revuelto a cara descubierta y, con más virulencia que otros, su enemigo del alma, Giuliano della Rovere —Johann Burchard se expresó con propiedad. Convivía a diario con el papa y los cardenales y de cada uno de ellos se había hecho una opinión.
—Y esa ojeriza de Della Rovere al santo padre, ¿a qué obedece? —la cortesana de cabellera falsamente rubia no iba a permanecer en silencio.
—¿A qué va a obedecer? Debes de ser la única persona de Roma que lo ignora, querida —Alessandra miró a su amiga con ojos de incredulidad—. Hace treinta años, cuando los dos eran cardenales, su santidad le birló a Della Rovere los favores de madonna Vannozza. Y una afrenta de esa naturaleza, amiga mía, un hombre jamás la olvida.
—Hace treinta años yo no había nacido —con su salida la falsa rubia provocó la hilaridad de los presentes.
Burchard no estaba por permitir que la cortesana rubia se quedara sin conocer otras razones que arrojaban luz acerca de la inquina del cardenal Della Rovere; él era un caballero, le encantaba quedar bien y tampoco revelaba un secreto si se lo aclaraba.
—Por supuesto, no seré yo quien reste credibilidad a las palabras de madonna Alessandra, en el sentido de que a partir del incidente al que ella ha hecho referencia se produjeron los primeros desencuentros entre ambos. Pero al desengaño amoroso hay que agregar otros motivos. De continuo, a Della Rovere le ha irritado su don de gentes, sus ansias de vivir, su capacidad para desenvolverse en cualquier ambiente, su afabilidad para tratar a todo tipo de personas, cualidades que él está lejos de reunir. Y de un tiempo a esta parte se le abren las carnes, porque el cardenal Borgia haya acabado por ocupar la silla de Pedro. Y es que Della Rovere se creía con más méritos para ello. De hecho, en el primer consistorio que se celebró después de la elección, se enzarzó con él y le echó en cara que había poco menos que comprado el cargo.
Читать дальше