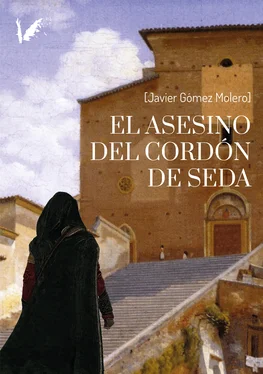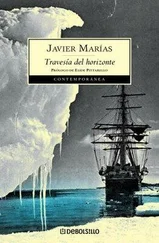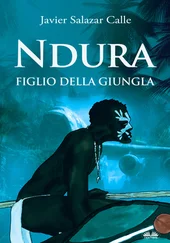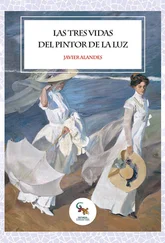—De haber estado aquí mi hija Margherita, que como bien conoce madonna Alessandra, profesa un franco cariño a Lucrecia, os aseguro que habría discrepado de vuestro parecer. No sé si influida por la boda de su amiga, me ha hecho prometer que no voy a obligarla a casarse con alguien de quien no esté enamorada —objetó Ángelo.
—En cuanto se haga mayor, pensará de otra manera — contraatacó Marchesi.
—Sea como sea, mi admirado embajador, recemos al Altísimo para que derrame una lluvia de dones sobre los contrayentes y a no mucho tardar proporcione un nieto sano y fuerte a su santidad — echó el cierre a la noche Ángelo Ruggieri, el propietario de la mansión en que habían cenado.
10
Roma, mediados de febrero del año del Señor de 1494
Michelotto y el recién nombrado cardenal César Borgia visitan al judío Elías
El tintineo de una campanilla, que por momentos se apreciaba más nítido, hizo que a los dos hombres les aguijoneara la curiosidad por informarse de lo que estaba ocurriendo a pocos pasos de ellos. En razón de los comentarios que vertían los individuos que se apresuraban calle arriba y pasaban por delante con el rostro desencajado, en un abrir y cerrar de ojos averiguaron que la hacía sonar un leproso, con la intención de que los viandantes pusiesen tierra de por medio y no acabasen contagiados a su paso. Detuvieron su caminar, apoyaron la espalda en la pared y, no bien hubieron advertido, en medio de la calle desierta, la presencia del hombre que, encorvado, entre harapos y vendas, hacía el amago de darse la vuelta para evitar que corrieran peligro, se le acercaron, le brindaron una mirada de conmiseración y se santiguaron. El más alto de los dos extrajo de la bolsa de cuero que pendía del cinturón unas cuantas monedas y se las depositó en la mano.
Con un «que Dios Misericordioso os lo recompense» del leproso revoloteando en sus oídos, reiniciaron la marcha por aquel dédalo de callejuelas que se extendía en derredor de Campo dei Fiori, donde se asentaban infinidad de talleres que llevaban ya unas horas a pleno rendimiento y, luego de dejar atrás el barrio de los copistas, de los libreros y de los miniaturistas, en los que no resistieron la tentación de manosear sus recientes creaciones, abordaron sin más incidentes la calle de los perfumes. El viejo estaba fuera del mostrador, frente a una dama de aire aniñado y distinguido que, empinada sobre la punta de unos botines de fina piel, curioseaba uno de los frascos de vidrio que se desbordaban de los anaqueles. Destapándolo se lo acercó a la nariz, entornó los ojos e inspiró en profundidad, para seguidamente interesarse por la composición de su fórmula. La aclaración del viejo debió de dejarla complacida, ya que al poco extraía de su bolso de mano unas monedas, las dejaba sobre el mostrador y escoltada por una criada cruzaba el umbral de la puerta.
Fue el más bajo de los dos el que se chocó de frente con ella, el que tuvo que sujetarla por el talle para que no acabase por los suelos y el que se deshizo en mil disculpas por su torpeza. El rubor se le extendió por el rostro, la vista se le nubló y la perfumería empezó a darle vueltas, mientras el alto prorrumpía en una carcajada, al percatarse del embarazo de su amigo.
—La próxima vez mirad por donde andáis —la dama, al sonreír, dejó al descubierto unos dientes de niña y sus ojos de un tono ambarino examinaron de arriba abajo al hombre con el que se había tropezado.
Una vez la dama hubo desaparecido de su vista, el visitante más bajo, que parecía haberse ya repuesto de la impresión sufrida, avanzó unos pasos y se fundió en un abrazo con el viejo, que combatía el frío con una zamarra de piel de conejo y gruesas medias de lana.
—Elías, vas a gozar del honor de conocer a su eminencia el cardenal César Borgia —la mano derecha de Michelotto se orilló hacia la esbelta figura del hombre que lo acompañaba, quien, vestido con un jubón de brocado, un manto bordado de oro macizo y un calzón de tela de plata, habría pasado por un rico comerciante veneciano.
—Eminencia, sed bienvenido a mi modesto negocio y consideraos como en vuestra casa —Elías ensayó una torpe reverencia y le besó la mano.
—Michelotto me ha ponderado sobremanera vuestras cualidades —los ojos negros y profundos de su eminencia dieron un repaso a la ajada estampa de Elías, a quien así por encima calculó unos sesenta años.
Dejando al judío con la palabra en la boca, el cardenal le dio la espalda y se puso a husmear por entre los anaqueles, a coger y soltar frascos de vidrio y de cuarzo, que guardaban esencias de transparentes colores. Se volvió de nuevo y le preguntó:
—¿Qué se ha llevado la dama que ha causado una impresión tan profunda a nuestro común amigo Michelotto? ¿Tenéis idea de quién puede ser? Su cara no me resulta del todo desconocida, y esos ojos, ¿dónde he visto yo antes esos ojos?
—Un extracto de vainilla procedente del Nuevo Mundo, eminencia. Otros días se lo ha llevado de cacao. La dama, cuya identidad ignoro, hace gala de un gusto refinado a la hora de escoger su perfume. Lo corriente es pedir extractos de lavanda, de jazmín, de nardo, de alhucema, así como de sándalo, de almizcle o de ámbar, de precios más asequibles. A veces, en su lugar manda a la criada a por mixturas de miel con limón para suavizar las manos o de carbón de madera y hojas de salvia para el cuidado de los dientes.
—Es de esas mujeres que, de entrada, dan la impresión de no tener necesidad de ningún perfume para oler bien —definitivamente Michelotto parecía haber caído en las redes de la mujer objeto de la conversación.
— E’ una signorina molto bella —chapurreó en un precario italiano Elías—. Ojalá todas fueran iguales. Que de vez en cuando entran algunas que no huelen mejor que los carneros. Antes que bañarse con agua y jabón, confían su higiene a una mixtura de aceite de naranjo, de algalia, de ámbar y de almizcle con la que se untan el cuerpo entero, o recurren a métodos tan estrafalarios como ponerse en las axilas y en los muslos esponjas regadas de perfume.
—¿Cómo os va en Roma? —inquirió su eminencia el cardenal Borgia.
—No me puedo quejar, eminencia. Cuando los reyes de Castilla y Aragón ordenaron la salida de los judíos, me vi perdido. A no pocos conocidos míos de Valencia no les importó abjurar de la fe inculcada por nuestros mayores y hacerse cristianos. Yo fui de los que perseveraron y prefirieron abandonar el lugar donde habían nacido, antes que renunciar a sus creencias. Malvendí lo poco que tenía, pedí prestado para costearme el viaje y a mi llegada a Roma vine a dar con Michelotto, a quien conocía desde que era un niño allá en Valencia. Él me socorrió, a él debo mi bienestar.
Michelotto dibujó un mohín que venía a traslucir que se había ceñido a hacer lo que cualquier otro en su lugar habría hecho. Y que de haber sucedido al revés, Elías se habría desvivido por él.
—Huelga decir, eminencia, que de no haber sido por la generosa política de su santidad Alejandro VI, Roma no me habría acogido e igual seguía dando tumbos de aquí para allá. Él resistió las presiones del embajador que los reyes de Castilla y Aragón despacharon para que se opusiera a darnos cobijo y tuvo que padecer en carne propia los ataques de destacados miembros de la nobleza romana, que tampoco se revelaban proclives a tan desprendido gesto. Ni mis hermanos ni yo echamos en el olvido el día en que vuestro padre fue coronado y al ir nuestro patriarca a rendirle homenaje y entregarle el libro de nuestras leyes, no lo arrojó al suelo, como en un signo de desprecio habían hecho pontífices anteriores. Su santidad se lo devolvió y le reconoció que admiraba y respetaba nuestra ley, pues fue dada por Dios por medio de Moisés, si bien se mostró renuente a la interpretación que de la misma nosotros hacemos, ya que, a su entender, el Redentor, que seguimos esperando, hace tiempo que ha venido —el astuto judío se cuidó de no importunar a su eminencia, con la queja de que el padre santo, a cambio de haberlos acogido, los había gravado con abusivos impuestos y los había poco menos que relegado a un rincón de la ciudad.
Читать дальше