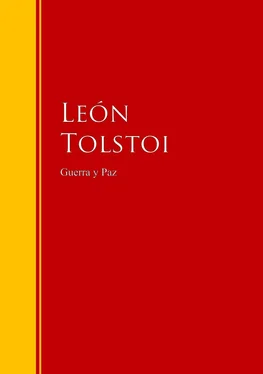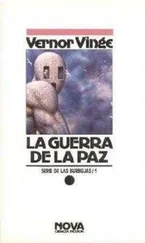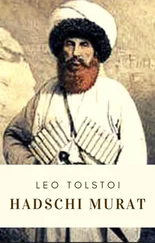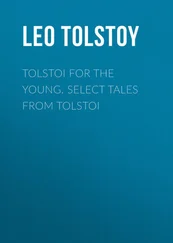Berg esbozó una sonrisa de felicidad. El Conde, y tras él los invitados, se dirigían a la sala.
Pedro había llegado un momento antes de comer y se había sentado en medio de la sala, en la primera silla que encontró. Sin darse cuenta, cerraba el paso a los demás. La Condesa quería hacerle hablar, pero él, ingenuamente, miraba en torno suyo a través de los lentes, como si buscase a alguien, respondiendo con monosílabos a todas las preguntas de la Condesa. Estorbaba, y era el único que no se daba cuenta. La mayoría de los invitados, que conocían la anécdota del oso, contemplaban a aquel muchacho dulce, alto y fornido, y se extrañaban de encontrarlo tan pesado y molesto para ser el autor de una broma como aquélla.
– ¿Hace poco que ha llegado usted? – le preguntó la Condesa.
– Sí, señora – respondió, mirando en torno suyo.
– ¿No ha visto todavía a mi marido?
– No, señora – y sonrió estúpidamente.
– Creo que no hace mucho se encontraba usted en París. ¿No es cierto? Debe de ser muy interesante.
La Condesa miró a Ana Mikhailovna, que comprendió se le pedía entretuviese a aquel joven, y ésta, sentándose a su lado, comenzó a hablarle de su padre. Pero, lo mismo que a la Condesa, no se le respondió sino con monosílabos. Los convidados hablaban entre sí: «Los Razomovski… Ha sido delicioso… ¡Oh, es usted muy amable…! La condesa Apraksin…», oíase por doquier. La Condesa se levantó y se acercó a la puerta
– María Dimitrievna – dijo desde allí.
– La misma – respondió una recia voz femenina, e inmediatamente María Dimitrievna entró en la sala.
Todas las jóvenes, e incluso las damas, exceptuando a las más viejas, se levantaron.
María Dimitrievna se detuvo en el umbral de la puerta, levantó la cincuentenaria cabeza, adornada con bucles grises, y contempló a los invitados. Después, inclinándose, comenzó a arreglarse lentamente las amplias mangas del vestido. María Dimitrievna hablaba siempre en ruso.
– Mis más cordiales felicitaciones a la querida amiga a quien homenajeamos y a sus hijos-dijo con su voz fuerte, grave, que ahogaba todos los demás sonidos -Viejo pecador – dijo al Conde, que le besaba la mano -, me parece que te fatigas en Moscú, donde no hay cacerías que celebrar. Pero ¡qué le vamos a hacer! Cuando estos pájaros crecen – dijo señalando a las chicas -, tanto si quieres como no, has de buscarles prometido. Y bien, querido cosaco – María Dimitrievna siempre llamaba así a Natacha; y al decirlo acariciaba la mano de la joven, que se había acercado alegremente y sin miedo -. Ya sé que eres un duendecillo, pero me gustas.
Sacó de su enorme bolsillo unos pendientes en forma de pera, se los dio a Natacha, que enrojeció de gozo, y, volviéndose, se dirigió inmediatamente a Pedro.
–¡Eh!, ven aquí, querido – dijo con una voz que se esforzaba en ser dulce y amable -, ven aquí. – Y con severa actitud se recogió un poco más las mangas.
Pedro fue hacia ella, mirándola con inocencia a través de los lentes.
–Acércate, hombre, acércate. Incluso a tu propio padre, cuando era poderoso, era yo quien le decía las verdades. Y Dios me pide que te las diga a ti.
Calló. Todos callaron, esperando lo que iba a suceder, porque comprendían que aquello no era nada más que la introducción.
– He aquí un valiente muchacho. No hay nada que decir de él. El padre agonizando y él divirtiéndose. Ata a un policía a la espalda de un oso. Una vergüenza, amigo mío, una vergüenza. Era preferible ir a la guerra. – Se volvió y dio la mano al Conde, que no sabía que hacer para aguantar la risa -. Me parece que ya debe de ser hora de sentarnos a la mesa.
Ella y el Conde pasaron delante, seguidos de la Condesa, a la que daba el brazo un coronel de húsares, un hombre muy útil, a cuyo regimiento había de incorporarse Nicolás. Chinchin daba el brazo a Ana Mikhailovna, Berg a Vera y Nicolás a la sonriente Julia Kuraguin. Tras ellos siguieron los restantes grupos, que se diseminaron por el comedor, y por último, separados, los chicos, las institutrices y los preceptores. Comenzaron a moverse los criados; se sintió ruido de sillas y en la galería superior comenzó a sonar la música, a cuyos acordes se sentaron los invitados. Con el sonido de la música se mezcló el de los cuchillos y los tenedores, el murmullo de las conversaciones de los invitados y el rumor de los pasos discretos de la servidumbre. La Condesa se sentaba a uno de los extremos de la mesa. Tenía a su derecha a María Dimitrievna y a su izquierda a Ana Mikhailovna y a las demás invitadas. En el otro extremo, el Conde había sentado a su izquierda al coronel de húsares y a su derecha a Chinchin y al resto de los invitados. A un lado de la larga mesa se habían acomodado los jóvenes de más edad: Vera, al lado de Berg, y Pedro, al de Boris. En el otro lado, los niños, las institutrices y los preceptores. El Conde, por detrás de la cristalería y de los fruteros, miraba a su mujer y su cofia de cintas azules. Atentamente, servía el vino a los invitados, sin olvidarse de sí misma. La Condesa, por su parte, sin descuidar los deberes de ama de casa, dirigió, tras las piñas de América, una digna mirada a su marido, al despejado cráneo y a su encendido rostro, y le pareció que todavía éste contrastaba más con sus cabellos grises. Por el lado de las mujeres, la conversación era regular, y por el lado de los hombres oíanse voces cada vez más altas, sobre todo la del coronel de húsares, que, gracias a lo que había comido y bebido, enrojecía de tal modo que el Conde lo ponía de ejemplo a los demás. Berg, con una tierna sonrisa, decía a Vera que el amor no es un sentimiento terrestre, sino celestial. Boris enumeraba a su nuevo amigo Pedro los invitados que se hallaban en torno a la mesa, y cambiaba miradas con Natacha, sentada ante él. Pedro hablaba poco; contemplaba las caras nuevas y comía mucho. Después de los dos primeros platos, entre los cuales eligió la sopa de tortuga y los pasteles de perdiz, no pasó por alto ni un solo manjar, ni uno solo de los vinos que el maitre le servía con las botellas envueltas en una servilleta y que misteriosamente, tras el hombro del invitado, decía: «Madera seco», o «Hungría», o «Vino del Rin». Cogió la primera de las cuatro copas de cristal colocadas ante cada cubierto, que tenía grabado el escudo del Conde, bebió con fruición y después miró a los demás con creciente satisfacción. Natacha, sentada ante él, miraba a Boris de la forma en que las muchachas de trece años miran al joven a quien han besado por primera vez y de quien están enamoradas. A veces dirigía esta misma mirada a Pedro, quien, ante esta chiquilla turbulenta y vivaz, sin saber por qué, sintió ganas de reír.
Nicolás estaba sentado lejos de Sonia, al lado de Julia Kuraguin, y también, con su involuntaria sonrisa, le decía algo. Sonia se esforzaba en sonreír, pero la devoraban los celos. Tan pronto palidecía como se ponía encarnada como la grana, y poniendo en acción todos sus sentidos procuraba escuchar lo que se decían Nicolás y Julia.
La servidumbre preparaba las mesas de juego. Se organizaron las partidas de boston y los invitados se diseminaron por los dos salones, el invernadero y la biblioteca.
El Conde, con la baraja en la mano, apenas podía sostenerse, porque tenía la costumbre de dormir la siesta, y sonreía a todo. Los jóvenes, conducidos por la Condesa, se agruparon en torno al clavecín y el arpa. Julia, accediendo a la petición general, comenzó el concierto con una variación de arpa, y al terminar, con las demás muchachas, pidió a Natacha y a Nicolás, cuyo talento musical era muy conocido, cantasen algo. Natacha, que se hacía rogar como si fuera una persona mayor, sentíase muy orgullosa de ello, pero también un poco cohibida.
Читать дальше