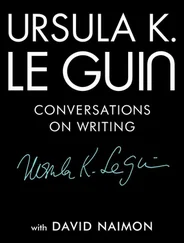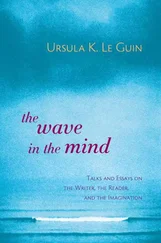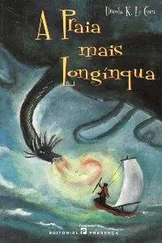Ursula K. Le Guin
El ojo de la garza
Con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada sobre las manos, Lev estaba sentado bajo el sol, en el centro de un círculo de árboles.
Un ser menudo permanecía agazapado en las tibias y poco profundas palmas ahuecadas de sus manos. Lev no lo sujetaba: el ser había decidido o consentido estar ahí. Semejaba un sapo diminuto y alado. Las alas, plegadas hasta formar un pico por encima de su lomo, eran pardas con rayas oscuras y su cuerpo tenía el color de las sombras. Tres ojos dorados como grandes cabezas de alfileres adornaban su testa, uno a cada lado y el tercero en mitad del cráneo. Este ojo central que miraba hacia arriba vigilaba a Lev, que parpadeó. El ser se demudó. Por debajo de sus alas plegadas surgieron frondas rosáceas y cenicientas. Durante unos segundos pareció convertirse en una bola plumosa, difícil de distinguir con claridad, pues las frondas o plumas temblaban constantemente y desdibujaban sus contornos. El manchón se esfumó gradualmente. El sapo con alas seguía aposentado en el mismo sitio, pero ahora era de color azul claro. Se frotó el ojo izquierdo con la más trasera de sus patas siniestras. Lev esbozó una sonrisa. Sapo, alas, ojos y patas se desvanecieron. En la palma de la mano de Lev se agazapaba una figura plana semejante a una mariposa nocturna, casi invisible porque, salvo algunos puntos oscuros, tenía el mismo color y textura que su piel. Lev continuó inmóvil. El sapo azul y alado reapareció lentamente, vigilándolo con un ojo dorado. Atravesó la palma de su mano y subió por la curvatura de sus dedos. Delicadas y precisas, las seis patas diminutas y tibias apretaban y aflojaban. El ser hizo un paréntesis en las yemas de los dedos de Lev y ladeó la cabeza para observarlo con el ojo derecho, mientras con el izquierdo y el central escudriñaba el cielo. Adquirió forma de flecha, extendió un par de alas posteriores translúcidas que medían dos veces el largo de su cuerpo y emprendió un vuelo amplio y relajado hacia una ladera soleada que se extendía más allá del círculo de árboles.
—Lev, ¿me oyes?
—Estaba entretenido con un no-sé-qué. —Se incorporó y se reunió con Andre al otro lado del círculo de árboles.
—Martin cree que esta noche podríamos llegar a casa.
—Ojalá esté en lo cierto —replicó Lev.
Recogió su mochila y se puso al final de la hilera de siete hombres. Partieron en fila india y no hablaron, salvo cuando alguien situado más abajo gritaba para señalar al guía un camino que podía resultar menos difícil o cuando el segundo de la fila, que portaba la brújula, decía al guía que torciera a derecha o a izquierda. Se dirigían hacia el sudoeste. Aunque la marcha era apacible, no había senderos ni indicaciones. Los árboles del bosque crecían en círculo: de veinte a sesenta ejemplares formaban un anillo alrededor de un espacio central despejado. En los valles que surcaban las colinas, la vegetación de los círculos era tan densa, con los árboles a menudo entrelazados, que para avanzar los viajeros se veían obligados a abrirse paso en la maleza, entre troncos oscuros y tupidos, a atravesar sin dificultad la hierba mullida del círculo iluminado por el sol y una vez más las sombras, el follaje, las ramas y los troncos apretados. En las laderas los círculos aparecían más espaciados y por momentos surgía una extensa panorámica de valles sinuosos, interminablemente salpicados de los apacibles e irregulares círculos rojos de los árboles.
A medida que caía la tarde, la neblina empañaba el sol. Hacia el oeste las nubes se espesaron. Caía una lluvia fina y ligera. El tiempo era benigno, sin viento. Los torsos desnudos de los viajeros brillaban como si estuvieran aceitados. Las gotas de lluvia pendían de sus cabellos. Siguieron avanzando, dirigiéndose tenazmente hacia el sudoeste. La luz se tornó más gris. El aire pendía, brumoso y oscuro, en los valles y en los círculos arbóreos.
El guía Martin coronó una elevación prolongada y pedregosa, se volvió y los llamó. Ascendieron uno tras otro y se reunieron con él en la cresta de la loma. A los pies del cerro un río ancho brillaba incoloro entre las oscuras orillas.
Grapa, el mayor, fue el último en llegar a la cima y se detuvo a contemplar el río con cara de profunda satisfacción.
—Hola —murmuró como si se dirigiera a un amigo.
—¿Qué dirección deberíamos tomar para llegar a las canoas? —preguntó el muchacho de la brújula.
—Aguas arriba —respondió Martin, titubeante.
—Aguas abajo —propuso Lev—. ¿Aquello que se ve al oeste no es el punto más elevado de la loma?
Parlamentaron unos instantes y decidieron dirigirse río abajo. Antes de reanudar la marcha, permanecieron un rato silenciosos en la cresta de la loma, desde la que disfrutaban de una panorámica del mundo más amplia que la que habían visto en muchas jornadas. Al otro lado del río la arboleda se extendía hacia el sur en interminables vericuetos formados por los anillos entrelazados bajo las nubes estáticas. Hacia el este, río arriba, el terreno se elevaba abruptamente; hacia el oeste, las aguas caracoleaban en superficies grises entre las colinas más bajas. En los tramos en que no se divisaba, un brillo tenue cubría el río, un atisbo de sol en alta mar. Hacia el norte, a espaldas de los viajeros, las estribaciones arboladas, los días y los kilómetros de su travesía se ensombrecían en medio de la lluvia y la noche. En ese inconmensurable y sereno paisaje de colinas, bosque y río, no se percibía el menor hilillo de humo, ni casas ni caminos.
Torcieron hacia el oeste siguiendo la cresta de la loma. Aproximadamente un kilómetro más adelante Bienvenido, el chico que ahora iba a la vanguardia, lanzó un grito y señaló dos astillas negras en la curva de una playa de guijarros: los botes que habían varado muchas semanas atrás.
Descendieron hasta la cala deslizándose y gateando por la pronunciada loma. Aunque la lluvia había cesado, junto al río todo parecía más oscuro y frío.
—Pronto caerá la noche. ¿Acampamos? —preguntó Grapa con tono vacilante.
Contemplaron la masa gris del río serpenteante, cubierta por el cielo plomizo.
—Habrá más luz en el agua —dijo Andre y sacó los zaguales de debajo de una de las canoas varadas boca abajo.
Una familia de murciélagos con saco abdominal había anidado entre los zaguales. Las crías apenas desarrolladas daban saltitos, correteaban por la playa y chillaban taciturnas, mientras los exasperados padres se lanzaban tras ellas en picado. Los hombres rieron y cargaron a hombros las canoas ligeras.
Las botaron y partieron en las embarcaciones con capacidad para cuatro personas. Cada vez que se elevaban, los zaguales reflejaban la luz fuerte y clara de poniente. En medio del río el cielo parecía más claro y más alto, y ambas márgenes daban la impresión de ser bajas y negras.
Oh, cuando arribemos,
oh, cuando arribemos a Lisboa,
las blancas naves estarán esperando,
oh, cuando arribemos…
Uno de los tripulantes de la primera canoa entonó la canción y dos o tres voces de la segunda hicieron el coro. En torno al cántico suave y breve se extendía el silencio de la inmensidad, lo mismo que por debajo y por encima, por delante y por detrás.
Las orillas se tornaron más bajas, más distantes, más inciertas. Ahora navegaban por un mudo torrente gris de ochocientos metros de ancho. El cielo ennegrecía cada vez que lo miraban. A lo lejos, al sur, brilló un punto de luz remoto pero claro, rompiendo la añosa oscuridad.
En las aldeas nadie estaba despierto. Se acercaron a través de los arrozales, guiados por los faroles oscilantes. En el aire se percibía el denso aroma del humo de turba. Silenciosos como la lluvia, avanzaron calle arriba, entre las pequeñas casas dormidas, hasta que Bienvenido gritó:
Читать дальше