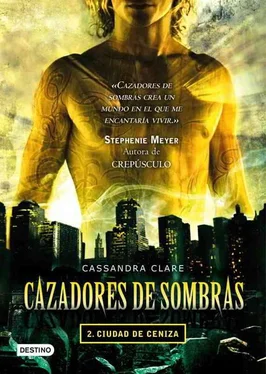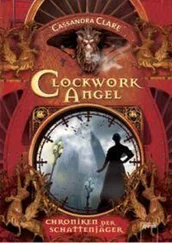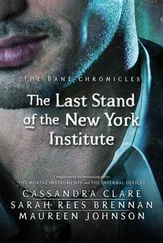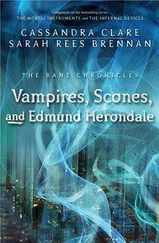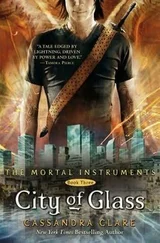Los ojos de Raphael centellearon.
—No será agradable.
—Nada lo es jamás. —Clary alzó con firmeza la mandíbula—. Pongámonos en marcha. Sólo nos quedan unas pocas horas antes de que amanezca.
El cementerio estaba en las afueras de Queens, donde los edificios de apartamentos daban paso a hileras de homogéneas casas victorianas pintadas con los colores de las galletas de jengibre: rosa, blanco y azul. Las calles eran amplias y desiertas en su mayor parte, la avenida que conducía al cementerio sin más alumbrado que una solitaria farola. Les llevó un cierto tiempo conseguir abrirse paso con sus estelas a través de las verjas cerradas, y otro poco localizar un lugar lo bastante oculto para que Raphael empezara a cavar. Estaba en lo alto de una pequeña colina, resguardado de la carretera por una espesa hilera de árboles. A Clary, Jace e Isabelle les protegía un glamour, pero no había modo de ocultar a Raphael ni de ocultar el cuerpo de Simón, así que los árboles proporcionaban una bienvenida protección.
Las laderas de la colina que no daban a la carretera estaban densamente cubiertas de lápidas, muchas de ellas con una Estrella de David en lo alto. Relucían blancas y lisas igual que la leche a la luz de la luna. A lo lejos había un lago, la superficie plisada por centelleantes ondulaciones. Un lugar bonito, pensó Clary. Un lugar bonito al que acudir y depositar flores sobre la tumba de alguien, en el que sentarse un rato y pensar en la vida de aquellas personas, en lo que significaban para uno. No un buen lugar al que acudir de noche, al amparo de la oscuridad, para enterrar a tu amigo en una tumba poco profunda sin un ataúd ni oficio religioso.
—¿Sufrió? —preguntó a Raphael.
Éste alzó los ojos de la tierra que cavaba, y se apoyó en el mango de la pala, como el enterrador de Hamlet.
—¿Qué?
—Simón. ¿Sufrió? ¿Le hicieron daño los vampiros?
—No. Morir desangrado no es un mal modo de morir —contestó Raphael, con su rítmica voz pausada—. El mordisco te droga. Es agradable, como dormirse.
Una sensación de mareo embargó a Clary, y por un momento creyó que iba a desmayarse.
—Clary. —La voz de Jace la sacó violentamente de su ensoñación—. Vamos. No tienes que presenciar esto.
Le tendió la mano. Al mirar detrás de él, Clary pudo ver a Isabelle de pie con el látigo en la mano. Habían envuelto a Simon en una manta y yacía sobre el suelo a sus pies, como un bulto que ella custodiara. No era un bulto, se recordó Clary con ferocidad. Era él. Era Simón.
—Quiero estar aquí cuando despierte.
—Lo sé. Regresaremos en seguida.
Cuando ella no se movió, Jace la cogió del brazo, que no opuso la menor resistencia, y se la llevó fuera del claro, ladera abajo. Allí había rocas, justo por encima de la primera hilera de sepulturas; él se sentó en una y se subió la cremallera de la cazadora. Hacía un frío sorprendente. Por primera vez en aquella estación del año, Clary pudo ver su propio aliento al espirar.
Se sentó en la roca junto a Jace y clavó la mirada en el lago. Oía el rítmico golpeteo de la pala de Raphael chocando contra la tierra y las paletadas de tierra cayendo al suelo. Raphael no era humano; trabajaba de prisa. No le llevaría mucho rato cavar una tumba. Y Simon tampoco era una persona muy grande; la tumba no tendría que ser muy profunda.
Una punzada de dolor le retorció el abdomen. Se inclinó hacia adelante, con las manos abiertas sobre el estómago.
—Tengo náuseas.
—Lo sé. Es por eso que te he traído aquí. Parecía como si estuvieses a punto de vomitar sobre los pies de Raphael.
Ella emitió un gemido quedo.
—Quizá se le hubiese borrado la sonrisita de la cara —comentó Jace, pensativamente—. Es una posibilidad.
—Cállate.
El dolor se había mitigado. Clary echó la cabeza hacia atrás, alzando la mirada hacia la luna, un círculo de desportillado brillo plateado flotando en un mar de estrellas.
—Todo es culpa mía.
—No es culpa tuya.
—Tienes razón. Es culpa nuestra.
Jace volvió la cabeza hacia ella, con la exasperación claramente visible en las líneas de los hombros.
—¿De dónde sacas eso?
Ella le miró en silencio durante un momento. Jace necesitaba un corte de pelo. Los cabellos se le enroscaban del modo en que lo hacían las enredaderas cuando eran demasiado largas, en zarcillos serpenteantes, del color del oro blanco a la luz de la luna. Las cicatrices del rostro y garganta daban la impresión de haber sido dibujadas con tinta metálica. Era hermoso, se dijo con abatimiento, hermoso, y no había nada allí en él, ni una expresión, ni una inclinación del pómulo ni la forma de la mandíbula ni la curva de los labios que denotara en absoluto cualquier parecido de familia con ella o con su madre. Él ni siquiera se parecía a Valentine.
—¿Qué? —preguntó él—. ¿Por qué me miras de ese modo?
Quería arrojarse a sus brazos y sollozar al mismo tiempo que deseaba golpearle con los puños.
—De no ser por lo sucedido en la corte de las hadas —dijo finalmente—, Simon todavía estaría vivo.
Él bajó la mano y arrancó violentamente un manojo de hierba, aún con tierra aferrada a las raíces. Lo arrojó a un lado.
—Nos vimos obligados a hacer lo que hicimos. No fue para divertirnos o para herirle. Además —añadió, con una sonrisa apenas esbozada—, eres mi hermana.
—No lo digas de ese modo...
—¿Qué, «hermana»? —Jace sacudió la cabeza—. Cuando era un niño pequeño comprendí que si dices una palabra una y otra vez lo bastante de prisa pierde todo su significado. Solía permanecer tumbado repitiendo las palabras una y otra vez: «azúcar», «espejo», «susurro», «oscuridad». «Hermana» —dijo en voz baja—. Eres mi hermana.
—No importa cuántas veces lo digas. Seguirá siendo cierto.
—Tampoco importa lo que no me permites decir, eso seguirá siendo cierto también.
—¡Jace!
Se oyó otra voz, llamándole por su nombre. Era Alec, un tanto jadeante por haber corrido. Llevaba una bolsa de plástico negro en una mano. Detrás de él marchaba Magnus, muy digno, imposiblemente alto, delgado y con la mirada colérica, vestido con un largo abrigo de cuero que aleteaba al viento como el ala de un murciélago. Alec fue a detenerse frente a Jace y le tendió la bolsa.
—He traído sangre —dijo—. Como me has pedido.
Jace abrió la parte superior de la bolsa, miró dentro y arrugó la nariz.
—¿Debería preguntarte dónde la conseguiste?
—De una carnicería en Greenpoint —contestó Magnus, reuniéndose con ellos—. Desangran a los animales para que la carne cumpla con la ley musulmana. Es sangre de animal.
—La sangre es sangre —declaró Jace, y se levantó; entonces miró a Clary y vaciló—. Cuando Raphael dijo que esto no sería agradable, no mentía. Puedes quedarte aquí. Enviaré a Isabelle para que espere contigo.
Ella echó la cabeza hacia atrás para mirarle, y la luz de la luna proyectó la sombra de las ramas sobre su rostro.
—¿Has visto alguna vez alzarse a un vampiro?
—No, pero...
—Entonces tampoco lo sabes, ¿verdad?
Clary se puso en pie, y el abrigo azul de Isabelle descendió a su alrededor en susurrantes pliegues.
—Quiero estar allí. Tengo que estar allí —dijo. Sólo podía verle parte del rostro bajo las sombras, pero se dijo que el muchacho parecía casi... impresionado.
—Sé que no puedo impedírtelo —claudicó él—. Vayamos.
Raphael estaba apisonando un gran rectángulo de tierra cuando ellos regresaron al claro, Jace y Clary un poco por delante de Magnus y Alec, que parecían estar discutiendo sobre algo. El cuerpo de Simon había desaparecido. Isabelle estaba sentada en el suelo, con el látigo enroscado a los tobillos en un círculo dorado. Tiritaba.
Читать дальше