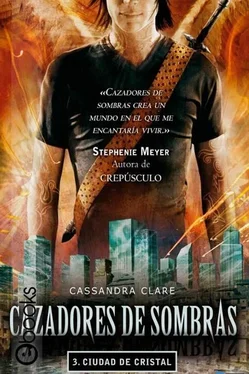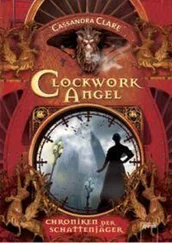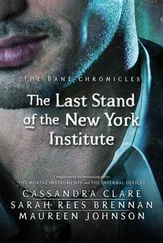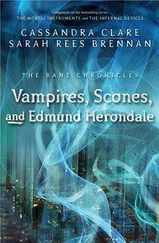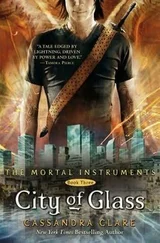—Ella no pensará eso. No tendrías motivos para hacer algo así.
—Tal vez —dijo él, despacio—, pero después de cómo la acabo de tratar…
—Nadie podría creer jamás que hicieses algo así, Jace —dijo Isabelle—. Nadie que te conozca. Nadie…
Pero Jace no siguió escuchándola. Se dio la vuelta y fue hacia el ventanal que daba al canal. Se quedó allí quieto un momento, con la luz que penetraba por la ventana convirtiendo los bordes de sus cabellos en oro. Luego se movió con tal rapidez que Alec no tuvo tiempo de reaccionar. Para cuando vio lo que iba a suceder y se lanzó al frente para impedirlo, ya era demasiado tarde.
Hubo un estrépito —el sonido de algo que se rompía—y un repentino surtido de cristales rotos sobre una lluvia de estrellas irregulares. Jace contempló su mano izquierda, que tenía los nudillos surcados de escarlata, con interés clínico mientras gruesas gotas de sangre se agrupaban y salpicaban el suelo a sus pies.
Isabelle miró atónita a Jace y luego contempló el agujero que el cristal, alrededor del cual se había formado una telaraña de finas grietas plateadas.
—Jace —dijo, con la voz más queda que Alec le había oído nunca—. ¿Cómo diablos vamos a explicar esto a los Penhallow?
De algún modo, Clary consiguió salir de la casa. No estaba segura de cómo; todo fue un veloz remolino borroso de escaleras y pasillos, y a continuación corría ya a la puerta principal y salía por ella, y sin saber cómo se encontró en los peldaños de la entrada de los Penhallow, intentando decidir si iba a vomitar o no en los rosales.
Estaban colocados de un modo ideal para hacerlo, y sentía el estómago dolorosamente revuelto, aunque el hecho de haber comido tan sólo un poco de sopa era un inconveniente. No creyó que tuviese nada que vomitar en el estómago. En su lugar descendió los peldaños y salió casi como una autómata por la verja de la entrada; ya no recordaba de dónde había llegado o cómo regresar a casa de Amatis, pero no parecía importarle mucho. No tenía ganas de regresar y explicar a Luke que tenían que abandonar Alacante o Jace los entregaría a la Clave.
A lo mejor Jace tenía razón. A lo mejor ella era impetuosa e irreflexiva. A lo mejor jamás pensaba en cómo lo que hacía afectaba a la gente que amaba. El rostro de Simon cruzó como una exhalación ante sus ojos, nítido como una fotografía, y luego el de Luke.
Se detuvo y se apoyó en un farol. El cuadrado artefacto de cristal parecía la clase de farola de gas que coronaba los postes de época que había frente a las casas de piedra rojiza de Park Slope. De algún modo, le resultó reconfortante.
—¡Clary!
Era la voz inquieta de un chico. Inmediatamente, Clary pesó: «Jace». Giró en redondo.
No era Jace. Sebastian, el muchacho de cabellos oscuros de la sala de estar de los Penhallow, estaba ante ella, jadeando un poco, como si la hubiese perseguido calle abajo a la carrera.
Clary sintió un estallido de la misma sensación que la había invadido antes, al verle por primera vez: reconocimiento mezclado con algo que no pudo identificar. No era que le gustase o le desagradase… Era una especie de atracción, como si algo la arrastrara hacia aquel muchacho que no conocía. A lo mejor era simplemente su aspecto. Era apuesto, tan apuesto como Jace, aunque donde este era todo oro, aquel chico era palidez y sombras. Pero ahora que le miraba con más atención, podía ver que el parecido con su príncipe imaginario no era tan exacto como había creído. Incluso el color de la tez y los cabellos de los dos eran diferentes. Eran simplemente algo en la forma de la cara, el porte, el oscuro hermetismo de los ojos…
—¿Estás bien? —dijo él, y su voz era suave—. Saliste corriendo de la casa como…
La voz se apagó mientras la contemplaba. Ella seguía aferrando el poste de la farola como si l necesitase para mantenerse en pie.
—¿Qué ha pasado?
—Tuve una pelea con Jace —respondió ella, intentando mantener la voz ecuánime—. Ya sabes.
—En realidad no. —Sonó casi como si se disculpara—. No tengo hermanas ni hermanos.
—Tienes suerte —dijo ella, y le sobresaltó la amargura de su propia voz.
—No lo dices en serio.
Dio un paso más hacia ella, y al hacerlo, la farola se encendió con un parpadeo, proyectando un haz de blanca luz mágica sobre ambos. Sebastian alzó los ojos hacia la luz y sonrió.
—Es una señal.
—¿Una señal de qué?
—Una señal de que deberías dejar que te acompañase a casa.
—Pero no tengo ni idea de dónde está —dijo ella, dándose cuenta de ello—Me escapé para venir aquí. No recuerdo el camino.
—Bien, ¿con quién te alojas?
Ella vaciló antes de responder.
—No se lo diré a nadie —dijo él—Lo juro por el Ángel.
Ella le miró sorprendida. Era todo un juramento para un cazador de sombras.
—De acuerdo —respondió, antes de poder replantearse su decisión—Me alojo con Amatis Herondale.
—Estupendo. Sé dónde vive. —Le ofreció el brazo—¿Vamos?
Ella se las apañó para sonreír.
—Eres bastante insistente, ¿sabes?
Él se encogió de hombros.
—Siento una especie de atracción por las doncellas en apuros.
—No seas sexista.
—En absoluto. Mis servicios también están a disposición de caballeros en apuros. Es un fetiche con igualdad de oportunidades —dijo, y, con una floritura, volvió a ofrecer el brazo.
En esta ocasión, ella lo aceptó.
Alec cerró la puerta de la pequeña habitación del desván detrás de él y se volvió hacia Jace. Sus ojos por lo general tenían el color del lago Lyn, un azul pálido y apacible, aunque tendía a cambiar con sus estados de ánimo. En aquel momento era del color del East River durante una tormenta eléctrica. Su expresión también era tormentosa.
—Siéntate —le ordenó a Jace, señalando una silla baja cerca de la ventana con gablete—. Traeré vendas.
Jace se sentó. La habitación que compartía con Alec en el último piso de la casa de los Penhallow era pequeña, con dos camas estrechas en ella, una contra cada pared. Las ropas de ambos pendían de una hilera de colgadores en la pared. Había una única ventana, que dejaba entrar una luz tenue; empezaba a oscurecer ya, y el cielo al otro lado del cristal era de un color añil. Jace observó cómo Alec se arrodillaba para agarrar la bolsa de lona de debajo de su cama y la abría de un tirón. Revolvió ruidosamente su contenido hasta ponerse en pie con una caja en las manos. Jace la reconoció como la caja de material de primeros auxilios que usaban cuando las runas no eran una opción: antiséptico, vendas, tijeras y gasa.
—¿No vas a usar una runa de curación? —preguntó Jace, más por curiosidad que por cualquier otro motivo.
—No. Puedes…
Alec se interrumpió, lanzando la caja sobre la mesa con una palabrota inaudible. Fue al pequeño lavamanos que había contra la pared y se lavó las manos con tanta fuerza que el agua salpicó hacia arriba en una fina ducha. Jace le contempló con distante curiosidad. La mano le había empezado a arder con un dolor sordo y abrasador.
Alec recuperó la caja, acercó una silla hasta colocarla frente a la de Jace, y se dejó caer sobre ella.
—Dame la mano.
Jace extendió la mano. Tuvo que admitir que tenía muy mal aspecto. Los cuatro nudillos estaban abiertos igual que rojas estrellas reventadas. Había sangre seca pegada a los dedos; un guante marrón rojizo que se escamaba.
Alec hizo una mueca.
—Eres un idiota.
—Gracias —respondió Jace.
Observó pacientemente como Alec se inclinaba sobre su mano con un par de pinzas y extraía con suavidad un pedazo de cristal incrustado en la carne.
Читать дальше