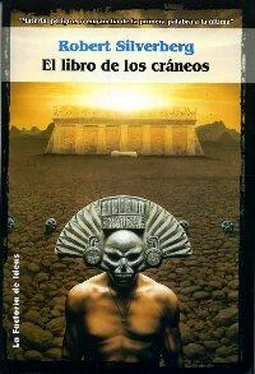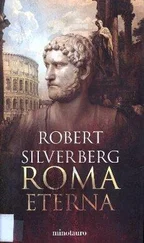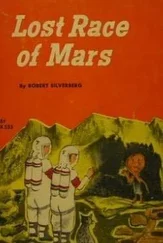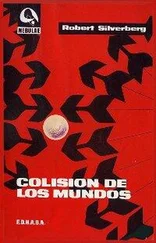Mtss Rowan Demarest Hemple, hija de Mrs. Charles Holt Wilmerding, de Grosse Pointe, Michigan, y de Mr. Dayton Belknap Hemple, de Bedford Hills, Nueva York y Montego Bay, Jamaica, ha contraído matrimonio esta tarde en la capilla anglicana, con el doctor Forrester Chiswell Birdsall, cuarto, hijo de Mr. Forrester Chiswell Birdsall, tercero, de East Islip, Long Island.
Et caetera ad infinitum. Qué cónclave debe ser una boda semejante, con todos esos matrimonios múltiples reuniéndose para celebrarlo, donde cada uno es el primero de todo el mundo, cada uno casado dos, tres veces, por lo menos. Los nombres, los triples nombres santificados con el tiempo, las hijas llamadas Rowan y Choate, y Palmer, y los chicos Amory y McGeorges, y Harcourt, han sido educados entre nombres como Bárbara, Loise, Claire, Mike, Dick y Sheldon. McGeorges puede convertirse en Mac, pero, ¿cómo le llama uno a un joven Harcourt cuando juega con él a policías y ladrones? ¿Y a una chica que se llame Palmer o Choate? Es un mundo diferente, un mundo aparte. ¡Y el divorcio! La madre (Mrs. X… Y… Z…) vive en Chicago, el padre (Mr. A… B… C…) vive en un barrio residencial de Philadelfia. Mis padres celebrarán sus treinta años de matrimonio en el mes de agosto, y no han cesado de lanzarse el uno al otro a la cara durante toda mi juventud: ¡El divorcio! ¡El divorcio, estoy harto! ¡Me iré de esta casa para no volver nunca más! La incompatibilidad burguesa normal y corriente. Pero, ¿divorciarse realmente? ¿Llamar a un abogado? Antes que eso mi padre se hubiera descircuncidado y mi madre hubiera entrado completamente desnuda en Gimbels. En todas las familias judías existe una tía que se divorció antaño, hace tiempo, y hoy ya nadie habla de ella. Uno se entera, una de esas mañanas en que se sorprende una conversación entre dos parientes de edad avanzada, evocando recuerdos mientras meten la nariz en la taza de té. Pero nunca se habla de ello delante de los niños. Nunca encontraréis entre los judíos racimos de familias que necesiten complicadas presentaciones: os presento a mi madre y a su marido, a mi padre y a su mujer.
Durante nuestra estancia en Chicago, Timothy no visitó a su madre. Paramos muy lejos de donde vive, un poco más al sur, en un motel al borde del lago, frente al Grand Park (Timothy pagó la habitación con su tarjeta de crédito, no podía ser menos), pero ni siquiera la telefoneó. Los sólidos y afectuosos lazos de las familias goyishe. Sí, verdaderamente. (¿Por qué no llamarla y hablarle un poco por teléfono?) En lugar de eso nos llevó a hacer una visita nocturna a la ciudad, comportándose en parte como si fuera el propietario, y en parte como si fuera un guía a bordo de un autobús de excursionistas de la Gray Line. Aquí tenéis las torres gemelas de Marina City, aquí el rascacielos John Ancok, y aquí el Instituto de Arte, y ahí el conocido barrio comercial de Michigan Avenue. Al final, quedé impresionado, yo nunca había ido hacía el Oeste más allá de Parsippany, en New Jersey, pero me había hecho una idea muy precisa de la probable naturaleza del gran corazón de América. Esperaba encontrarme un Chicago mugriento y estrecho, cima de la desolación del Middle West, con viviendas de ladrillo rojo de siete pisos, del siglo XIX, y con una población compuesta en su totalidad por trabajadores polacos, húngaros e irlandeses, todos vestidos con monos. Sin embargo, lo que tenía ante mí era una ciudad llena de anchas avenidas y deslumbrantes rascacielos. La arquitectura era sobrecogedora. En Nueva York no hay nada comparable a esto. Por supuesto, sólo hemos visto el Chicago de las cercanías del borde del lago. Vete solamente cinco calles hacia el interior y verás toda la miseria que desees. Aquello, al menos, era lo que Ned prometía. En todo caso, la pequeña parte de Chicago que habíamos visto era deslumbrante. Timothy nos llevó a cenar a un restaurante francés que conocía, frente a un curioso monumento antiguo conocido como Water Tower. Una ocasión más para verificar la veracidad de la máxima de Fitzgerald sobre los ricos: «Son diferentes de vosotros y de mí». Yo conocía los restaurantes franceses como vosotros conocéis a los tibetanos o a los marcianos. En las grandes ocasiones, mis padres nunca me habían llevado al Pavillon o al Chambord: cuando aprobé el examen que me abría las puertas del instituto, me concedieron el derecho de ir al Brass Rail, y al Scharff el día que me dieron la beca. Comida para tres por más o menos trece dólares, y con aquello podía considerarme feliz. Las raras ocasiones en que voy a un restaurante con alguna chica nunca pido más allá de una pizza o de un kung-po-chi-din. La carta del restaurante de Timothy era una extravagancia de letras doradas grabadas sobre hojas de vitela, más anchas que el New York Times; para mí resultaba misterioso. Timothy, mi compañero de curso y de habitación, se movía a sus anchas a través de los jeroglíficos de la carta, sugiriéndonos las quenelles aux buîtres, crêpes farcies et roulées, escalopes de veau à l’estragon, tournedos sauté chasseur, l’homard a l’americaine. Oliver, naturalmente, estaba tan perdido como yo, pero, para mi sorpresa, Ned, cuyo medio pequeño burgués no era muy diferente del mío, destacó como un gran conocedor en la materia y discutió competentemente los respectivos méritos del gratin de ris de veau, de los rognons de veau à la bordelaise, del caneton aux cerises y del suprême de volaille aux champignons. (El verano que cumplió dieciséis años, nos explicó más tarde, había servido de pinche a un distinguido gourmet de Southampton.) Finalmente, me declaré incapaz de hacer nada con tal carta, y fue Ned quien decidió por mí mientras Timothy elegía por Oliver. Recuerdo las ostras, la sopa de tortuga, el vino blanco seguido del tinto, un suntuoso no sé qué más de cordero, unas patatas que sobre todo parecían hechas de aire, y broccoli sumergido en una espesa salsa amarilla. Después, coñac para todos. Legiones de camareros se apresuraban a nuestro alrededor como si fuéramos cuatro banqueros de paso en lugar de cuatro estudiantes vestidos de forma miserable. De pasada vi la cifra del total: ciento doce dólares, servicio no incluido. Me faltó poco para caerme de espaldas. Con gesto noble, Timothy exhibió su tarjeta de crédito. Me sentía febril, atontado, absolutamente lleno. Temía vomitar sobre la mesa, en medio de todas aquellas lámparas de cristal, de todos aquellos terciopelos rojos y del elegante mantel. El espasmo pasó sin que sucediese ninguna desgracia. En cuanto salimos a la calle me sentí mejor, aunque todavía un poco mareado. Me prometí a mí mismo consagrar cincuenta o sesenta años de mi inmortalidad a estudiar seriamente las artes culinarias. Timothy habló de ir después por la zona de las cafeterías, un poco más hacia el norte. Pero la idea fue rechazada unánimemente, pues estábamos agotados. Volvimos andando al hotel, durante una hora más o menos, en medio de un frío atroz.
Habíamos tomado una suite. Dos habitaciones, Ned y yo en una, Timothy y Oliver en la otra. Dejé caer mi ropa en un montón y me metí en la cama. No tenía mucho sueño, demasiada comida: espantoso. Agotado como estaba, me quedé relativamente despierto, en un estado de sopor. La cena, demasiado cara, pesaba como una piedra en mi estómago. Una buena vomitona, decidí unas horas más tarde, sería lo mejor. Me levanté desnudo y me dirigí titubeando hacia el cuarto de baño que separaba las dos habitaciones. En el oscuro pasillo me encontré con una visión aterradora. Una chica desnuda, más alta que yo, con los pechos pesados y oblongos, caderas asombrosamente anchas, una corona de pelo castaño y rizado. ¡Una aparición nocturna! ¡Un fantasma engendrado por mi calenturienta imaginación!
Читать дальше